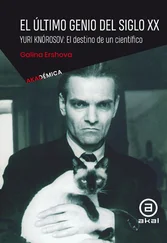En medio de una dispersión casuística de la historiografía urbana y urbanística latinoamericana desde finales del siglo XX, el ambicioso esfuerzo evidenciado por esta obra de Sánchez Ruiz, construida desde la agregación de casos nacionales y locales, es un empeño saludable y encomiable. Es indicativo de la necesidad epistemológica de este tipo de recapitulaciones, en medio de un campo disciplinar que está todavía consolidándose. Pero no obstante esa juventud de la historia urbanística en América Latina, ya existe una genealogía y diversidad de enfoques panorámicos y comparativos, bosquejados en este prólogo que se ha tornado encuadre historiográfico.
Caracas, abril de 2020 Arturo Almandoz Marte *
*Este prólogo se apoya en pasajes de la introducción a Arturo Almandoz y Macarena Ibarra (ed.), Vísperas del urbanismo en Latinoamérica, 1870-1930. Imaginarios, pioneros y disciplinas , Santiago, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales-Universidad Católica de Chile/RIL Editores, 2018, pp. 9-37.
1Tal como he tratado de registrar en Arturo Almandoz, Entre libros de historia urbana. Para una historiografía de la ciudad y el urbanismo en América Latina , Caracas, Equinoccio/Ediciones de la Universidad Simón Bolívar, 2008, pp. 76-125.
2Tal como he tratado de registrar en Arturo Almandoz, Entre libros de historia urbana... , pp. 76-125.
3AA. VV., La ciudad hispanoamericana. El sueño de un orden , Madrid, Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (Cehopu)/Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), Ministerio de Fomento, 1997.
4José Luis Romero, Latinoamérica: las ciudades y las ideas , Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores Argentina, 1976.
5Germán Mejía Pavony, La aventura urbana de América Latina , Bogotá, Fundación Mapfre/Taurus, 2013.
6Arturo Almandoz, Modernización urbana en América Latina. De las grandes aldeas a las metrópolis masificadas , Santiago de Chile, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales-Universidad Católica de Chile/RIL Editores, 2013.
7Una catalogación del legado historiográfico puede verse en José Emilio Burucúa, Fernando J. Devoto, Adrián Gorelik (eds.), José Luis Romero. Vida histórica, ciudad y cultura , Buenos Aires, Universidad Nacional de San Martín, 2013.
8Ron Pineo y James A. Baer (eds.), Cities of Hope. People, Protests and Progress in Urbanizing Latin America, 1870-1930 , Boulder, West View Press, 1998.
9Arturo Almandoz (ed.), Planning Latin America’s Capital Cities, 1850-1950 , Londres y Nueva York, Routledge, 2002.
10Fragmentación confirmada en la revisión hecha por Eloísa P. Pinheiro y Marco A. Gomes (orgs.), A cidade como história. Os arquitetos e a historiografia da cidade e do urbanismo , Salvador de Bahia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-Universidade Federal da Bahia, 2005.
11Ramón Gutiérrez, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica , Madrid, Cátedra, 1984, pp. 493-572; Roberto Segre, Historia de la arquitectura y del urbanismo. América Latina y Cuba , La Habana, Pueblo y Educación, 1986.
12Richard M. Morse, “El desarrollo de los sistemas urbanos en las Américas durante el siglo XIX”, en Jorge E. Hardoy y Richard P. Schaedel (eds.), Las ciudades de América Latina y sus áreas de influencia a través de la historia , Buenos Aires, Sociedad Interamericana de Planificación, 1975, pp. 263-290; James R. Scobie, “The Growth of Latin American Cities, 1870-1930”, en Leslie Betchell (ed.), The Cambridge History of Latin America , vol. IV: c 1870 to 1930 , Cambridge, Cambridge University Press, 1986, pp. 233-265.
13Guillermo Geisse, “Tres momentos históricos en la ciudad hispanoamericana del siglo XIX”, en Gabriel Alomar (coord.), De Teotihuacán a Brasilia. Estudios de historia urbana iberoamericana y filipina , Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1987, pp. 397-433; Jorge E. Hardoy, “Las ciudades de América Latina a partir de 1900”, en La ciudad hispanoamericana. El sueño de un orden , Madrid, Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo/Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas/Ministerio de Fomento, 1997, pp. 267-274.
14Jorge E. Hardoy, “Teorías y prácticas urbanísticas en Europa entre 1850 y 1930. Su traslado a América Latina”, en Jorge E. Hardoy y Richard M. Morse (eds.), Repensando la ciudad de América Latina , Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1988, pp. 97-126.
15Jorge E. Hardoy, “Theory and Practice of Urban Planning in Europe, 1850-1930: Its Transfer to Latin America”, en Jorge E. Hardoy y Richard M. Morse (eds.), Rethinking the Latin American City , Washington/Baltimore, The Woodrow Wilson Center Press/The Johns Hopkins University Press, 1990, pp. 20-49.
*Profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, Caracas; titular adjunto de la Universidad Católica de Chile. Miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela.
Con sus incesantes y maravillosos progresos, la ciencia ha establecido con toda precisión las leyes de la solidaridad sanitaria; ha hecho saber que las enfermedades infecciosas tienen por agente de transmisión y propagación un elemento específico; ha enseñado que toda insalubridad o local inmundo es como un nido donde prosperan o se multiplican y donde se difunden los contagios específicos de estas enfermedades, y que los vecinos de este foco se hayan amenazados a ser atacados de tal infección, la cual de este modo, de casa en casa, de barrio en barrio, puede invadir una ciudad, luego una provincia, un territorio, por extenso que sea, y alcanzar a las poblaciones vecinas.
Wenceslao Bernal Mariaca (1904)
Desde la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX, las principales ciudades de América Latina fueron objeto de una serie de intervenciones por demás significativas, bajo el marco del urbanismo, una nueva disciplina, que como concepto en construcción y con la participación de médicos, ingenieros y arquitectos en sus inicios se le denominó “higienismo”. Esas intervenciones en su medida, carácter y posibilidades, buscaron modificar el estado de cosas que guardaban aquéllas en lo social, higiénico, funcional y estético, para equipararlas con los deseos de progreso de sus sociedades; sin embargo, los deseos hubieron de enfrentar una serie de obstáculos como efecto de las guerras de independencia, los reacomodos de los grupos de poder, la partición de territorios, el atraso en formas productivas, la falta de recursos económicos, la lentitud en la consolidación de instituciones, e incluso, la falta de profesionales para conducir obras y proyectos.
En la tercera década del siglo XIX, gran parte de los territorios dominados por España y Portugal habían logrado su independencia y, después de cruentas disputas entre los poderes regionales resultado del desmembramiento colonial, lograron delimitar sus territorios convirtiéndolos en países. De manera que esos poderes se dieron a la tarea de organizar sus espacios de dominio política, social y territorialmente, para alcanzar los beneficios por los que habían luchado, de ahí la relevancia adquirida por las ciudades como asientos de poder, o en su caso como espacios clave para el desarrollo de actividades económicas vitales, como lo eran las agropecuarias, las cuales fueron la fuente principal para el acopio de recursos.
Así, las intervenciones en las urbes surgieron en un primer momento con el fin de sentar bases territoriales de poder y modificar resquicios coloniales que ataban con el pasado, y junto a ello, atender situaciones de insalubridad, hacinamiento, disfuncionalidad, mala imagen, etcétera, que tuvieron lugar al incrementarse actividades, población, y exacerbarse una oleada de cruentas epidemias. Y en segundo lugar, como materialización de los deseos de progreso entre grupos dominante ante una nueva modernidad que se extendía y expresaba en ideas y acciones de mejora de ciudades, más allá del océano Atlántico y al norte del río Bravo; la cual, al concretarse en las urbes, se acompañó de otras cotidianidades y manifestaciones culturales.
Читать дальше