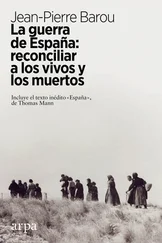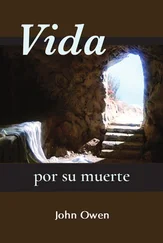FRANCIA: UNA GRAN DIVERSIDAD
Resulta difícil resumir en pocas páginas los orígenes y la evolución del viñedo francés dada la abundante bibliografía sobre el tema y la existencia de tres grandes obras que ya se han ocupado de contarnos su rica historia: las de Roger Dion (1956), Marcel Lachiver (1988) y Gilbert Garrier (1996). Tampoco han faltado los ensayos de síntesis, unos muy breves como el de Charles Higounet (1984), otros más extensos como el de Charles Le Mené (1991), ambos situados cronológicamente en los finales de la Edad Media.
A grandes rasgos, la difusión del cultivo de la vid en Francia debió comenzar en las costas mediterráneas de Provenza tras la fundación de Marsella por colonos griegos focenses (siglo VI a.C.), y no faltan restos arqueológicos anteriores a la romanización que así lo acreditan, aunque fue ya en torno al siglo I cuando la viticultura empezó a cobrar fuerza en Provenza y el actual Languedoc (la provincia Narbonense), extendiéndose desde allí por la gran depresión del Garona (Toulouse) y del Tarn (Gaillac) hasta la Gironde, donde fue fundada Burdigala (actual Burdeos), destacado centro productor y exportador de vino durante los siglos II y III. No podían faltar los viñedos en época romana en la gran ruta del Ródano-Saona hacia la Galia Septentrional y la Germania: todo el valle, desde Arelatum (Arles) hasta por lo menos Autun (cerca de Beaune, en la actual Borgoña) está jalonado de restos arqueológicos que confirman el gran calado que aquí alcanzó la cultura del vino (Orange, Valence, Vienne, Lyon…).
La mayoría de autores dan por supuesto que la vid pudo alcanzar en época romana tardía los mismos límites que tiene actualmente y que ya había viñas en los alrededores de Lutecia (París), aunque, de ser cierto lo que escribió Gregorio de Tours en el siglo VI, todo aquel rico legado vitícola romano habría sido arrasado por los pueblos bárbaros. No debió ser tan drástica aquella regresión, puesto que los pueblos invasores (francos, suevos, godos, etc.) fueron asimilados culturalmente por la civilización latina (el francés es una lengua romance) y el cristianismo.

fig. 7
Es cierto que la cristianización de los nuevos pobladores no fue cosa de una día, lo mismo que la colonización de amplios espacios que habían quedado vacíos o que nunca estuvieron poblados. El doble proceso de repoblación y difusión de la religión cristiana que se inició en el siglo VII y duró por lo menos hasta el siglo X, trajo consigo la expansión del viñedo, aunque no fue hasta los siglos XI, XII y XIII cuando, a juicio de Roger Dion, se constituyó el gran viñedo francés y empezaron a dibujarse las regiones especializadas en la viticultura comercial. Ligado a las posibilidades del mercado y, sobre todo, a las facilidades del transporte de vinos, los viñedos prosperaron por todas partes, principalmente en los alrededores de las grandes ciudades (París, Lyon, Tours, Burdeos, Toulouse, etc.) y junto a las vías fluviales y puertos de mar que aseguraban una salida cómoda y barata hacia otros mercados lejanos (LE MENÉ, 1991, 190).
El mapa del viñedo francés del siglo XIV, en el momento de su máxima expansión, cubría prácticamente todos los rincones de Francia, a excepción de las zonas montañosas y los grandes bosques. El límite septentrional, más allá del cual la viña era puramente testimonial, lo situó Dion en una frontera que iba desde la desembocadura del Loira a Île-de-France (París), a la Champaña y a la Lorena (Metz), donde enlazaba con el viñedo del Mosela. Más allá de esta línea estaban los países de la cerveza, como los ha definido Van Uytven (1997), es decir, las ricas regiones de Hainaut, Flandes, Brabante, Holanda y, cruzando el estrecho de Calais, Inglaterra, mercados florecientes todos ellos que se disputaban los vinos franceses y germanos.
Al sur de la línea, y con excepción de las tierras altas (Alpes, Macizo Central) y con mayor ventaja para las regiones más meridionales, la viña podía prosperar sin dificultad y estar presente en casi todos los pueblos formando parte de una agricultura de autoconsumo. Dentro de este contexto la viticultura comercial a gran escala estaba restringida a las regiones que gozaban de factores fuera de lo común: un gran mercado urbano próximo, un curso de agua navegable, una determinada política vitícola señorial o, no hay que perderlo de vista, la pertenencia a un determinado reino o ducado donde había otras regiones no vinícolas a las que abastecer de vino. La suma total o parcial de todos estos factores están en los orígenes de las cuatro grandes regiones vinícolas de la Francia medieval: Languedoc, Aquitania, París y borgoña.
Provenza y Languedoc: un viñedo mediterráneo y doméstico
Cuna de la viticultura francesa por su ventajosa posición mediterránea y su pronta colonización greco-latina, la evolución histórica del viñedo de esta gran región meridional que abarca la Provenza y el Languedoc, es decir, desde la frontera con Italia en los Alpes Marítimos, hasta el curso medio del Garona (Toulouse), apunta hacia un sostenimiento regular de su cultivo como parte integrante de una agricultura de autosuficiencia basada en la típica trilogía mediterránea: trigo, vino y aceite.
En la parte de Provenza no se conocen durante la Edad Media grandes unidades especializadas en el cultivo de la vid. En algunas ciudades grandes, como Aix-en-Provence, el viñedo alcanzó cierta expansión solo en las colinas próximas, en terrenos que no valían para el trigo ( pauci valoris fructus bladi ) que seguía siendo el cultivo de mayor interés para sus vecinos (y aún tenían que importar). Incluso en los propios bancales de las colinas el viñedo era superado por el olivo y, sobre todo, por el almendro. La propiedad estaba muy fraccionada y en manos de los vecinos que lo cultivaban para su consumo doméstico, incluyendo también alguna que otra partida de moscatel, que aparece aquí mencionada desde 1384 (COULET, 1988). No lejos de allí, en Arles, ciudad portuaria fluvial especializada en el comercio de pieles, lana y trigo, tampoco el viñedo iba más allá del puro abastecimiento local, con una estructura de la propiedad también muy repartida entre casi todos sus vecinos y una parcelación (1.800 parcelas en 680 hectáreas) muy regular que, en buena medida, conservaba los rasgos del antiguo catastro romano. La mayoría de las viñas eran trabajadas en régimen de propiedad y las demás en aparcería y en condiciones bastante favorables para los cultivadores, que solo tenían que entregar entre 1/3 y 1/4 de la cosecha. También aquí se cultivaba a pequeña escala la variedad moscatel y había incluso un vino llamado submoscati elaborado con uvas de distintas castas (STOUFF, 1986).
Todo ello no excluye que en ciertos períodos hubiera una notable exportación por vía marítima desde Marsella (recuérdense el comercio que hacían los mercaderes genoveses) y un cierto flujo de vino desde las tierras bajas a las tierras altas del interior, de donde les bajaba en intercambio el trigo (STOUFF, 1970). Mientras duró el papado de Avignon (1309-1417) la curia eclesiástica hizo prosperar en su entorno una zona vitícola cuyos principales productores (Châteauneuf-du-Pape, Roquemaure…) serían desde entonces un conocido referente, aunque su área de abastecimiento comprendía también vinos de Aix, Arlés y, por la parte de occidente, de Nîmes y Lunel (STOUFF, 1996).
Mejor le fue al viñedo, como cultivo comercial, en la región del Languedoc, donde grandes ciudades como Montpellier, Narbonne, Carcassonne y, sobre todo, Toulouse dieron origen a otros tantos viñedos periurbanos bien consolidados (CASTER, 1966) y de cierto prestigio en toda Francia, pues son citados en el siglo XIII por el trovador normando Henri d’Andeli en su famosa Bataille des vins . En Toulouse, hacia 1335, sus habitantes dedicaban al viñedo nada menos que el 60 % de sus explotaciones agrarias (WOLF, 1954), lo que hace suponer que por estas fechas funcionaba una salida comercial hacia Burdeos siguiendo el curso del Garona. En Béziers, hacia 1340, los viñedos jóvenes representaban la cuarta parte de toda la superficie vitícola, lo que indica que había tenido lugar una expansión reciente. Por otra parte, la colonización de nuevas tierras a partir de la segunda mitad del siglo XIII hacía avanzar el viñedo hasta zonas donde antes no había sido conocido y se extendía sobre las vertientes de la Montaña Negra ganando terreno a los cereales y a la garriga (monte bajo), duro trabajo que propició la concesión por parte de los señores de contratos de plantación a medias (LE MENÉ, 1991, 193). fig. 8
Читать дальше