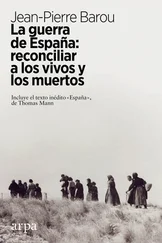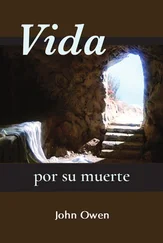La Gran Peste de 1348 redujo la población y la superficie vitícola, lo que en cierta medida sirvió para definir mejor las zonas con mayores aptitudes para hacer vinos de calidad. En la recuperación que tuvo lugar a finales del XIV y comienzos del XV, las llanuras serían dedicadas a la producción de cereales y a la coltura promiscua (frutales, viña, cereal), mientras que las colinas acogían olivares y viñas. Federigo Melis, en varios de sus trabajos (véase la recopilación hecha en 1984), demostró que hacia el año 1400 había en la Toscana al menos 106 pueblos que poseían una especificidad productiva y cualitativa que se reflejaba en los precios del gran mercado de Florencia, donde se daban cita los vinos regionales toscanos (blancos, tintos, trebbiani , vernacce ) con otros de importación traídos desde el sur de Italia ( vini greci y vini latini ) o desde las islas del Egeo (malvasía de Candia, vino de Chipre, romanía…).
Bolonia: un mercado universitario
Situada también en la Italia central, no muy lejos de Florencia, justo donde terminan los Apeninos y comienza la gran llanura del Po, sobre el camino de Florencia a Venecia, la ciudad de Bolonia tuvo ocasión de desarrollar también un gran viñedo suburbano a partir del 1300, favorecido por el gran incremento demográfico y su condición de ciudad universitaria, con miles de estudiantes (la mayoría hijos de familias ricas) que acudían a beber frecuentemente a las decenas de tabernas repartidas por toda la ciudad. El consumo medio por persona y año no debía bajar de los 300 litros, si se tiene en cuenta que al vino fiscalizado en las puertas de la ciudad para su comercialización (200 litros por habitante) hay que sumarle el que los cosecheros llevaban a sus casas para el consumo doméstico (PINI, 1974 y 1988). Con una población de 50.000 habitantes, el consumo total de la ciudad podría estimarse en unos 150.000 hectolitros. La calidad de los vinos de Bolonia, sin llegar a ser mala, no alcanzaba la fama de los de Toscana, y su consumo fue casi siempre exclusivamente local, aunque en alguna ocasión se exportara a la vecina Ferrara, situada en la llanura cerealista del Po. fig. 4Los mejores viñedos se extendían sobre las colinas al sur de la ciudad, pero la bonificación de tierras bajas en dirección a Ravenna y la construcción de un canal navegable hasta el mar por el Reno, multiplicó los viñedos en estas fértiles tierras, si bien la calidad del vino no era la mejor (GAULIN, 1991).

fig. 4 Poda de la vid en el mes de marzo. Frescos de la segunda mitad del siglo XV pintados por Cossa y Roberti en la Sala de los Meses del Palacio Squifanoia de Ferrara (Italia).
Roma y las viñas del Lazio: la tradición imperial
La región del Lazio, como en la Antigüedad, seguía en la Edad Media surtiendo de buenos vinos a la ciudad de Roma, muy disminuida eso sí con respecto a su época imperial. El cultivo del viñedo era habitual por todo el territorio latino y su gama de vinos muy amplia: moscatello, greco, trebbiano, castelli romani , blancos de Anagni, etc., aunque con una proyección comercial que no parecía ir más allá del propio ámbito local en cada caso y de la ciudad de Roma en su conjunto (CORTONESI, 1980). Varias zonas destacaban por su especialización vitícola: Viterbo, Anagni, Velletri, Tívoli, etc. La de Velletri, a unos 36 kilómetros al sureste de Roma, con un sistema de cultivo muy particular en rasae , producía vinos más apreciados entre los consumidores romanos, tanto del tipo griego o de postre (aquí el “vino greco” estaba asociado a una cepa determinada), como de vinos de mesa, con la calidad que le daba la variedad trebbiano , muy extendida en Velletri durante el siglo XV (CAIORGNA, 1988). Los viñedos de Tívoli, (ca. 25 km al este) eran especialmente densos (unas 10.000 cepas por hectárea) y su producción se destinaba casi exclusivamente al mercado romano, aunque durante el siglo XV empezaron a perder terreno frente al olivo, el otro cultivo propio de la especialidad local (CAROCCI, 1988).
Piamonte y Lombardía
También en la Italia septentrional se repetían entre los siglos XI y XV los mismos procesos de expansión general del viñedo derivado del incremento de la población y la acción puntual de los monasterios (PASCUALI, 1990), seguida de la formación de viñedos más densos en las áreas periurbanas, tanto en el Piamonte, con ejemplos como el de Turín, que ha sido estudiado por Benedetto (1990) como el de la Lombardía, donde son bien conocidos los casos de Cremona, Mantua, Brescia y Bérgamo (MENANT, 1993 y ARCHETTI, 1998). El mercado de Milán era abastecido desde la campiña con vinos abundantes elaborados con una variedad muy rústica y productiva llamada pignolus , al tiempo que la demanda de las clases altas facilitaba el desarrollo de un viñedo de calidad en la Valtellina, mientras que la ciudad de Asti adquiría también fama de buenos vinos a partir de la variedad nubiolo (LOZATO, 1978).
Génova: del moscato deTaggia a la vernaccia delle Cinque Terre
El comercio y el desarrollo del transporte marítimo perfilan ya en Italia las grandes regiones vitícolas después de un período en el que la viña se había extendido casi por igual por toda la Península, con mayores concentraciones en torno a las grandes ciudades, como acabamos de ver, pero con pocos intercambios regionales. Directamente relacionadas con el transporte marítimo hay que destacar las dos regiones capitaneadas respectivamente por Génova y Nápoles (Venecia no reunía condiciones para hacer lo mismo). Tanto Génova como Nápoles eran a un mismo tiempo grandes centros de consumo capaces de generar viñedos propios suburbanos y puertos de expedición de vinos al resto del Mediterráneo y, desde mediados del XIII, también al Atlántico Norte, aunque aquí fuera Génova quien supo sacar mayor provecho. Se ha escrito de Génova que su vocación comercial marítima le viene, como a Venecia, por la escasez de espacio terrestre. Encerrados en un circo de colinas entre las fuertes pendientes del Apenino y la costa del mar Tirreno, sin apenas tierra para cultivar, los genoveses fueron primeramente un pueblo de pescadores que en el siglo XI se lanzó a la aventura comercial por todo el Mediterráneo, creando delegaciones comerciales y alguna que otra colonia a lo largo de las principales rutas marítimas, desde el mar Negro (condado de Caffa en Crimea, hasta la musulmana Málaga (Castil de los Genoveses) y Sevilla, sin demostrar nunca un afán por conquistar grandes territorios (HEERS, 1971). Con todo, cuidaron al menos de hacerse con un pequeño estado que no se limitase solo a la ciudad-puerto de Génova, por lo que fueron ocupando en sucesivas conquistas toda la franja litoral de Liguria, más conocida como la Riviera, que va desde Ventimiglia hasta La Spezia, donde comenzaba ya el territorio de Pisa. Se trata de un estrecho y alargado corredor litoral, de unos 300 kilómetros de longitud, con calas de fácil acceso por barco y empinadas laderas que dan directamente al mar, salpicadas de alguna que otra pequeña llanura litoral, cultivadas de olivos, viñedos y cereales que aseguraban el abastecimiento alimenticio básico a la población.
Sobre esta Riviera ligur y para asegurar su propio mercado urbano y el de su marinería, Génova desarrolló al menos dos comarcas vitícolas: la de Ventimiglia-Taggia al Poniente y la de Cinque Terre al Levante. La localidad de Taggia destacaba en la elaboración de vino moscato (moscatel), con cierta fama internacional, pues se exportaba a lugares tan distantes como Caffa, Barcelona y Londres (HEERS, 1971), mientras que el de Ventimiglia tenía la virtud de ser el primero en salir al mercado de Génova, debido a un microclima que permitía una precoz maduración de sus uvas ya a finales de julio (BALLETTO, 1978).
Читать дальше