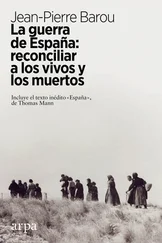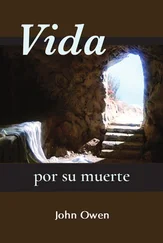fig. 15 Escena de un refectorio monacal. La dieta de los monjes incluía al menos una copa de vino en la comida y otra en la cena. Cantigas de Santa María.
La moral cristiana y el protagonismo del vino en la vida eclesiática
Es también al prolífico obispo sevillano a quien debemos las primeras noticias sobre el significado del vino en la religión cristiana, empezando por una curiosa definición del mismo como algo que llena las venas (vena-vino) nada más que se bebe, queriendo dar así a entender que su consumo podía alterar la circulación de la sangre o, como diríamos hoy, que se subía a la cabeza. Aunque admite que algunos (los romanos) lo llamaban lyaeus porque les libraba de las preocupaciones, también recuerda y enfatiza que los antiguos llamaban veneno al vino y recurre a una cita de San Jerónimo, quien para preservar la virginidad escribió: “Las jóvenes deben huir del vino tanto como del veneno, no vaya a ser que, por la ardorosa fogosidad de su edad, beban y perezcan” ( Etym. XX, 3. De potu ). Es curioso este afán moralizante que mueve a una valoración negativa del vino, mientras que guarda absoluto silencio sobre el carácter sagrado del vino en la liturgia cristiana.
Según otros textos, el vino era objeto de trueque y de limosna. Braulio, según relata en su Epístola 10, escribe a Yactato diciéndole que a cambio del obsequio de harina que éste le había hecho, le corresponde regalándole dos medidas de vino, una de aceite, aceitunas y un modio de ciruelas (DÍAZ, 1982). El vino formaba parte de las limosnas, junto con el aceite y la miel, que Masona, obispo de Mérida en tiempos de Leovogildo, repartía a los pobres de su diócesis.
García Moreno (1986) ha hecho un buen resumen de lo que puede dar de sí el estudio de las reglas monásticas, actas de concilios y otros documentos de la época que hacen referencia a donaciones, herencias, contratos, etc. La Regula Isidori debió ser escrita entre los años 615 y 624, y fue seguida básicamente por una serie de monasterios establecidos en la región de la Bética. De su lectura se desprende que las funciones económicas de aquellos monasterios eran básicamente dos: asegurar el cultivo de cereales y plantar viñas. Las necesidades monacales no debían ser pequeñas, ya que la misma regla isidoriana establece una dieta alimenticia para los monjes integrada por pan, aceite de oliva, verduras, legumbres, algo de carne los domingos y festivos, y nada menos que tres vasos de vino al día, equivalentes a medio litro por persona, salvo en los días de ayuno.

fig. 16 Escenas de la siega y la vendimia en la tierra y el cielo. Tema muy repetido en la pintura medieval. Libro del Beato de Gerona.
La Regla de San Fructuoso, escrita hacia el año 640 y con aplicación a monasterios del noroeste peninsular, sobre todo en Galicia y el Bierzo, establece una dieta mucho más parca y acorde con los productos de la zona: algo de pescado, grasas animales en lugar de aceite de oliva (que aquí no hay) y solo un vaso de vino (1/6 de litro) por monje al día. Esta cantidad, que equivale a un tercio de la ración isidoriana, podría deberse a la escasez de viñas o simplemente a una mayor sobriedad de la regla fructuosiana, pero en todo caso, obligaba a los monasterios a mantener viñas propias. Otra prueba evidente de la importancia que las autoridades civil y eclesiástica daban al viñedo son algunas disposiciones como la dictada por Chindasvinto estableciendo como tiempo de vacaciones para los tribunales de justicia el período comprendido entre el 17 de septiembre y el 18 de octubre, por coincidir con la vendimia. Por su parte la Iglesia, en el Séptimo Concilio de Toledo, al decretar que los obispos sufragáneos pasasen un mes cada año en la capital, ponía como excepción los períodos de siega y vendimia, al objeto de que los obispos pudieran atender más de cerca estas operaciones. La protección de los viñedos estaba recogida en leyes en las que se penaba la destrucción de un viñedo con la entrega de dos por el mismo valor, por considerar que el trabajo de plantar y criar una viña así lo merecía. El vino llegó incluso a ser “moneda” de pago en especies: el Concilio de Tarragona del año 516 estableció la obligación de los clérigos que hubiesen prestado dinero a recibir su pago en vino o trigo. fig. 16
No hay muchas noticias sobre plantaciones, pero sí las suficientes para confirmar que éstas se llevaron a cabo incluso en lugares de clima tan extremo como podía ser la Sierra de Avila, a mil metros de altitud, junto a campos de fresas, o en las tierras de Sobrarbe, en el Alto Aragón, donde el propietario Vicente de Asan poseía algunas viñas. En Placencia (20 km al norte de Huesca) sobre las estribaciones de la Sierra Guara se hizo una plantación de 200 hectáreas (GRACIA, 1986). Las excavaciones arqueológicas, sin embargo, arrojan un pobre balance por el momento. Los restos de una gran villa tardorromana, pero en pleno uso en el siglo VI, encontrados en la actual Dehesa de la Cocosa, a 17 km al sur de Badajoz, contienen abundantes fragmentos de dolia para el almacenaje del vino. En Seròs (Lérida) ha sido descubierta una gran prensa y varias bodegas que almacenaban grandes botas de madera para guardar el vino, aunque se trata de un establecimento fechado ya a comienzos del siglo VIII (GODOY y VILELLA, 1987). También de comienzos del siglo VIII es el famoso pacto establecido en 713 entre Teodomiro, gobernador de Orihuela, y el nuevo señor musulmán Abd Al-Azíz, en el que se estipula que cada hombre libre deberá pagar a los nuevos señores “un dinar, 4 medidas de trigo, 4 de cebada, 4 cántaros de mosto o vinagre, 2 de miel y 1 de aceite”, lo que es un fiel reflejo de la agricultura que en aquellos momentos se practicaba en la región del Bajo Segura (LLOBREGAT, 1973). 
LA EUROPA VITíCOLA MEDIEVAL
GRANDES VIÑEDOS EN EUROPA OCCIDENTAL Y EN EL EGEO

Aunque la arqueología romana y la historiografía medieval han avanzado mucho en los últimos años, todavía resulta difícil reconstruir la historia del viñedo en Europa, especialmente en el crucial período comprendido entre los siglos IV y VII, durante el cual tuvieron lugar dos hechos de grandes repercusiones para la civilización occidental: el triunfo del cristianismo y la descomposición del Imperio Romano. La proclamación del cristianismo como religión oficial por parte de Constantino a comienzos del siglo IV supondría el arrinconamiento de los dioses paganos y la adaptación de toda una serie de ritos a la religión triunfante, pero casi nada se sabe de cómo se desarrolló el proceso histórico de reconversión. Hay que esperar cuando menos a finales del siglo VI y comienzos del VII para comprobar en los escritos de Gregorio de Tours e Isidoro de Sevilla hasta qué punto el vino había sido asumido por el clero como elemento fundamental de su liturgia, de la dieta alimenticia y de la misma actividad económica eclesiástica.
La descomposición del Imperio Romano y, sobre todo, las invasiones sucesivas de los pueblos bárbaros retrasaron el proceso de cristianización y causaron daños en la misma cultura vitícola romana. Las guerras y los grandes movimientos de población no podían traer sino efectos negativos sobre la agricultura en general y sobre el viñedo en particular, debido a su carácter de cultivo permanente que necesita del cuidado constante del viticultor. Pero en modo alguno se puede afirmar que los bárbaros arrasaron con todo. De hecho, en la mayoría de países que invadieron acabaron siendo asimilados por la civilización “romana”, aprendieron las lenguas derivadas del latín (Francia, España, Italia), adoptaron la religión cristiana y apreciaron el viñedo como cultivo principal junto con los cereales. Aquella influencia romana se puede rastrear en todos los cuerpos legislativos que regían los nuevos estados. En ninguno de ellos (francos, bávaros, lombardos, visigodos, etc.) faltan las referencias a la plantación y cuidado de las viñas. Incluso allí donde la lengua vulgar fue la germana (Alemania, Austria, Inglaterra) los términos vitivinícolas siguieron conservando sus raíces latinas.
Читать дальше