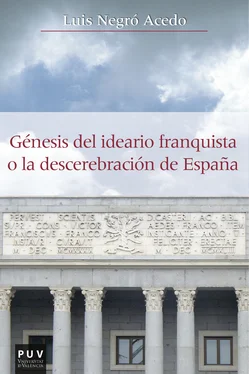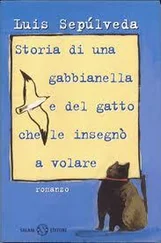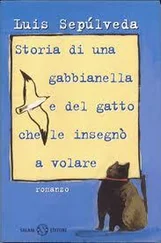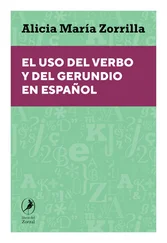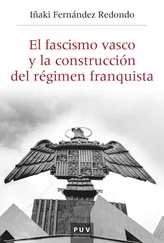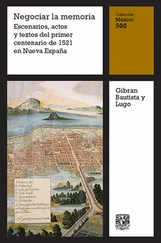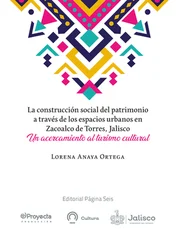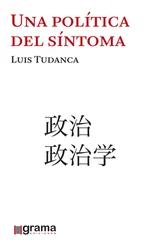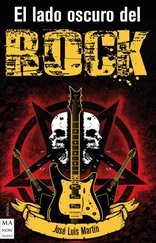La más importante de ellas, la que servirá de guía y de referencia a todo el pensamiento franquista, en el amplio ámbito de la de la historia de la filosofía, de las ideas estéticas y de la crítica literaria, todo ello en el marco de la más estricta ortodoxia católica, será Marcelino Menéndez y Pelayo. En el libro del que acabamos de ocuparnos, uno de los primeros y más agresivos ejemplos del discurso nacionalcatólico, su nombre y sus textos son citado 85 veces, es decir, prácticamente en una de cada dos páginas. Sus autores reproducirán, retrocediendo 60 años, las mismas polémicas que los textos de Menéndez Pelayo habían suscitado en los ásperos debates ideológicos de principios de la Restauración, con la diferencia de que, a finales del siglo XIX, a los sectores de la burguesía y la clase media opuesta a la implantación de un verdadero liberalismo en España, contestaban los sectores de la sociedad portavoces de ese liberalismo, y, en los años cuarenta del siglo XX, estos últimos habían sido aniquilados en una guerra civil, sustituyendo así el debate por un monólogo que pretendía justificar tal aniquilación.
La figura del polígrafo santanderino, para emplear una de las expresiones con que lo evocaba la retórica del franquismo, es lo suficientemente conocida como para que no tengamos que ocuparnos de ella detalladamente; nos limitaremos, pues, a evocar algunas de sus ideas fundamentales, que servirán de corolario a las páginas anteriores y ayudarán a comprender las que siguen.
El primer texto que aquí nos interesa de él es, según el propio autor, el primero de cierta importancia que dio a la imprenta: 31 La ciencia española . El libro se abre con una carta a Gumersindo Lavarde en la que se lee lo siguiente:
En una serie de artículos que, con el título de «El Self Government y la Monarquía doctrinaria», está publicando en la acreditada Revista de España su tocayo de usted D. Gumersindo Azcárate, escritor docto, en la escuela Krausista soberanamente estimado, he leído con asombro y mal humor (como sin duda le habrá acontecido a usted) el párrafo a continuación transcrito: «Según que, por ejemplo, el Estado ampare o niegue la libertad de la ciencia, así la energía de un pueblo mostrará más o menos su peculiar genialidad en este orden, y podrá hasta darse el caso de que se ahogue casi por completo su actividad, como ha sucedido en España durante tres siglos». 32
Con una erudición y documentación abrumadoras, don Marcelino va a contradecir a Azcárate, uno de los miembros más representativos del krausismo y de la Institución Libre de Enseñanza, invocando todo lo que el pensamiento español había producido en esos tres siglos (XVI, XVII y XVIII), que desde Ramon Llull (al final de la Edad Media) va a alcanzar su plenitud en el siglo XVI, con Luis Vives, Sebastián Fox Morcillo, etc. Menéndez Pelayo va a acusar a Azcárate, y más generalmente a los krausistas, de despreciar el pensamiento español sin conocerlo, sin haberlo leído, de preferir los pensadores extranjeros, franceses y alemanes en particular, «siquiera sean antiguos desvaríos remozados o trivialidades de todos sabidas, que los principios fecundos y luminosos» 33 de los pensadores españoles. Se inicia así una lucha ideológica que se extenderá hasta la vuelta del siglo y que atravesará toda la producción intelectual, de Joaquín Costa a José Ortega y Gasset pasando por Miguel de Unamuno, cuyo pensamiento irá del krausismo a la postura contraria. En el libro que acabamos de analizar sobre la Institución Libre de Enseñanza, los autores de los artículos dan por resuelta la polémica, con la para ellos evidente razón que asistía a los continuadores y defensores de las ideas de Menéndez y Pelayo.
El otro texto del polígrafo que trataremos aquí, tácita o explícitamente referenciado siempre por el franquismo, fue el que le dio y le sigue dando más fama; nos referimos a Historia de los heterodoxos españoles , cuyos tres volúmenes vieron la luz entre 1880 y 1882. Elaborado desde un punto de vista «español y católico», 34 la notable extensión del corpus tratado lo ha hecho referencia de investigadores de todos los horizontes políticos. Uno de sus capítulos, como ya hemos indicado, contiene una crítica sin concesiones de los heterodoxos krausistas, pero no entraremos en ese contenido, que volvería a sacar a la luz una polémica a estas alturas absolutamente inútil; nos interesa aquí solamente señalar las ideas que alimentan tal historia, expresadas sin ambigüedad desde la introducción; unas ideas que ayudarán a comprender no solamente el libro sobre la Institución Libre de Enseñanza con que hemos empezado este estudio, sino los análisis posteriores.
Don Marcelino empieza lamentándose de que en España haya libertad de cultos, «contra la voluntad del país», para continuar proclamando sin ninguna ambigüedad sus creencias: «Católico soy, y como católico afirmo la Providencia, la revelación, el libre albedrío, la ley moral, bases de toda historia»; tal afirmación da por supuesto que no hay otra moral que la católica. Todo lo que se aparte de esa fe y de esa moral caerá en el error y será condenado y combatido como tal, con el «fanatismo [y la] intolerancia» que, según Menéndez Pelayo, son propios del pueblo español: «¿hubiera podido existir la Inquisición si el principio que dio vida a aquel popularísimo tribunal no hubiese encarnado desde muy antiguo en la conciencia del pueblo español?». Como consecuencia de ello, «el dogma católico es propio de nuestra cultura –dice don Marcelino–, y católicos son nuestra filosofía, nuestro arte y todos las manifestaciones del principio civilizador». Así, siempre girando alrededor de ese núcleo –de esa verdad absoluta– debía seguir girando la historia de España según Menéndez Pelayo; pero la historia del mundo sufre variaciones irreversibles, como sucede en Europa en el siglo XVIII, que van a acabar en la Revolución francesa, y esas transformaciones van a dar al traste con esa pretendida verdad. Menéndez Pelayo deplora que «el influjo francés traído por el cambio de dinastía» haya introducido en España, a través de los ilustrados, el jansenismo, el enciclopedismo y las sociedades secretas, puertas abiertas, estos dos últimos, al liberalismo que va a comenzar a implantarse en España a partir de las Constitución de las Cortes de Cádiz, en 1812.
Casi treinta años después de su muerte, sesenta después de la publicación de estos textos, una parte de la sociedad española, capitaneada por unos militares, va a intentar desterrar todo lo que Menéndez Pelayo deplora, encerrando al país en una dictadura implacable y dejándolo al margen de las ideas occidentales durante cuarenta años. Las clases dirigentes del nuevo sistema tomarán a Marcelino Menéndez Pelayo como guía intelectual privilegiado; sus textos se convertirán en una suerte de nuevo evangelio. Se trata de una voluntad expresa, que aparece explícitamente en el franquismo desde el comienzo de su andadura. El primer ministro de Educación Nacional del primer gobierno de Franco, Pedro Sáinz Rodríguez, piensa que Menéndez Pelayo, «de forma lapidaria e insuperable, expresa [...] conceptos permanentes y eternos que podemos elevar a la categoría de norma eficaz para la educación de nuestro pueblo», y su Ministerio publica una antología de fragmentos de sus obras, que exponen «sus ideas sobre la enseñanza, la educación religiosa, etc.». El ministro prevé la publicación de las obras completas, así como de folletos monográficos de don Marcelino, cuyos contenidos apoyarán y aclararán las líneas ideológicas del nuevo Estado: «El Concilio de Trento», «Las Cortes de Cádiz», «El enciclopedismo en España»... 35 Esta apropiación de la figura de Menéndez y Pelayo por el franquismo no se limitaría a los honores académicos, sino a hacerlo una suerte de símbolo cultural del nuevo Estado, rindiéndole honores militar-fascistas como correspondía a la época. Sáinz Rodríguez cuenta en sus memorias:
Читать дальше