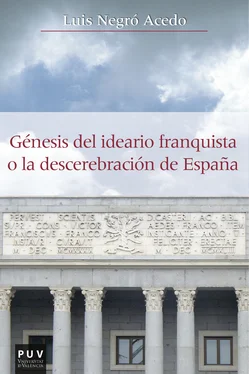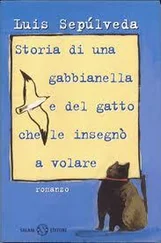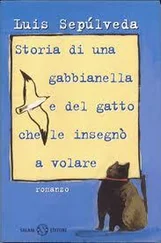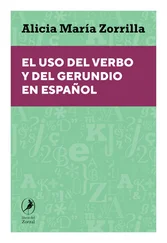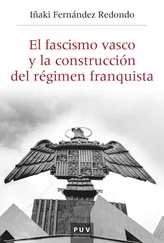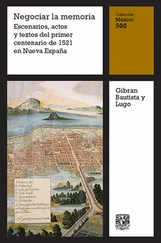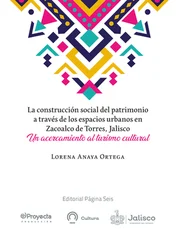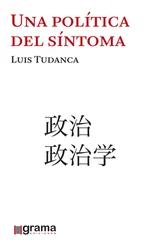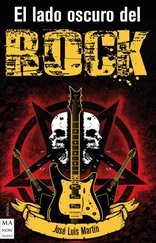Se trata –decía– de impulsar una revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública, trámite previo a una organización radical y definitiva de la enseñanza, extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra Patria. 3
A partir de este decreto se crearían comisiones de depuración para todos los niveles de la enseñanza, encargadas de examinar los expedientes de maestros, profesores y catedráticos de todas las ciudades y pueblos de España, y de proceder a su apartamiento de la docencia si procedía. La Comisión de Cultura y Enseñanza, encargada de esta depuración, estaba presidida por José María Pemán, y bajo ella se ampararían una serie de comisiones, entre la cuales se encontraba la Comisión A, que es la nos interesa aquí particularmente. Esta comisión, encargada del personal universitario, se establecería «en Zaragoza, con el catedrático de aquella Universidad Antonio de Gregorio Rocasolano de presidente y el catedrático de la Universidad de Madrid Cándido Ángel González-Palencia Cabello de secretario». 4
Pero los encargados de la depuración debieron pensar que la educación llevada a cabo por los organismos del Institución Libre de Enseñanza había dejado en la sociedad rasgos demasiado difusos y fuertes para poder suprimirlos solamente con la represión de los profesores que la pusieron en práctica. En 1940, aparece el libro Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza , 5 compuesto por artículos de la pluma de catedráticos de universidades e institutos de segunda enseñanza, en el cual se intenta desprestigiar, por todos los medios posibles, a los hombres y a los organismos creados o inspirados por los institucionistas. Desde el insulto personal a la acusación de sectarismo y de corrupción, se vierte sobre ellos –habría que decir se vomita– todo el odio que esos profesores sentían, desde hacía tiempo, por las ideas defendidas y llevadas a la práctica por los herederos de la Institución Libre de Enseñanza.
El análisis de tal libro nos parece doblemente interesante en el contexto del presente estudio. Por una parte, es una expresión, bastante brutal y directa, del radicalismo de la dictadura contra todo lo que se saliera del marco de sus ideas, y por otra, muestra, con una claridad meridiana porque desprovista de la retórica en que se envolverán en los soportes que analizaremos a continuación, las ideas de base en que el franquismo se apoyó durante cuarenta años.
Para que la tarea de demolición alcanzara su fin, para que no quedara ningún rastro sin denigrar, había que comenzar por el principio; el primer artículo, firmado por Miguel Artigas, director general de Bibliotecas y Archivos, director de la Biblioteca Nacional y académico, hace una síntesis del origen, las ideas y la historia de la Institución. El marco es, pues, el siglo XIX, pero, antes, el autor recuerda donde hay que buscar, y encontrar, lo que él, y con él el franquismo, ha decidido que son las esencias de España, a las que hay que volver para «reconquistar» el país: «La unidad de creencias de España, que, como otras, era previa e indispensable en los últimos años del siglo XV y XVI, para llegar a la unidad nacional». 6
He aquí la idea matriz alrededor de la cual girará todo el entramado ideológico del franquismo: España, la verdadera España es la de los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II. Todo lo que vino después es o bien decadencia, con los llamados Austrias Menores del siglo XVII, o bien disolución de esas esencias con la monarquía borbónica y, sobre todo, con los Ilustrados. El siglo XIX será la desembocadura de todos esos males, como aclara Artigas: «en las famosas cortes de Cádiz se manifestó un modelo ostensible y elocuente que si se había ganado la guerra, el espíritu de la revolución había a su vez ganado no pequeña parte de los hombres que representaban la Nación». Ese es el mal por excelencia según el texto, el espíritu de la Revolución francesa del que va a derivarse el liberalismo, el nuevo sistema político que se fue imponiendo, con pasos hacia atrás y hacia adelante, durante ese siglo en toda Europa, incluso si en España la clase portadora de ese sistema de ideas, la burguesía, nunca fue lo suficientemente sólida o fuerte para llegar a implantarlo con todas sus consecuencias.
Sin embargo, los avances del liberalismo harían posible la aparición de un grupo de intelectuales, todos ellos vinculados a la Universidad de Madrid, que, agrupados alrededor de Julián Sanz del Río, desarrollarían las ideas del filósofo idealista alemán Karl Christian Friedrich Krause. Julián Sanz del Río trae esas ideas de sus estudios en Alemania y en Bélgica, e intenta ponerlas en práctica en el contexto de la España de mediados del siglo XIX, desde su cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid. Refiriéndose a ello, Artigas dice: «el krausismo, poco brillante, y opaco en comparación con los de Hegel y Kant [...], tuvo Sanz del Río y tuvieron sus discípulos, la desdicha de exponerlo en un lenguaje abstruso y bárbaro». Y algunas líneas más adelante, la filosofía de Krause es calificada de «indigesta». No es este el lugar de analizar las ideas de Krause, de abrir una polémica sobre la validez o invalidez de la filosofía krausista, ni de calibrar su comparación con los mucho más conocidos Hegel y Kant; lo que queremos señalar es la agresiva descalificación del autor del artículo de una filosofía, sin otro argumento que su descalificación, que se extiende a la incapacidad de expresarla de sus adeptos. Aunque si seguimos leyendo vamos a encontrar el porqué de la nocividad de tal filosofía. «Este sistema –se lee– más que como contenido filosófico, tuvo importancia porque en torno suyo [...] se agruparon los disidentes, los que no aceptaban el Catolicismo como creencia y como norma de vida».
Nos topamos aquí con el núcleo del que se nutre no solamente todo el razonamiento del autor del texto, sino, como tendremos ocasión de ver, todas las ideas que elabora el franquismo. La conducta, las ideas y su aplicación, los actos o los proyectos de los hombres y de los grupos sociales no son buenas o malas por la mayor o menor coherencia de su contenido, por su rigor lógico o por sus resultados en la sociedad o en la realidad, sino con relación al catolicismo; a nadie le está permitido apartarse de él so pena de condena absoluta, de descalificación sin contemplaciones. Para los hombres que escriben estos artículos, hay que temer esa condena por encima de todo. Volvemos aquí a la pena de excomunión que empleaba la Iglesia católica para deshacerse de todo lo que le estorbaba apartándolo de la comunidad, y, si no bastaba, encarcelándolo o suprimiéndolo en la hoguera. El franquismo reproduce el sistema «excomulgando» a los hombres que no quieren adaptarse a sus esquemas ideológicos, perfectamente enmarcados en el catolicismo más ortodoxo, desterrando, encarcelando o fusilando a los que se muestren demasiado reacios a sus principios.
Condenados por sus ideas, los krausistas van a serlo por su actuación para llevarlas a la práctica en la enseñanza, lo que justificará la persecución no solo de las ideas sino de los hombres de la Institución, en el momento en que se escribe el artículo. Artigas recorre, de forma apresurada e interesada, algunos acontecimientos históricos del siglo XIX, diciendo que «en 1865 se formó expediente a Sanz del Río y a alguno de sus discípulos, entre ellos a Giner de los Ríos». En realidad los acontecimientos que los llevarían a esos expedientes y a ser apartados de las cátedras comenzarían en 1867, cuando contestando a una campaña promovida por progresistas y demócratas exiliados contra la monarquía española, las autoridades académicas firmaron un texto que les fue dirigido por el Ministerio de Fomento «reiterando el testimonio solemne de su adhesión a los principios fundamentales de esta monarquía secular y a la persona excelsa de V. M., protectora de las ciencias y de las artes». 7 Muchos profesores, entre los cuales se encontraban los krausistas, se negaron a firmar y se les abrió expediente. A esos hechos se refiere Artigas, añadiendo: «pero vino la revolución del 68, volvieron a sus cátedras, y entonces se legalizó la más amplia libertad de enseñanza, y, es claro, en nombre de ella se persiguió a las doctrinas que sus contrarios profesaban». Evitando entrar en las polémicas y luchas que se desencadenaron con el triunfo de la revolución de 1868, diremos que, en la nueva situación, los krausistas ocuparon puestos relevantes en la administración de la educación, y que, desde ellos, intentaron reformarla basándose en particular en un principio para ellos fundamental: la libertad de cátedra. Se legisló sobre esa libertad, así como sobre la libertad de enseñanza, referida a los establecimientos docentes no costeados ni administrados por el Estado, lo que también favorecía a los colegios religiosos. De todas formas, la reforma no daría muchos frutos y esa pretendida persecución de las doctrinas de sus contrarios, a la que alude Artigas, no debió ser muy efectiva, ya que, inmediatamente, se levantaron públicamente voces para contestar la citada legislación, que en algunas universidades no fue aplicada. Desde la Universidad de Barcelona, un escrito, fechado en enero de 1869, proclama que «la libertad de la ciencia y la independencia de su magisterio..., jamás debería convertirse en salvoconducto para enseñar errores, y la misma libertad debe quedar subordinada a las leyes eternas de Dios». Y en la de Granada, el Claustro de profesores escribe, ese mismo mes, que la enseñanza debe asentarse «sobre la moral y la religión, principio fundamental de todo progreso y cultura». 8
Читать дальше