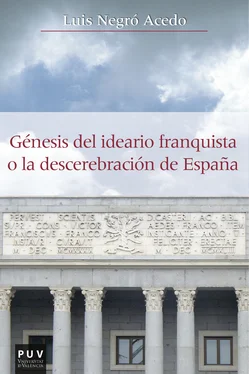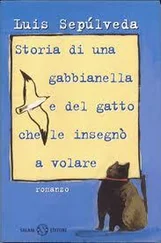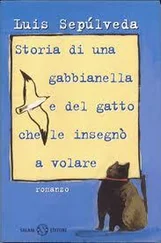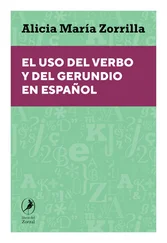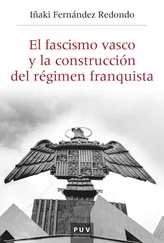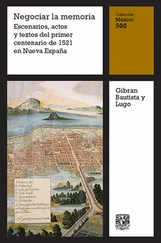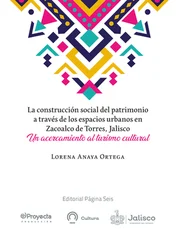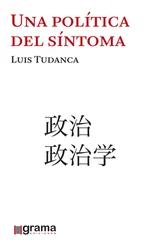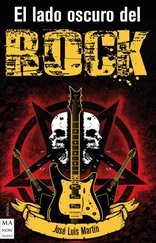4 Véase también L. Negró Acedo, «Dionisio Ridruejo: del fascismo a la democracia y de la democracia al panteón. O del buen uso de la historia», Pasajes , 34, invierno 2010-2011, pp. 111-126.
INTRODUCCIÓN
En el prólogo de La filosofía española en América , José Luis Abellán escribe que los pensadores españoles de los años 1920-1930 «estaban cambiando el panorama cultural de España», y se pregunta «¿qué hubiera pasado si no se hubiesen visto obligados a salir violentamente del país para no poder volver a integrarse en el mismo?»; la respuesta es inmediata: se trata, dice, de una «de las preguntas a las que no podemos ni queremos contestar». 1 Se puede pensar que el verbo querer tiene solo la función de reforzar la imposibilidad de hacerlo, porque la primera parte de la proposición ha estipulado ya la inviabilidad de tal tarea. Por el contrario, a lo que sí queremos y podemos contestar es a las preguntas ¿cuál fue la andadura del pensamiento en España?, ¿cuáles fueron y cómo se desarrollaron y expresaron las ideas en el país, en el vacío que había causado el violento corte de la guerra civil?
Los estudios sobre la cultura española durante el franquismo suelen señalar, como punto de partida, el desierto cultural en el que se instaló el nuevo régimen; desierto de ninguna forma accidental o provocado por una catástrofe natural, sino, precisamente, resultado del violento asalto al poder que ese régimen había perpetrado, de la brutal destrucción no solo de todo lo que la Segunda República había representado para el país, sino de todo lo que, en la esfera de las ideas, estaba empezando a adquirir una cierta madurez. El hecho fue tanto más catastrófico cuanto que, entre el último tercio del siglo XIX y 1939, España había vivido uno de los períodos culturales más brillantes de su historia. Había que remontarse a los siglos XVI-XVII, al período conocido como la edad de oro, para encontrar una producción cultural del mismo calibre. La literatura, la filosofía, la pintura, el teatro, el cine o el debate a través de periódicos y revistas de las más variadas tendencias, tanto estéticas como ideológicas, se había situado en unas cotas nunca alcanzadas ni antes ni después de esos años, a pesar incluso de los siete años de la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930). Tal afirmación es difícilmente rebatible a la vista del número y la calidad de intelectuales y artistas que tuvieron que salir de España durante y al finalizar la guerra civil para poner a salvo sus vidas o su libertad, porque se habían puesto al lado de la República. Todo ello es sobradamente conocido, y no es nuestra intención aquí volver sobre el recorrido y las obras de esos hombres, tratados ya en numerosos estudios a partir de los años 1960, y en particular después de la muerte del dictador. 2 Lo que sí nos interesa es ver más de cerca ese denominado desierto que, a nuestro parecer, ha sido más o menos voluntariamente deformado o desenfocado, cuando no interesadamente transformado en estudios y comentarios sobre ese período de la historia cultural de España. Para comprender lo que se piensa hoy en España, hay que examinar con cierto detenimiento el basamento sobre el que se apoyan, en mayor o menor medida, si no las ideas, sí la manera de pensar, de afrontar y de expresar esas ideas. Guste o no guste, esa forma de entender y de expresarse se ha fraguado durante los cuarenta años de una dictadura que persiguió por todos los medios, de preferencia violentos, cualquier actitud o idea que no entrara en sus moldes, y nadie puede salir indemne de ese largo atraso cultural, de censura de todo lo que no fuera pensar como quería el dictador y los grupos sociales que lo apoyaban, es decir no pensar. Tanto más cuanto que la enseñanza, a todos los niveles, estaba en manos de esos grupos. A partir de la escuela primaria y hasta la universidad, maestros y profesores iban a hacer grandes esfuerzos para apartar las mentes de sus alumnos todo lo que se saliera de esos moldes, elaborando un discurso del saber del que la actitud crítica estaba absolutamente desterrada.
Desde el final de la dictadura, y sobre todo durante la transición, una gran mayoría de los estudiosos de la cultura española a partir de la guerra civil presentaron una visión del «desierto cultural» de la postguerra que puede calificarse al menos de confusa, cuando no de claramente interesada para limar asperezas con vistas a un paso «sin rupturas», que era la dirección que las clases dominantes tomaron para pasar de la dictadura a la democracia. Para efectuar así ese paso, había no solamente que silenciar bastantes desmanes del franquismo, sino «reinterpretarlos» –puede leerse tergiversarlos– según la obligatoria actitud del paso de uno a otro sistema sin rupturas; y entre esos hechos estaban los de la cultura; o mejor, los de la destrucción de la cultura que emprendió, concienzuda y violentamente el franquismo. Pero el silencio y la tergiversación, que, en su momento, fueron aceptados por las oposiciones políticas o intelectuales, como único medio para hacerse visible ante el país y poder más tarde conquistar el poder, sin perjuicio de volver después sobre el pasado, se ha ido convirtiendo para los medios de difusión de ideas, en la versión oficial y considerada como inmutable de los hechos.
Esa versión, a la que hemos tenido que enfrentarnos en repetidas ocasiones cuando hemos tratado de analizar esa época de la cultura española, nos ha llevado a pensar que sería saludable sacar a la luz el contenido de eso que se ha dado en llamar el desierto cultural de la postguerra civil en España. Los estudios existentes sobre el proceso de desculturación que emprendió el franquismo una vez destruida la Segunda República, encaminados a sacar a la luz las diferentes corrientes que formaban el conglomerado ideológico del franquismo, han llegado a distinguir los diversos componentes sociales y culturales de los grupos que compartieron el poder durante la dictadura. Actualmente, se conocen bien las líneas generales de evolución ideológica del régimen impuesto a los españoles por el general Franco, que pueden resumirse en escasos puntos fundamentales, diferentemente calificados según iba evolucionando el mundo occidental en el que estaba inmerso. Nuestra intención es examinar el contenido del discurso franquista, ahora en el ámbito de las ideas, como en otro lugar hicimos con el de la producción novelística. 3 Se tratará, pues, de analizar los soportes más importantes en los cuales aparecen expresadas las ideas que debían guiar la sociedad que el franquismo quería controlar, de precisar cómo se expresan en ellos esas ideas y cuál es su contenido concreto. Si logramos con ello esclarecer lo que hay tras conceptos como nacionalsindicalismo o nacionalcatolicismo , ampliamente empleados en los libros que estudian el franquismo en sus comienzos, sin pararse mucho en definir con exactitud o en desentrañar lo que esos conceptos contienen, habremos contribuido por un lado a deshacer algunos equívocos, interesados o no, que de forma cada vez más insidiosa suelen servir para referirse a la historia reciente de España, y por otro a ayudar a los estudiantes que, en universidades españolas y extranjeras, afrontan ese período de la historia de España sin saber demasiado bien qué quieren decir esos términos. Lo que para los que vivimos un período importante de la vida bajo el franquismo era evidente, o lo es para los que se especializan en la historia política o cultural de ese período, no lo es para los que, afortunadamente para ellos, no lo vivieron y quieren saber sin llegar a la especialización, o deben saber para poder comprender cómo es posible que, en noviembre 2010, en una visita a España, el papa Benedicto XVI no parezca encontrar objeción para declarar que está preocupado por «el laicismo agresivo» que existe en España; y para que las cosas queden claras, vincule tal afirmación con lo que él llama el anticlericalismo de la Segunda República. 4
Читать дальше