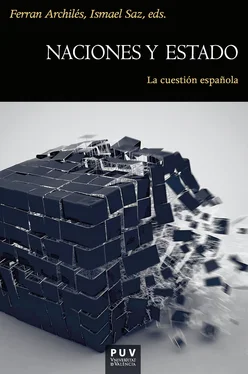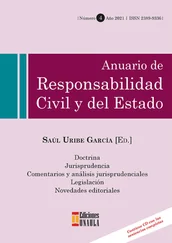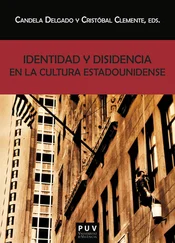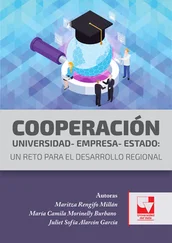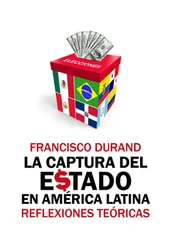1 ...6 7 8 10 11 12 ...29 Pero, ciertamente, AP se dedicó a tronar contra la inclusión del término nacionalidades , consiguiendo crear no poco ruido en el marco de una continuada denuncia de los «excesos» descentralizadores y la amenaza a la unidad de España. Es bien significativo que, a propuesta de un diputado valenciano de AP, Alberto Jarabo Paya (que fue de los que ni siquiera votó finalmente a favor de la Constitución), pero secundada por la mayoría de las Cortes, se prohibiera explícitamente –como ya sucedía en la Constitución de 1931– la federación de comunidades autónomas. En realidad esta enmienda, convertida en el artículo 145, estaba dirigida a impedir una posible federación de los Países Catalanes. 77No hay que olvidar que el anticatalanismo fue una estrategia acerbamente defendida por AP tanto como por la UCD valenciana. 78No obstante, como señalaron Soledad Gallego-Díaz y Bonifacio de la Cuadra el «consenso UCD-PSOE impidió avanzar todo proyecto de institucionalización de los “Països Catalans”». 79
Para Fraga, «La cuestión de las nacionalidades no es una cuestión semántica. Es el ser o no ser de España». 80La denuncia del título VIII y la amenaza a la unidad fueron, en efecto, poco menos que obsesiones en los textos doctrinales que Fraga publicó desde 1977 y durante los años ochenta. 81
En realidad, se sentaron ahí las bases para un legado ambivalente en la derecha española que Manuel Fraga acabaría por refundar tras el hundimiento de la UCD (muchos de cuyos cuadros pasaron a AP, entre ellos destacadas figuras del proceso constituyente, como Herrero de Miñón o Gabriel Cisneros). Para el PP la «defensa» de cierta idea de España permanentemente amenazada sería un ideal regulador inmutable. Alianza Popular trató de hegemonizar el sentido de españolidad , presentándose como su voz auténtica, lo que le permitió nuclear un nacionalismo español de amplio alcance social y muy hostil a las amenazas «separatistas». Durante los años ochenta, con AP incapaz de ganar frente al PSOE, la dureza de las posiciones conservadoras en materia autonómica fue considerable. La oposición a las incipientes políticas lingüísticas en Cataluña (o en Valencia a pesar de su modesto alcance) o Euskadi se convirtió en una de sus banderas, bastante eficaz socialmente para cohesionar a su electorado en el conjunto de España. 82Aunque no se trataba de un texto oficial de las posiciones del partido, en el balance final de la obra más minuciosa publicada por los aliancistas, Gabriel Elorriaga señalaba que «el peso perenne de España como impulso histórico y la valoración de su destino como proyecto de futuro deben estar claros en la conciencia de todas aquellas personas que, individual o colectivamente, se comprometan en la hermosa tarea de participar, desde unas u otras posiciones, en el rumbo histórico de una empresa que, no lo olvidemos, se llama la Patria». 83La denuncia de las «Autonosuyas» fue algo más que un clamoroso éxito editorial del inveterado franquista valenciano Fernando Vizcaíno Casas.
78, MODELO PARA ARMAR: ¿UN «NO-FEDERALISMO» ASIMÉTRICO?
La entrada en vigor de la Constitución significó, obviamente, un punto de inflexión decisivo en la redefinición de la idea de nación y del modelo de Estado. Debido al carácter normativo de toda constitución, su impacto es igualmente decisivo en la manera como las distintas culturas políticas plantearían a partir de entonces estos aspectos.
Pero la Constitución no pudo cerrar lo que durante su redacción quedó deliberadamente abierto (precisamente como consecuencia de la correlación de fuerzas, en concreto la debilidad relativa de la izquierda y las fuerzas nacionalistas y el insoslayable horizonte de consenso). Esta inicia pero no agota el ordenamiento territorial, de suerte que las posibilidades constitucionales deben ser desarrolladas precisamente en el nivel de los estatutos. 84De hecho ambos niveles conforman lo que se suele denominar «bloque de constitucionalidad». Por ello, el despliegue del modelo autonómico y la relectura del alcance de la identidad nacional (así, en el debate en torno al patriotismo constitucional) continuaron siendo espacios de disputa para las culturas políticas nacionalistas alternativas tanto como para las españolas.
Por lo que respecta al despliegue del Estado autonómico, hay que recordar que la redacción de la Constitución ni funcionó ex novo (debido a los compromisos adquiridos), ni enumeró –cerrándolos– los componentes del mapa autonómico (así como no obligaba a ningún territorio a ser Comunidad autónoma, además de abrir la puerta a las comunidades uniprovinciales). Es por ello que se ha podido hablar con Cruz Villalón de «desconstitucionalización» de la organización territorial del Estado. 85El título VIII (de hecho, compuesto en gran medida por disposiciones transitorias) no resolvía ni cerraba nada de manera definitiva, sino que lo dejaba en manos de desarrollos ulteriores. En palabras de Javier Pérez Royo, «La Constitución española […] no define la estructura del Estado». Esta «es en consecuencia el resultado de dos procesos : un proceso constituyente que culmina en 1978, en el que no se define la estructura del Estado, pero que posibilita su definición; y un proceso estatuyente , que se inicia en 1979 y culmina en 1983». 86
Irónicamente, a quien la Constitución ha garantizado y redimido de sus «estigmas» es a la previa estructura provincial, lo que ha condicionado desde entonces toda la organización territorial –y la de los partidos políticos en concreto– entre otras cosas al ser la circunscripción electoral (también en todos los ámbitos autonómicos) y la demarcación de las diputaciones. 87
Sin duda, tuvo una especial trascendencia (y además de las vicisitudes asociadas a la vuelta del President de la Generalitat) que tras las elecciones de junio de 1977, con el ministro de UCD Clavero Arévalo al frente, se iniciara ya (a propuesta autónoma de las denominadas asambleas de parlamentarios) la configuración de los «entes preautonómicos» (con el horizonte de una voluntad generalizadora del proceso por parte del ministro no compartida por el conjunto de UCD) 88cuando la Constitución ni siquiera se había terminado de redactar (con cinco anteproyectos aprobados por decreto-ley). 89Por cierto que, sin convocatoria de elecciones municipales hasta 1979, la composición de ayuntamientos y diputaciones provinciales le otorgó mayor capacidad de maniobra al Gobierno (y además fue clave a la hora de poner en marcha los entes preautonómicos). 90
Una capacidad de maniobra amparada en su conjunto, conviene subrayarlo, por el mecanismo electoral aplicado para las elecciones de junio de 1977. Se trataba de un sistema proporcional (y no mayoritario, ante el peligro de un triunfo de la izquierda) pero con una corrección territorial sobre la base precisamente de las provincias que benefició extraordinariamente a la UCD frente a la izquierda. 91En la práctica se negó la proporcionalidad, que solo se dio en cuatro circunscripciones. 92Estas elecciones conformaron a la postre unas Cortes constituyentes compuestas conjuntamente de Parlamento y Senado que por tanto elaboraron, en lo que es un tanto insólito, un redactado con filtro bicameral. 93Un quinto del Senado era de designación real, y por tanto no fue elegido democráticamente, y además el mínimo de senadores por provincia introducía una distorsión aun mayor que en el Congreso. 94Por otra parte, la ley electoral había situado la edad de voto en 21 años, y dificultó el voto efectivo de los trabajadores emigrados, lo que pudo privar a la izquierda de importantes caladeros de voto.
Además, los procesos preautonómicos relativos a Cataluña y Euskadi (que se saldarían a la postre con los dos primeros estatutos de autonomía aprobados) implicaron tener que asumir ciertos compromisos. Como hemos visto, la activa presencia del nacionalismo catalán (además de la presencia de Jordi Solé Tura) en la ponencia constitucional determinó que, en realidad, la piedra de toque de un proceso generalizado o no la marcara la autonomía para Cataluña, y al final su «techo», aunque el margen de negociación quedara finalmente más en los ritmos de acceso al marco autonómico que en los contenidos o competencias (por ejemplo, muy escasas en materia fiscal, frente al País Vasco). Por su parte, la negociación de la autonomía vasca fue especialmente compleja por la insistencia del PNV (que había quedado formalmente fuera de la ponencia constitucional pero participó de lleno en los demás procesos de redacción) en el reconocimiento foral como elemento distintivo y fundacional a efectos de soberanía. 95Pero, en la práctica, las cesiones por parte del PNV al respecto fueron considerables (incluida la incorporación de Navarra), y poco coherente el cambiante comportamiento de UCD (sometida a fuertes presiones por la acción terrorista y la presión del ejército, además de por su propio desorden interno). Finalmente los «derechos históricos» se incorporaron a la Constitución, pero plenamente reconducidos en ella, lo que provocó la paradoja de que el PNV (además de la izquierda nacionalista que se opuso) no votara en el Parlamento español y se abstuviera de proponer la aprobación de la Constitución en Euskadi, con un éxito nada desdeñable. La aprobación del Estatuto de Autonomía serviría al PNV para recuperar la iniciativa en su propio terreno, aunque evidentemente el Estatuto se basaba en lo que se había inscrito en la Constitución.
Читать дальше