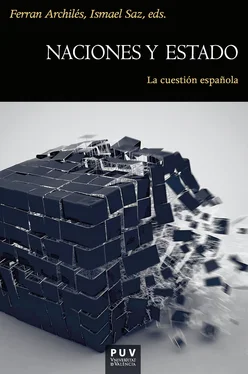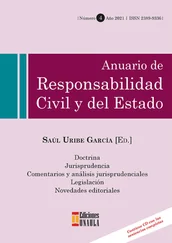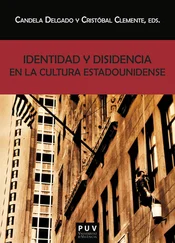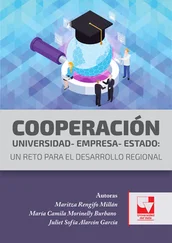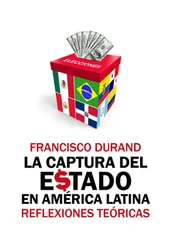No es rechazable el augurio de Álvarez Junco 86al prever «el mantenimiento de la confusa situación actual durante algún tiempo, con una evolución progresiva hacia una nación progresivamente plural, multiétnica, con diversos niveles de poder y soberanía difusa, cada vez más integrada en una Europa política, quizá con especiales lazos con Iberoamérica», en definitiva: «se inventaría una fórmula nueva, experimental, distinta a los modelos consagrados». En otro lugar –y en otro momento– defendí 87la idea de una España plural , interesante aportación semántica originada en las necesidades tácticas del PSOE, que nunca pasó de las musas al teatro. Y mantuve que la eficiencia de esa pluralidad pasaba por que aprendiera a desprenderse de un doble rasero de medir la realidad, según el que hay:
– fuentes de normalidad –la prensa nacional , la fiesta nacional , las selecciones deportivas nacionales , los partidos nacionales , etc., entendiendo en todo caso lo nacional como español–; y
– fuentes de perplejidad –todo lo periférico que entra en contradicción con lo nacionalespañol o que se exaspera contra la folclorización de sus expresiones políticas o/y culturales.
Desde ese punto de vista planteaba tres hipótesis:
1.Modelo de nacionalismo dominante: España más autonomías, con una tendencia a lo jerárquico uniformista en un marco imaginado como único.
2.Modelo de nacionalismos coexistentes, cercano a la conllevancia orteguiana: una España plural débil , condenada al conflicto y a la negociación intensa permanente que obliga, de facto , a la mayoría de la población a ir definiéndose en torno a parámetros nacionalistas.
3.Modelo postnacionalista: una España con voluntad de integración, en el sentido de aspirar a ser el fruto de repensarse globalmente y de reconstruirse institucionalmente , en busca de una visión fuerte de la España plural, con una tendencia a lo reticular en los imaginarios colectivos. 88
Me parece que, como estructura de análisis, esta sinopsis sigue siendo válida. Pero hay una variante demasiado potente como para no ser apreciada y que atraviesa, en sentido estricto, toda idea reformista: la propia crisis, destructora de mundos de certezas, aunque fueran certidumbres radicadas en los terrenos sísmicos de la política. La crisis golpea el mundo constitucional conocido y favorece la centralización, pero pocos estarán en condiciones de establecer vínculos entre ambos hechos. Sin embargo, en el horizonte también hay signos de esperanza, siquiera sean débiles y contradictorios: los movimientos de resistencia, las lecciones aprendidas –si no se olvidan–, las aportaciones técnicas serias y formuladas honestamente, aunque sea desde la urgencia, pueden abrir expectativas. Pretender que el Derecho, per se , dé las respuestas significativas será inútil: es en el terreno de la política pura donde se va a jugar la partida. Donde ya se está jugando.
1C. Fuertes Muñoz: « La nación vivida. Balance y propuestas para una historia social de la identidad nacional española bajo el franquismo», en I. Saz, F. Archilés (eds.): La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea , Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2012, p. 282.
2I. Saz: «Políticas de nación y naciones de la política», en F. Archilés, M. García Carrión, I. Saz (eds.): Nación y nacionalización. Una perspectiva europea comparada , Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2013, p. 273, p. 82.
3J. M. Castellet: Nueve novísimos poetas españoles , Barcelona, Península, 2.ª ed., 2006, p. 43.
4Saz ha mostrado cómo dentro del franquismo coexistieron dos visiones del nacionalismo español, básicamente nucleadas en torno al falangismo y al tradicionalismo católico. Considero que tales distinciones eran menos operativas en la etapa final del Régimen y, a la vez, no desdicen, aunque matizan, el argumento concreto que indico. I. Saz: España contra España. Los nacionalismos franquistas , Madrid, Marcial Pons, 2003, pássim.
5Z. Box: «El nacionalismo durante el franquismo (1939-1975)», en A. Morales Moya, J. P. Fusi Aizpurúa, A. de Blas Guerrero (dirs.): Historia de la nación y del nacionalismo español , Madrid, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores/Fundación Ortega y Gasset, 2013, pp. 916 y ss.
6I. Saz: «Visiones de patria entre la dictadura y la democracia», en I. Saz, F. Archilés (eds.): La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea , Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2012.
7E. de Diego: «Al fin cosmopolitas. (La aparente internacionalización del arte español en las últimas décadas)», Revista de Occidente , 122-123, Madrid, 1991, p. 202.
8J.-C. Mainer, S. Julià: El aprendizaje de la libertad. 1973-1986 , Madrid, Alianza, 2000, pp. 164 y ss. (El texto aludido es de J.-C. Mainer).
9A. de Blas Guerrero: «Cuestión nacional, transición política y Estado de las Autonomías», en A. Morales Moya, J. P. Fusi Aizpurúa, A. de Blas Guerrero (dirs.): Historia de la nación y del nacionalismo español , Madrid, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores/Fundación Ortega y Gasset, 2013, p. 939.
10A. de Blas Guerrero: Tradición republicana y nacionalismo español , Madrid, Tecnos, 1991. J. Cuesta Bustillo: La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España, siglo XX , Madrid, Alianza, 2009, pp. 289 y ss. A. Duarte: «La República, o España liberada de sí misma», en J. Moreno Luzón, X. M. Núñez Seixas: Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX , Barcelona, RBA, 2013, pp. 115 y ss. X. M. Núñez Seixas: «La patria de los soldados de la República (1936-1939): una aproximación», en J. Moreno Luzón (ed.): Construir España. Nacionalismo español y procesos de nacionalización , Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. M. P. Salomón Chéliz: «Republicanizar la patria o españolizar la República: cómo construir la nación española desde la izquierda republicana (1931-1936)», en F. Archilés, M. García Carrión, I. Saz (eds.): op. cit .
11M. Alcaraz Ramos: «La Transición democrática en España: una interpretación general», en V. Cremades Arlandís, J. E. Alonso i López (coords.): La Transició democrática: mirades i testimonis , La Safor, Ed. Riu Blanc, 2013, pp. 21 y ss.
12C. Taibo: «Nacionalismo español, silencioso pero ubicuo», Pasajes de pensamiento contemporáneo , 26, Universitat de València, 2008, p. 29. Se ha señalado que el constituyente deseaba dejar claro, con el redactado de los artículos que aquí citaremos, tres cosas: a ) continuidad histórica del sujeto político español; b ) situar en ese sujeto la soberanía, con exclusión de cualquier otra posibilidad; c ) dejar claro que el resto de las entidades –nacionalidades, regiones, CC. AA.– citadas en la Carta Magna no son naciones. E. Vírgala Foruria: «Nación y nacionalidades en la Constitución», en J. M. Vidal Beltrán, M. A. García Herrera (coords.): El Estado autonómico: integración, solidaridad, diversidad , Madrid, Colex-INAP, 2005, vol. 2, p. 156.
13A. Pérez Calvo: Nación, nacionalidades y pueblo en el Derecho español. (Al hilo de la Propuesta de Reforma de Estatuto de Autonomía de Cataluña) , Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, pp. 21, 54 y ss. Para los aspectos relacionados con el pluralismo cultural en la CE, J. Prieto de Pedro: Cultura, culturas y Constitución , Madrid, Congreso de los Diputados-Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 101 y ss.
Читать дальше