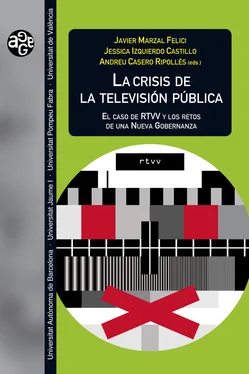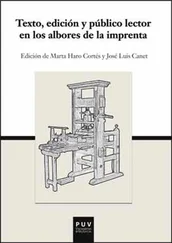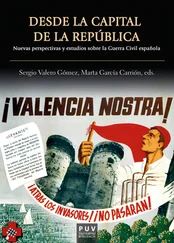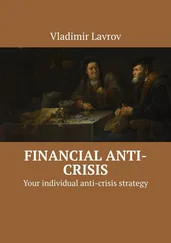1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Los matices por comunidades son sin embargo importantes, especialmente en los canales nacidos desde el año 2000, ya que muchos de ellos acudieron rápidamente a una externalización que en ocasiones llegaba a los contenidos estrictos de servicio público, y en algunos casos alcanzaba hasta los propios informativos, a despecho de las previsiones legales de la Ley General del Audiovisual de 2005. Más allá de la discusión sobre las ventajas y problemas del outsourcing en este sector, aceptable parcialmente en ocasiones para ahorrar costes y dinamizar la industria audiovisual local –como en Asturias o Aragón inicialmente–, las externalizaciones abusivas de algunos canales llegaban a pervertir la propia esencia de la misión informativa del servicio público, sin dejar de hacerla compatible con las manipulaciones gubernamentales a través de «editores» internos, y beneficiaban preferentemente a grupos empresariales ajenos a la región (Sarabia, Sánchez y Cano, 2012).
Sobre este panorama, ya incierto, la Ley 6/2012 –BOE de 2/8/2012– volvió a modificar la Ley General Audiovisual de 2010 –artículo 40, apartados 2 y 3–para permitir que los gobiernos autonómicos pudieran «flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómica», es decir, privatizar o externalizar a voluntad de cada partido en el poder la gestión de los canales autonómicos y sus servicios públicos esenciales, incluyendo los servicios informativos.
El cambio legal estaba hecho a medida de Telemadrid o Canal Nou (RTVV) de Valencia, caracterizadas desde hacía años por su gestión de despilfarro económico y por su manipulación descarada de la información, y castigadas por su caída libre de audiencias –menos del 4,5% en 2012–, que podrían así confiar completamente su gestión a empresas privadas después de ejecutar ERES masivos que pusieron inmediatamente en marcha: Telemadrid, con pérdidas de 48 millones de euros en 2012 y una deuda acumulada de 280 millones, planteó un plan de eliminación –Deloitte y Cuatrecasas– de 925 puestos de trabajo –un 78% de su plantilla–; RTVV, con un endeudamiento total de 1.300 millones de euros, planificó un ERE de 1.198 empleos –un 76% de su plantilla–, cuyo rechazo por los tribunales determinó su cierre total el pasado 29 de noviembre de 2013.
Antes de ese apagón abrupto y dramático, se había iniciado el plan de externalización previsto, que dio dos paquetes de funciones a una sola empresa en un concurso opaco y contestado, por valor de 5,2 millones de euros, y anunciaba una nueva entrega, probablemente a la misma entidad privada; una vía similar a la que emprendía Telemadrid, tras el éxito de la comunidad en los tribunales de justicia al conseguir que el ERE fuera declarado improcedente pero no nulo, lo que mediando una nueva inyección de dinero público para las indemnizaciones permitía proseguir el camino de la externalización casi total, que probablemente abarcaría en poco tiempo a los programas informativos, en concursos que prometían beneficiar a grandes empresas que se apresuraban a acoger en sus directivas a ex altos cargos del Partido Popular (PP).
Pero el escaparate mayor de esta transformación se daba de forma concentrada en el canal que más lejos había llegado en esta línea, hasta acuñar el «modelo Murcia». Tras un práctico apagón de sus emisiones, TVM (la Radiotelevisión Autonómica de Murcia) anunciaba en abril de 2014 la privatización total del servicio público o su «gestión indirecta», prometiendo 59,8 millones de euros en subvenciones a las empresas agraciadas por un periodo de seis años, que superaba con mucho el horizonte de su mandato electoral, pero reservándose para el Gobierno la competencia de control y suspensión de cualquier programa.
En cuanto al derecho de acceso, incuestionablemente obligado por la Constitución de 1978 –art. 20.4–, y regulado por la ley de reforma de 2006, RTVE realizó su reglamento pero lo ha convertido después en una vía burocrática e irrelevante, con convocatorias semestrales y programación marginal. Una situación todavía más grave en la mayor parte de las radiotelevisiones autonómicas, que ni lo han regulado ni lo reconocen, con excepciones generales para la Iglesia católica y en algún caso aislado para los sindicatos –como en RTVA.
3.4 Financiación suficiente, sostenible, transparente
No hay contenidos sin financiación suficiente (Nissen, 2006). Financiación pública proporcional a las misiones de servicio público, transparente, controlada por contratos de gestión en sus resultados (Nissen, 2006).
Financiación equilibrada y sostenible; estabilidad económica sin endeudamiento. Financiación pública proporcional y transparente (IRME, 2005: 154-172).
Un mix de público/Estado e ingresos comerciales, en un apropiado equilibrio (UNESCO, 2005).
Transparencia contable y proporcionalidad de la financiación pública con el coste neto del servicio público (Unión Europea, 2009).
Proporcionalidad con coste neto –art. 41–; transparencia –art. 42–, sin endeudamiento –art. 31 (LGA, 2010).
Tras el primer ejercicio de vigencia, se comprobó la dificultad de hacer cumplir las compensaciones privadas previstas legalmente para llenar el brusco vacío dejado por la eliminación de la publicidad –Ley 8/2009, BOE de 31/8/2009–. Y no solo por la denuncia de los operadores de telefonía y el correspondiente expediente abierto por Bruselas, sino por la resistencia de varias cadenas privadas que han minorizado desde entonces sus contribuciones, ocasionando un reguero de expedientes de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones −CMT−y retrasos notables en su percepción. La presunta «independencia financiera» por el Gobierno Zapatero se revelaba tan difícil como la «estabilidad de sus ingresos» que proclamaba el preámbulo del decreto ley. La crisis publicitaria y sus efectos sobre la facturación de los grupos privados han extremado estas dificultades, haciendo caer sus contribuciones en un 40% –de 278 a 167,8 millones de euros– solo en 2013, según el presidente de la corporación.
En sus primeros dos años de gobierno, el PP ha recortado drásticamente los fondos públicos destinados a RTVE: así, ya en su primer consejo de ministros, celebrado en diciembre de 2011, anunció un recorte para 2012 del presupuesto de gastos en 204 millones de euros –17% del presupuesto total, más de un 37% de la subvención comprometida–, y en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 añadió un recorte suplementario de 50 millones de euros. Con pérdidas oficiales de más de 100 millones de euros en 2012 y un déficit de 110 millones en 2013, con un presupuesto reducido de los 1.200 millones de euros anteriores a los 941,6 millones para 2013 y nuevos ajustes anunciados para 2014 –más de 30 millones en gastos de personal–, la Corporación de servicio público entraba así en un periodo de absoluta incertidumbre respecto a su estructura –recortes salariales añadidos, probable nuevo ERE– y su oferta programática. El propio presidente de RTVE declaraba en abril de 2014 ante la comisión parlamentaria mixta de control que el modelo financiero era insostenible.
Pero, además, todos los terceros canales han sufrido asimismo recortes importantes de sus presupuestos –71 millones de euros menos para la CCMA y 58 millones de recorte para la RTVA– que se suman a su fuerte caída de ingresos publicitarios –de 319,6 millones de euros en 2008 a 120,4 en 2013, según Infoadex, 2014– y, en sus casos más extremos, como Murcia o Baleares, Valencia o Madrid, han sido diezmados en sus gastos. En conjunto, y según el informe de la CMT de 2013, en el ejercicio anterior las radiotelevisiones autonómicas habían perdido de nuevo un 8,4% de sus subvenciones y un 33,8% de sus ingresos publicitarios, situándose en un total de 1.005,6 millones de euros de recursos totales, el nivel más bajo en, al menos, ocho años, pero con seguridad superado en su suelo por las cifras de 2014. En todo caso, resultaba difícil respecto a RTVE comprobar si estos dineros públicos eran proporcionales a sus costes netos de servicio público, en ausencia del informe preceptivo anual del Consejo Audiovisual, que la CMT nunca realizó; e imposible en el caso de la mayoría de las radiotelevisiones autonómicas, que carecían de definición legal del servicio público o de contratos programa que concretaran sus misiones. En los exagerados procesos de externalización llevados a cabo por algunos canales regionales, todo control público de esa proporcionalidad resultaba inverosímil por definición.
Читать дальше