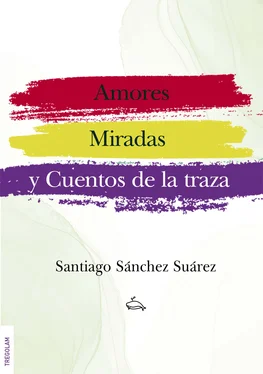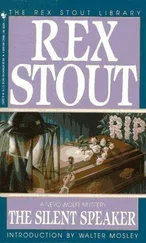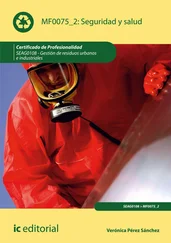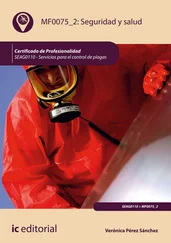El barman era grueso, casi calvo y estaba acodado en la barra mirándome solícito. Se puso en movimiento de inmediato.
—Ehemmmm —dije—, écheme bastante licorcito que así me sabe a más irlandés… ¡Ah!, y mucha nata.
No suelo ser muy tiquismiquis cuando pido algo en un establecimiento, pero vi a aquel pobre barman tan solitario y aburrido que, sinceramente, creo que le hice un favor dándole detalles de mi petición cafetera.
Me ha echado una mirada asesina, por lo que creo que me he confundido con él, y con su concepto profesional de qué es recibir un pedido de un cliente.
«Bueno, a lo mío —me dije—. Creo que elegiré la mesa cercana a la puerta, pues así tendré luz añadida y me congraciaré con este bestiajo de camarero, que así tendrá que caminar menos cuando me traiga lo que le he pedido».
Dicho y hecho. Primera mesita a la izquierda, tapete azul bajo manos blancas y lamparita con pantalla. Luz amarilla. El empleado del pub me trajo el café pedido junto con un platito que contenía bombones. Nata a mogollón. Le miré pidiéndole mudas disculpas; me confundí con él, sin duda.
Musitando unas leves «gracias», me dispuse a comenzar mi programada lectura, cumpliendo el rito de remover y sorber de primera el ardiente café puesto a mi disposición.
III
Fue a partir de ese momento cuando, al mirar retrospectivamente el asunto, comencé a preguntarme qué misterio u ocurrencia me impulsó a entrar en aquella librería, conseguir gratis un libro de poemas cotidianos y entrar en aquel guarro de pub a tomar un irlandés, mientras el tiempo se me desliaba en lecturas insospechadas de amor y muerte. También me pregunté cómo, sin saberlo, me metí en una aventura de la que no creía que pudiera salir venturosamente.
Esto merecía probablemente una exposición más extensa y, por supuesto, retomada desde el instante en que, saboreando un primer sorbo de nata de mi irlandés, me vi echando la mano a la pequeña bolsa donde reposaba el libro que iba a comenzar. Me fijé: tapas de un color gris casi mate, con solapa donde se explicaba un poco qué era lo que uno se iba a encontrar. Título y nombre de autor en negro, ambos de diseño muy simple.
Con fruición casi morbosa fui al índice para escoger, por título, el primer trago de poesía cotidiana. Fue extraño, pero en la tapa trasera del libro había pegadas dos hojitas con unas tiras de papel de celo, que las sujetaban por tres puntos cardinales de tal tapa: arriba, abajo y derecha. La verdad es que no me había fijado antes, y el interés por el índice mermó un tanto mientras miraba con prevención el sellado de la trasera interna del libro.
—No puedo comenzar a leer nada sin ver qué es esto —me dije en voz alta, e intenté quitar las tiras del papel pegamento con cuidado. Norte y sur fue fácil. El este, más laborioso por largo, pero asequible. Las hojas quedaron sueltas. Eran dos, en papel finito. Y estaban manuscritas. Estaban diciendo «léeme», y yo soy hombre fácil a las proposiciones indiscretas, así que me resolví a contentar tanto a mi curiosidad como a su sugerencia.
Libro cerrado en la mesa y me dispuse a la interesante tarea de leer un misterio escrito a mano en dos hojitas misteriosas también.
—Hola… ¿Puedo sentarme aquí?
Debí poner tal cara de bobo al levantar la vista, que la sonrisa de la mujer que tenía enfrente me pareció un tanto burlona.
—No es la primera vez que nos vemos… Tropezamos en la puerta de la librería, ¿te acuerdas? —me dijo.
—Sí... fue un momento muy divertido, yo empujando para un lado y tú para el otro. —Asentí—. ¿Qué se te ofrece?
—Vengo a por el libro.
—¿A por mi libro? —recalqué el mi con toda la malicia que pude.
—Sí… lo había encargado hace mucho tiempo y…
—Espera, espera, lo que tengo es un regalo de la librería.
—Lo sé, me lo dijo la dependienta cuando fui a recogerlo. El caso es que se cansaron de tenerlo sin que nadie lo reclamara, y fuiste tú quien se benefició. —La sonrisa se acentuaba y yo debía parecer cada vez más bobo.
—¿Lo habías pagado ya?
—No; me dijeron que lo tenían reservado, pero que si no iba hoy lo devolverían a la editorial.
—Pues ya ves que no lo han devuelto. Ha sido un regalo, me lo han regalado —esto, dicho con el tono del niño que ve en peligro la posesión de un juguete.
—Lo sé; por eso estoy aquí. Yo te lo compro.
Me quedé inmóvil mirándola y, después, al libro que había parido las misteriosas hojas escritas por el otro lado y que yo aún tenía sin leer. Vi sus ojos clavados en esas hojas. Supe de inmediato que eso le interesaba más que mi ejemplar regalado de poesía cotidiana. Metí las hojitas en el poemario, haciendo que sobresalieran como si fuera un marcapáginas.
—¿Me pides otro irlandés, por favor? Me encantan los bombones.
Se ha sentado a mi izquierda enviándome un ramalazo de perfume y una sonrisa reforzada, mientras cogía uno de los míos del platito que acompañaba a mi café, de rica nata y güisqui. Debía ser la estampa misma de la sorpresa estupefacta, pero agradable en grado sumo: un bobo que estaba en la gloria.
Una seña al barman que observaba de soslayo el presunto ligue y el ademán de que sirviese lo mismo que me había servido a mí. La preciosidad, a mi lado, no quitaba la mirada del papel que sobresalía del libro cerrado.
—Fíjate qué raro —comenté mirando de soslayo, tanto a la mujer como al libro—, había esto pegado, estas hojas escritas a mano… ¿sabes algo tú?
Yo la miraba ahora de frente. Ella calló y me miró. Silencio. Se rompió el encanto por la presencia del barman que trajo una bandeja con el pedido. El camarero puso sobre la mesa el café irlandés y un platito de bombones. Me dispuse a ser gentil y esperé el momento en que el camarero retornó a la barra y ella hizo ademán de dar el primer sorbo. Alcé mi vaso y solté a continuación:
—Brindemos por este azar que nos ha sentado en la misma mesa. —Ahora era yo quien sonreía—. Soy Alfredo.
—Yo, Elena. —Y sus ojos brillaron encantadores al tiempo que levantaba su café y sorbía desde el montón de nata. Nos reímos los dos al poner los cafés en la mesa y comprobar que ambos teníamos rayitas blancas en el labio superior…
—Bueno, Alfredo… ¿Qué hay del libro?
Volví de inmediato la mirada a la mesa y suspiré aliviado al verle quieto, centrado en la mesa, a mi alcance y, sobresaliendo indiscreto y visible, el trozo de las hojas que iba a leer antes de que la mujer invadiera mi espacio.
—No hay problema, mujer, pero… me intriga lo que he encontrado en su tapa. Dos hojas escritas. ¿Sabías algo tú de estas hojas? No las he leído, pero sin duda es un mensaje. ¿Algún admirador quizás? No me negarás que es morboso pensarlo aunque no sea verdad, ¿eh?
—Te compro el libro, Alfredo. Ahora. Tal como está.
El tono apremiante me puso en guardia. Tomé el objeto de deseo, saqué de él los papeles semiocultos y, con ellos en la mano, miré a Elena.
—¿Es esto lo que buscas? —dije—. Veamos de qué se trata.
La rapidez de la mujer me sorprendió. Adelantó el cuerpo y extendió la mano hacia ellos, intentando tomarlos. Mis reflejos fueron buenos y evité que se apoderara de las hojas.
—Esto es lo que en realidad te importa, ¿verdad?
Nos mirábamos fijos, retándonos. Yo, serio. Ella muy muy seria, mucho más seria que yo.
—Te propongo una lectura conjunta —le dije—. ¿Vale?
Aunque mi voz quería sonar intrascendente me salió tensa. La de ella sonó muy dramática y mandona.
—No. ¡Dame esos papeles de inmediato!
Me puse terco.
—Son míos y los voy a leer, que te enteres. Luego, te los daré si es que es lo que de verdad te interesa.
Читать дальше