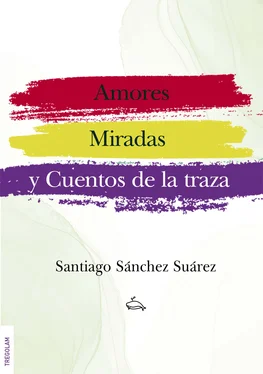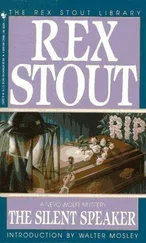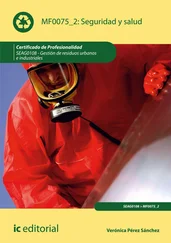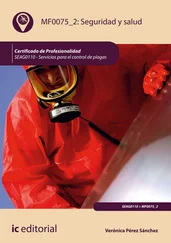—No tenía ni idea, D. Lucio.
Bernardo ha bajado el tono y mira fijamente a su patrón agradeciéndole la confidencia. Se siente orgulloso. Orgulloso y valorado. Valorado y comprometido con lo que le pida el patrón.
—Pues ese competidor, un tal Sixto —continúa el Padrecito—, está traficando a mis espaldas y eso no lo puedo ni debo consentir.
—Lo entiendo, D. Lucio.
—Además, se vale de un chulángano que, aparte de ser de navaja ligera, está intentando repartir droga casi gratis a las chicas de la calle. A nuestras chicas. —Una pausa—. Quizás a Rosarito. —Otra pausa.
—¡Qué hijoputa! —Bernardo casi se levanta de su asiento.
—No te alteres, chaval. Me han dicho que a ese individuo le llaman Paco el Legía.
—¿El Legía?
—Sí, ya sabes. Fue de esos que van detrás de la cabra en los desfiles de la Castellana y le echaron por asuntos turbios relacionados precisamente con la droga.
—Ahora lo entiendo. Era legionario.
—Pues ahora es el lameculos principal de D. Sixto. El Cipri me ha dicho que ha empezado a frecuentar el bar. —Un silencio. D. Lucio le mira fijamente—. Le tienes que haber visto allí, ¿no?
Bernardo pone cara de extrañeza. Cuando va a la tasca, va a beber; y si es anochecido, a ver a la Rosarito. No tiene ojos para nada más.
—No se preocupe —dice resuelto—. Ya me indicará el Cipri cuando esté. Le invitaré a una copa para saber cómo se las gasta.
—Así me gusta. —Ahora la voz de D. Lucio se vuelve más ronca, más grave. Mira fijamente el vaso mediado del vino italiano y sin apartar la mirada dice—: La misión que te encargo, Bernardito, es la de anular a ese acémila. Convéncele de que informe y persuada a D. Sixto de que no se acerque por este barrio.
—¿Usted cree que un par de hostias…?
—Dejo a tu elección la manera. El objetivo es que no aparezca por aquí, ni él ni D. Sixto. —De nuevo la voz es paternal—. Es tu oportunidad. Serás mi hombre de confianza y eso tiene premio.
Y Bernardo volvió a la repetida frase:
—Sí, D. Lucio, lo sé y estoy a sus órdenes.
Allí estaban, mirándose fijo, Bernardo y Paco el Legía. Sentados ambos en la mesa junto al ventanal que daba a la calle, en el bar de Cipri, parecían gallos de pelea observándose. Bernardo ya le había tanteado a Paco y había recibido bravuconadas por su parte. El colmo fue cuando el chulo le habló de D. Sixto, sus propósitos para el barrio y le propuso trabajar para él.
—¿Para distribuir droga a las chicas? —escupió Bernardo.
—Es la forma que D. Sixto ve para controlarlas. —La sonrisa del otro era puro veneno.
Bernardo habló lento, resolutivo, con propiedad, pero, sobre todo, con determinación.
—Mira, Paco. Quiero dejarte claro algo importante. No quiero verte cerca de ninguna de las chicas de este barrio. ¡Ah! Y dile a D. Sixto que soy un tío malo, pero malo de verdad, y que se ate los machos antes de entrar a este barrio como si fuera suyo.
—Gracias por el güisqui, tío. —Paco se levanta despacito—. Le diré a D. Sixto que se cuide de ti. Por otra parte. —El tono es claramente provocador—. Te digo que vendré a follar cuando y con quien me dé la gana y tú no eres nadie para impedirlo. Atente a las consecuencias si lo haces. En fin… es tarde ya y me retiro.
—Sí, vete con Dios y toma nota.
—No te preocupes, lo vas a ver ahora.
Bernardo no le despidió al salir. Las once de la noche. Vio cómo cruzaba a la otra acera. Al llegar allí, volvió el rostro a la ventana del bar y le señaló a una mujer que caminaba hacia él.
Paco hizo un gesto obsceno al acercarse a ella y le cortó el paso. Por los ademanes, estaba requiriendo sus servicios, sin duda.
Bernardo lo observaba atónito sin saber qué hacer. La mujer discutía, se enfrentaba y quería seguir su camino. Al fijarse mejor, dio un respingo tal, que casi tira el vaso de vino que tenía en la mesa. ¡La mujer requerida era la Rosarito!
Parece ser que ella estaba ya cansada del trajín de ese día y no estaba por la labor de llevarse a nadie a la cama a esas horas y menos a ese insolente que le hablaba como si fuese una puta cualquiera. Gesticulaba diciéndole a ese desgraciado que no y que no, que no se iba con él a ningún lado. Bernardo estaba muy atento y vigilante.
Cuando vio la bofetada que recibió la Rosarito por parte de aquel jodido mierdento, Bernardo saltó como un resorte y, corriendo, fue allá donde ella intentaba, por su parte, arañar al maleante. Llegó justamente al segundo intento de bofetada a la mujer. Por detrás, Bernardo le cogió del cuello y le dio la vuelta para que le viera los ojos asesinos.
—Rosario, espérame en el bar. Yo me encargo —dijo sin apartar la mirada del rival.
La Rosarito salió por piernas y los dos hombres se quedaron solos en medio de la acera.
Paco el Legía se separó de Bernardo, que le dejó hacer. Sacó con premeditación una gran navaja y se enfrentó, con ella en mano, a ese imbécil que le invitó a güisqui y que se ha metido donde no le llaman como si fuera el marido de la fulana.
Los parroquianos del Cipri habían salido a ver el combate y miraban en silencio a las estatuas, pendientes la una de la otra, girando lentamente, sin quitarse ojo. La primera finta de la navaja fue al vacío, y el chuleta retrocedió para intentar atacar de nuevo.
Bernardo esperaba la siguiente embestida y miraba de reojo cómo la Rosarito se había refugiado en el bar. Su rostro se adivinaba blanco a través de la ventana. Volvió un instante la cabeza. Sintió entonces el pinchazo en la cintura. Se había descuidado, pero no sintió miedo. Llegó a coger el brazo navajero y retorciéndolo puso de espaldas al rival. Le pasó el brazo por el cuello y apretó, apretó hasta que del cuello sonó un chasquido, mortal de necesidad.
Con Paco el Legía a sus pies, Bernardo dejaba pasar, inmóvil, todos los pensamientos que se le iban y venían. Ninguno era de remordimiento. En efecto, era un tío malo.
—Misión cumplida por partida doble —se decía—. He defendido a mi Rosarito y seguro que habré ganado una buena reputación, y además una paga por cumplimiento de objetivos.
Estuvo un rato quieto y, dejando el cuerpo abandonado en la acera, se fue al bar. La Rosarito se había marchado, le dijeron. Él se fue a la pensión a mirarse la herida no sin antes convenir con el Cipri que dentro de dos horas llamara a la policía.
Cuando llegaran, lo más seguro era que recogieran al fiambre, preguntaran a la gente, que a buen seguro ignorarían todo y poco habría que hacer o decir.
«Un rufián menos, y a otra cosa mariposa», se dirían los polis con las miradas.
Manuela, la dueña de la pensión, se llevó un gran susto al verle, tan pálido y con la mano apretando el pañuelo que taponaba la herida. Le acompañó a la habitación y solícita, examinó el daño.
—No es grave, no te preocupes —le dijo.
Lavó lo mejor que pudo el pinchazo, le trajo una tila y con voz de autoridad materna le conminó a dormir de inmediato.
Delante de ella, Bernardo se desnuda y se mete en la cama. Manuela apaga la luz. Cierra la puerta. No ha preguntado los porqués. Ya se enterará.
Le pareció que apenas habían transcurrido diez minutos cuando oyó los porrazos que daban a la puerta de su habitación. Fuera, las voces de Manuela pidiéndole que despertara y abriera, le acabaron de despejar la niebla mental; se dio cuenta de que era ya muy de madrugada, muy de noche negra y se alarmó. Al abrir, se encontró con la mujer que, sin saludar siquiera, le soltó:
—Se han llevado a la Rosarito y me han dado esto para ti.
Un paquete de tamaño nada grande. Bernardo lo recoge y lo abre. Manuela intenta averiguar. Él se echa para atrás y tiembla cuando mira la oreja cortada que está dentro de una bolsita transparente de plástico. Debajo de la bolsa hay un sobre con su nombre garabateado de cualquier manera. Saca el papel escrito del sobre y descifra a duras penas la escritura de quien sin duda sabía poco de comunicación escrita. Leyó:
Читать дальше