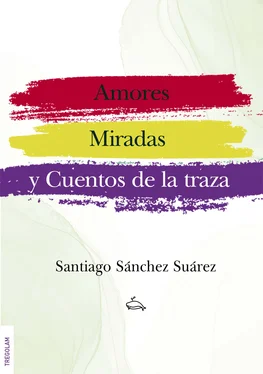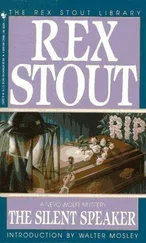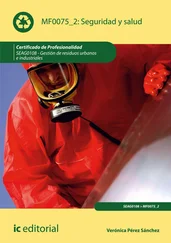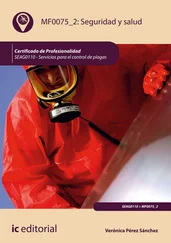Había conseguido en ocasiones similares goces casi eróticos con este juego de voyeur donde, intentando desnudar la página, pudiera desvelar alguna pista que me diera a entender que lo entrevisto me atraería hasta el punto de gastarme lo que me pidiera la etiqueta marcadora del precio.
Entré a la librería. Mis anfitriones fueron: el olor característico del sudor de libros, una musiquilla de fondo y, a la izquierda, un mostrador pequeño con una dependienta joven y pizpireta. Casi sentí, al entrar, cómo se movían las filas de libros ubicados en estanterías lejanas para asomarse y ver cómo era el visitante, yo, el único que en ese momento aspiraba a hacerles una visita. También noté cómo la dependienta pasaba la página de una revista haciendo como que leía, regalándome unas décimas de curiosidad cuando el soslayo de su mirada atravesó el pequeño mostrador y tropezó conmigo.
—Buenas tardes —dije—. ¿Puedo…?
—Naturalmente, señor… Si necesita mi ayuda aquí estoy.
Anduve directo hacia la primera estantería, duchándome de paso con la música incitadora de compra. Ahí estaban las hileras de los libros más vendidos: libros multitamaño, casi todos con exceso de peso y mucho colorín. De izquierda a derecha se mostraba la clasificación.
Ojeando la lista de superventas, advertí, entre el primer y segundo libro más vendido, un pequeño volumen de un no sé quién que, en la solapa de presentación, decía ser un poeta de lo cotidiano. De clavo, el libro estaba de clavo, intruso él, entre los campeones del mercado. Se notaba perdido entre los triunfadores, con su delgadez extrema, su lomo gris apenas maquillado con un poquito de brillo, el pobre… Alguien lo habría leído clandestinamente, seguro, dejándolo luego camuflado. Así sería. Yo lo he hecho varias veces.
Lo tomé como si fuera un gorrioncillo abandonado. Mis manos captaron sus medidas a base de pasadas por cubierta y lomo.
Manejable. Barato y poco texto. Interesante, en suma.
En esos momentos sonaba una canción de Serrat que siempre me gustó: aquella titulada De cartón piedra o algo así, en la que alguien se enamora de un maniquí expuesto en un escaparate y lo rapta. Lo relacioné con el libro que estaba acariciando, expuesto él entre dos superventas y resolví que yo también podría raptarlo y liberar los sueños encerrados en esas páginas de poesía cotidiana.
Mi rapto particular fue la compra del ejemplar. Eché de menos ser lo suficientemente valiente y malvado como para secuestrar el libro de verdad, pero ya digo que mi concepto de honradez me ata e impide tal tipo de ratería.
Con aire decidido y el librito en las manos, me enfrenté a la dependienta. Lo puse sobre el mostrador con el título mirando para ella, adrede. Se llamaba Elefante blanco de cristal. La chica dejó la revista que estaba leyendo y lo tomó. Se quedó inmóvil con el librito en las manos. Sentí entonces la mirada fluir alternativamente desde el libro a mí y de mí al libro con una expresión curiosa. Yo, que de naturaleza soy tímido, sentí arder las orejas y deseé no estar allí, como un pasmarote, mirándola turbado. Ella se congeló un instante mirándome fijamente, pero fue visto y no visto. Volvió a dejar el libro en el mostrador y se agachó para recoger detrás de él una pequeña bolsa de plástico. Metió mi compra en ella, y, sin apartar la mirada curiosa, dijo:
—Regalo de la casa. Es para usted. —Una pausa—. Sea cuidadoso.
Noté tensión en su tono, pero yo estaba deseando marchar, incómodo por no saber la causa de tal regalo y el motivo de tal frase.
Solo un balbuceante:
—Gracias por el libro, muy amable. —Que salió a duras penas de mi garganta, mientras me hacía con la bolsita y me batía en retirada ardiéndome la cara y, supongo, rojo como un tomate. Sin dejar de mirarla, vi cómo descolgaba el auricular del teléfono blanco que descansaba en el mostrador, marcaba un número y, en segundos, decía:
—Soy Charo. El pedido ha sido enviado. Mandad confirmación cuando se reciba.
El trayecto hasta la puerta de salida lo hice en una nube. Intenté abrir, empujando la puerta de salida, mientras alguien, al otro lado, la empujaba en sentido contrario intentando entrar al mismo tiempo. Nos quedamos mirando a través del cristal, pero fueron unos segundos tan solo. Reaccioné de inmediato y abrí hacia mí, dejando expedito el hueco para que entrara la mujer más atractiva que hubiera visto en mi vida. ¡Caray… y con un perfume! Pasó ante mí con una media sonrisa y una estela que me dejó olvidada la nube anterior, poniendo en su lugar unas ansias de pararme a ver en su totalidad tal monumento recién entrado a la librería, pero salí.
El ruido de la calle Doce de Octubre me engulló al cerrar la puerta del establecimiento; sin embargo, a los tres pasos caminados volví al escaparate, no a mirar el contenido, no, sino a ver cómo la recién llegada hablaba con la joven dependienta, cómo gesticulaban ambas y cómo, al igual que yo hacía unos minutos, la mujer hermosa se iba a la estantería de libros más vendidos mientras que la joven pizpireta que había enviado un pedido que acababa de salir, volvía de nuevo a su revista, y las pilas de libros seguían sudando tinta en soledad.
No pude saber qué hacía la atractiva señorita. No podía saber tampoco si Serrat seguiría cantando la bellísima canción, esa de nombre De cartón piedra que tanto me gustaba y me vi sonriendo, imaginando que la mujer hermosa secuestraría de forma reglamentaria un libro y que yo lo veía todo sin que ella se diera cuenta.
II
Danzando en mi cabeza el cuento imaginario de una mujer sugerente que robaba un libro y un servidor de espectador, me aparté de la librería con la apetencia de leerme de una sentada el librito que, gracias a una dependienta amable y por mi cara bonita (añadía yo presuntuosamente), me daba la oportunidad de leer gratuitamente poesía cotidiana en la obra de un poeta de lo cotidiano. Caminé con la certeza de que, a no mucha distancia, hubiera un cafetín, un algo que me permitiera llenar el rato de lectura con la compañía amable de cualquier cosilla calentita, dado el fresco que se estaba levantando en esta tarde-noche neutra, urbanita y ciudadana.
Justo en la acera de enfrente y a mi izquierda, vislumbré en letras rosas: «Pub La Brújula». Sensacional. Me di por aludido sin duda, ya que me dije: «Coño, Alfredo, es ideal para orientarte y brujulear en el librito a ver si entre los versos hay joyas que te alegren el final del día».
Anduve por la acera hasta el cercano semáforo oteando en el camino la discreción del sitio al que iba. Crucé la calle. Ahora veía yo la librería con una perspectiva nueva y global en la acera opuesta. Mientras me dirigía a mi lectura, vi salir a la mujer guapetona del establecimiento. Me paré a observar. Ella, parada en la puerta a su vez, nerviosa, giraba la cabeza hasta que su mirada pasó sobre mí, resbalando más allá. Apresuré el paso hacia el pub y entré en él, ciertamente desazonado por la impresión de que la mirada de la mujer hermosa se había parado más de lo debido en mi persona.
«¡Qué más hubieras querido tú, so memo…!», me dije, y entré sin más.
Pub La Brújula. El local estaba oscuro. Al entrar, me recibió de frente un mostrador que se alargaba a derecha e izquierda. Mesas minúsculas bien distribuidas, con una iluminación tenue que quizás, ¡mala suerte!, me impediría leer. Decepción. Me iría, pero... ¡ah, vale! Es que me fui habituando a la penumbra y parecía que lo que era boca de lobo se iba convirtiendo en confortable luciérnaga... «sí, creo que podré leer, que a eso he venido, así que...».
—Buenas tardes... Póngame un irlandés, por favor y... ¿me lo podría llevar a la mesa? Me voy a sentar un poco.
Читать дальше