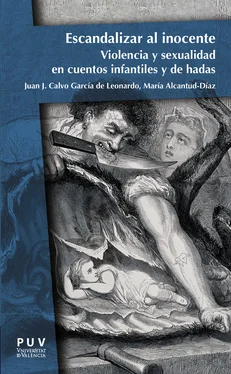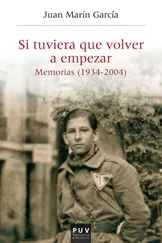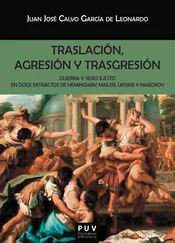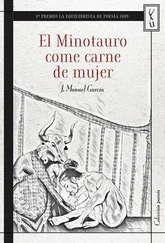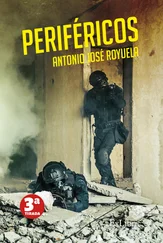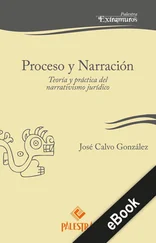Olweus nos añade algunas características a esta definición ya que para este autor:
Un estudiante es víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada a lo largo del tiempo, a acciones negativas por parte de otro u otros estudiantes. (…) Las acciones negativas pueden consistir en contactos físicos, palabras o gestos crueles, o en la exclusión del grupo. (Olweus 2006: 80-81)
O el mobbing , que se diferencia del anterior en que mientras el bullying está relacionado con un ataque individual de un matón/a o bull y, el mobbing se relaciona con un ataque colectivo.
Autores como Aznar, Cáceres e Hinojo (2007), Moreno Olmedilla (1999) o el mismo Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia 1, nos aclaran las diferentes formas que el acoso escolar puede adoptar:
– Maltrato físico: acciones que, voluntariamente realizadas, provocan o pueden provocar daño lesiones físicas como puede ser el maltrato entre compañeros/as o “bullying”, las agresiones y las extorsiones.
– Maltrato emocional: acciones (normalmente de carácter verbal) o actitudes que provocan o pueden provocar daños psicológicos.
– Negligencia: abandono o dejación de las obligaciones en los cuidados de una persona.
– Abuso y/o acoso sexual: cualquier comportamiento en el que una persona es utilizada como medio para obtener estimulación o gratificación sexual.
– Maltrato económico: utilización ilegal o no autorizada de los recursos económicos o de las propiedades de una persona.
– Vandalismo y daños materiales: violencia dirigida a propiedades con la intención de provocar su deterioro o destrucción.
– Disrupción en las aulas.
– Problemas de disciplina (conflictos entre profesorado y alumnado).
Esta exposición intensiva a la que se está sometiendo la llamada generación NET (Domínguez, Jaén y Ceballos 2017), experta en tecnología, está haciendo que se hayan acostumbrado a la violencia, a saborearla en soledad ante la falta de control de sus progenitores, normalmente ausentes del hogar familiar durante muchas horas al día. Por todo esto, un fenómeno tan grave como el acoso escolar se ha convertido en algo difícil de combatir, en algo perteneciente a la vida diaria de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Si tomamos en consideración a los libros entre los medios que pueden exponer a los menores a la violencia, los cuentos de tradición oral como lo de los Grimm estarían incluidos en los listados de lecturas violentas que favorecerían fenómenos conflictivos como los mencionados anteriormente. Asimismo, el momento histórico en el que estamos, la actualidad candente que nos rodea, con sus características sociales debido a la globalización, las consecuencias de situaciones económicas difíciles en todo el mundo,
ha dado paso a situaciones que merecen una investigación que analice la manera en que el juego y la lectura de la literatura infantil clásica, como actividades individuales, colectivas o compartidas, pueden hacer que el individuo se acerque a una formación integral y humana, más que al fomento de estereotipos inequitativos que llevan en su mayoría a la violencia de género. (Galán Hernández 2017:16)
Oettler (2007: 23) nos proporciona una buena confirmación de esto, ya que sostiene que la mayoría de las escenas de violencia explícita y patente en los KHM siguen patrones vinculados a la violencia de género y a la doméstica. Pero estos dos tipos de violencia no son los únicos, ni en los KHM ni en la sociedad, toda vez que la violencia es consubstancial a la naturaleza: el terrorismo, las guerras, las desigualdades basadas en la raza, clase social, sexo o género, los asesinatos, las vejaciones y una interminable lista forman parte de la historia de la humanidad que sólo la diferencian de la violencia entre las bestias en que no está supeditada a la alimentación (salvo el canibalismo culturalmente fijado o el que se da en situaciones de hambruna o necesidad extrema), ni se da en régimen de periodicidad (época de apareamiento, delimitación de territorio, por ejemplo) abandonada desde hace siglos la antigua asociación de guerra en cualquier estación salvo el invierno o, si se prefiere, desde la siembra hasta la siega.
Nos gustaría llamar la atención sobre las palabras de Bagshaw (2003; 1) “Como mediadores, debemos hacer que nuestros niños/-as desafíen y cambien estos discursos y que fomenten discursos de paz a todos los niveles en todas nuestras comunidades y países” porque esta es una de las principales razones presentes en nuestro estudio. A partir, al menos, de mediados del siglo XX, se viene entendiendo que la violencia y la infancia nunca deberían converger. Uno de los principales motivos para esta afirmación se asienta en diferentes estudios, sobre todo basados en la violencia en los medios, pero, como hemos comentado anteriormente, es extrapolable a la literatura. Estas investigaciones han demostrado que la exposición a la violencia es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de comportamientos, actitudes, pensamientos y emociones agresivas leves (comportamientos que no llegan a criminales) en los receptores menores, es decir, niños/-as y adolescentes. Asimismo, se han confirmado otros efectos negativos a medio y corto plazo, ya que la violencia puede actuar como detonante de cogniciones y redacciones agresivas y brote de imitación automática de comportamientos agresivos, así como de agresiones tanto físicas como verbales y relacionales en la edad adulta. (Anderson, Carnagey, Flanagan, Benjamin, Eubanks, y Valentine 2004; Berkowitz 1993, Bushman y Huesmann 2006; Huesmann, Moise-Titus, Podolski y Eron 2003; Lefkowitz, Eron, Walder, y Huesmann 1977; Potter y Riddle 2007; Velki y Kuterovac 2017).
Dado que la separación del binomio infancia/adolescencia-violencia no siempre es realizable en el mundo que nos rodea se defiende que, al menos, sí intentemos separarlos y mantenerlos bajo control en el mundo de la ficción, reclasificando, por ejemplo, ciertas lecturas de acuerdo con las edades de los receptores (Alcantud-Díaz 2010a y 2010b). Es decir: se sugiere que sean leídos por niños y niñas de una edad en concreto, e incluso que sean adultos los que lean y actúen a la vez de filtro. Este último extremo no difiere, en absoluto, del planteamiento inicial de algunos de los relatos decimonónicos, sean los de los Grimm (la primera edición de 1812 la dejan, como regalo, bajo el árbol de Navidad de Bettina von Arnim, con la evidente intención de que fuera ella quien hiciera de lectora a su hijo, Panzer s/d: 5) sean los de la condesa de Ségur, quien, al final de Les malheurs de Sophie , no dejará de recordar a su público de niñas que les digan a sus madres que les lean la continuación de la historia en Les petites filles modèles y Les vacances : segunda y tercera entrega de la Trilogie de Fleurville .
Si tomamos como punto de partida lo dicho por Litosseliti (2010) es decir que “el discurso de género representa, constituye y mantiene prácticas sociales de género” se puede extrapolar esta idea al discurso de la violencia y a las prácticas sociales violentas. Ella propone un cambio lingüístico o una intervención patente, como elemento crucial en pro de cambio social relacionado con las desigualdades de género. Por tanto, una revisión lingüística y una reclasificación de los textos literarios que vienen de la tradición oral podrían coadyuvar a dicho cambio social, difuminando, por ejemplo, uno de los efectos más serios de la violencia: las desigualdades sociales, incluso la violencia doméstica y/o de género.
También hemos de tener en cuenta que el lenguaje puede reflejar, crear y ayudar a mantener la violencia y la crueldad. No queremos dar a entender que la violencia contenida en los cuentos de tradición oral vaya a poner la semilla de asesinos en potencia porque, por la misma, las sociedades anteriores a las postmodernas serían, todas, desde su más tierna infancia, asesinas por naturaleza; pero ciertas formas de expresión, reflejos de la sociedad coetánea, podrían encapsular, al menos como hipótesis, violencia y crueldad en nuestros niños y niñas tal y como afirma Bengoechea (2010). Este modelo de intervención lingüística entraría dentro de los parámetros del modelo pedagógico del siglo XXI, el modelo holístico, es decir, aquel “que parte de la base de que cada ser humano es único e irrepetible [un holón] pero, al mismo tiempo, está intrínsecamente relacionado con todo lo que le rodea [un holograma]” (Domínguez, Jaén y Ceballos 2017: 187), es decir, con la sociedad.
Читать дальше