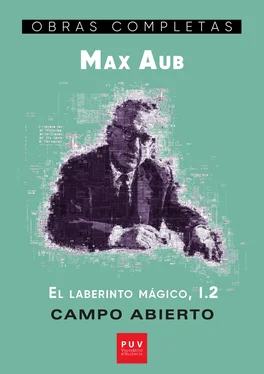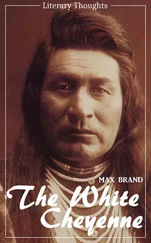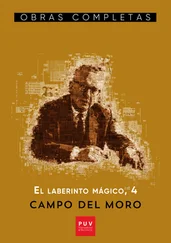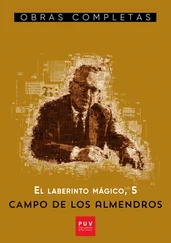–¡Descansen, armas!
Protestaba uno:
–¡No, aquí cada uno debe hacer lo que le da la gana! Los confederales no admitimos órdenes de nadie.
Casas Sala se le acercó.
–En la guerra, compañero…
–¡Apunten!
El jefe de la columna se volvió, sorprendido.
Los guardias civiles apuntaban a los hombres adosados a la tapia.
–¿Qué pasa, capitán?
–¡Fuego!
Cayeron cerca de cincuenta. Los demás echaron a correr. Los uniformados cazaron todavía a unos cuantos.
Herido en el vientre, Manuel Rivelles se retorcía en la cuneta, sin querer comprender la traición. Lo remataron sin que tuviera tiempo de darse cuenta.
Y, en seguida, las moscas. Las moscas pegajosas de agosto, que ya presienten las lluvias.
El capitán de la guardia civil pide órdenes y da cuenta de su hazaña por telégrafo. Felicítanle desde Teruel.
Todavía se distiende el miembro de un muerto. Un vecino asoma la cabeza. 66
I
Vicente Farnals es socialista y jugador de fútbol. La filiación política le viene de casta, lo otro de la calle: mejor dicho, de los solares de la Avenida Victoria Eugenia, casi fronteros a la carpintería de su padre. Tenía diez años cuando el «Valencia Fútbol Club» fue por primera vez a jugar a Barcelona contra el equipo titular y le encajó tres goles, aunque a su vez le metieron cinco; alta gloria debida a Montes –delantero centro–, y a Cubells –interior derecho–, que él conocía. Eso era durante la dictadura de Primo de Rivera. 67Vicente jugaba en el infantil del «C. D. Ruzafa», de extremo derecha, para más señas.
El campo de sus hazañas estaba cerca, sin una mala brizna de hierba, circundado por una valla de maderas grises, hechas coladera para permitir a los mirones de todas alzadas lanzar la vista al interior, los domingos de partido. (A un lado del campo corren dos bancos con más clavos al aire que otra cosa. Las porterías tienen un arco curvado por la intemperie, el tiempo y las dificultades económicas de la tesorería del club). Los domingos por la mañana Vicente y su amigo Ramón –el medio centro– llegan antes que los demás y pintan las rayas blancas sobre la tierra dura; alternativamente uno se ocupa del cubo y el otro de la brocha gorda.
El campo es duro: ni una brizna de hierba. La hierba para los vascos, aquí la pelota salta más. La controlamos mejor. Y el portero. Bueno, el que juega de portero casi no es jugador. Es un futbolista aparte. Solo, ligado al equipo con los dos defensas, pero aparte, encerrado, encuadrado. El portero está solo y espera que jueguen los demás. No corre. O si corre parece hacerlo atado a la puerta, con un elástico que le vuelve a su marco, automáticamente. ¡Pero darle a la pelota, lo que se llama darle con la punta o con el empeine, qué va! Cogerla de lleno. Darle bien, con el efecto que se quiera, para que vaya a dar a donde se ha pensado: en el centro del larguero para que el compañero salte lo que tiene que saltar y la desvíe con la cabeza al ángulo. ¡Qué saben de eso los mirones! Corres la línea que parece que te vas a caer y no caes. Sabes que la pelota te llega por detrás, que va a surgir tres, cuatro, cinco metros adelante. Lo notas por la cara del defensa que llega corriendo a cortarte. Saltas, corres tres metros más con la pelota pegada al pie y ¡zas! con el empeine y al centro: medida. El peso exacto del balón: hecho para la fuerza de la pierna. 68
Internarse, internarse y chutar a gol. Sentir cómo la vista se te va con el pie. Buscar el ángulo exacto. Darle al pie la fuerza y la velocidad que manda el impulso que te llena el pecho, para colocarla fuera del alcance del portero contrario. Ese desgarrar lo desconocido que es un gol. Ese disparo feroz a la red. ¡Zas! Un pez, un pez gordo que se incrusta en la red. Esa colocación del pie, de la voluntad, de uno mismo, que es un gol. Con la cabeza es otra cosa. Con la cabeza te das menos cuenta. El salto es más aventurado, gozas menos.
A los ocho, a los diez, a los quince años, la vida –para Vicente Farnals– se dividía claramente en cuatro cuartos, al igual que los puntos cardinales: Norte, comer. Sur, dormir. Este, jugar al fútbol en el solar, y Oeste, ir a la escuela. Todo esto presidido por Pablo Iglesias, «El Abuelo», cuyo retrato está en la habitación de su padre, dedicado y todo: A Vicente Farnals, su compañero, Pablo Iglesias. Una cinta roja, ajada, en una de las esquinas del marco negro.
No lo tenía en el taller porque, como es natural, le podía perjudicar. Tenía éste el ancho de la puerta. Se bajaban dos escalones, oliendo a madera buena. El banco a la derecha, las tablas y las chapas adosadas contra la pared izquierda. En medio y al fondo, muebles sin terminar. El bote de la cola y los instrumentos. (Cepillos, garlopas, formones, escoplos. Las limas, las sierras de acero negro y gris, taladros, martillos, escuadras, el papel de lija, las delicadas muescas para machiembrar el cedro con el ciprés, mientras se espigan el ébano y el roble para ensamblarlos en inglete o en cola de milano por medio de finas mortajas. El olor del serrín y de las virutas retorcidas como caracoles, o colas de cerdo).
Vicente Farnals, el padre, era ebanista de pro, mejor dicho, lo fue. El artesanado daba poco y los muebles bien acabados, en una época en la cual vencía el objeto en serie del nuevo rico, no alcanzaban aprecio. El trabajo fino no daba ya lo necesario para el bienestar de la familia, que en casa de Vicente Farnals se comía bien y mucho a todas horas; desde la mañana, con su copa de aguardiente, al almuerzo – morena pataqueta bien rellena con una tortilla de patatas o una chuleta de cordero con tomate frito, o atún y pimiento aderezado con piñones y tomate; al arroz de mediodía, caldoso o seco, con cualquiera de las mil cosas que la tierra produce: acelgas, alcachofas, cerdo o mero; al hervido de la noche, las patatas tiernas, las judías verdes, el buen aceite y algún huevo restallante, amarillo, blanco y dorado.
Vino a ser socialista por su amor al trabajo. Le dolía tener que cambiar sus obras por dinero. Y que le regatearan. Se dio cuenta de qué manera tan distinta consideraban la madera él y sus compradores. Faltábales el amor por la caoba bien pulida, o por el vulgar pino vencido por su afán de perfección. Le hería que comparasen su trabajo –a él mismo– con el de otros, por el solo precio. Así le entró el odio a la burguesía y al capitalismo. El que se transformaran, a ojos vistas, sus mesas, sus sillas en reales, pesetas y duros, en objetos de comercio; esa trasmutación era superior a su entendimiento y despertaba su furia. Veía en cada tabla la posibilidad de algo útil y hermoso y no concebía que se le regatearan sus milagros. Entonces el ebanista decidió dedicarse a trabajos menos delicados e inteligentes, más rápidos y productivos y vino así de ebanista a carpintero, para mayor bien de su bolsa y particular contento del estómago propio y el de su prole. Era viudo, magro y de bastante mal genio. Decía que se le había avinagrado el carácter desde la muerte de su santa mujer, que le tenía en un puño. Al quedarse sin ello no supo dónde apoyarse y perdió su equilibrio. Ni siquiera se le ocurrió sustituirla. La difunta fue hija de su maestro, ebanista de gran nombre y no pocas ínfulas en el gremio. A raíz de su soledad fue cuando se decidió a rebajar su categoría, cosa que su cónyuge no le hubiese permitido. Nadie le dijo «esa boca es mía» lo que, en el fondo, no dejó de molestarle, preparados como tenía dos o tres discursitos de su solera para explicar el caso. Porque, eso sí, labia no le faltaba, y en las noches de comité si no soltaba su perorata no podía dormir tranquilo. Era intransigente en tiquis-miquis y dimes y diretes administrativos y sindicalistas, y partidario de respetar los estatutos cual si fuesen mandamientos de una ley incontrovertible, amigo de poner los puntos sobre las íes. Tardo en la exposición, diserto y agarrándose a los lugares comunes y a los latiguillos cuando se hallaba sin salida, y aun con ella. Esponjándose con su:
Читать дальше