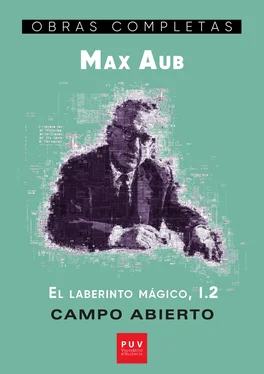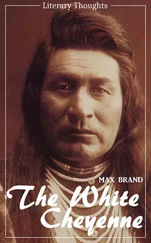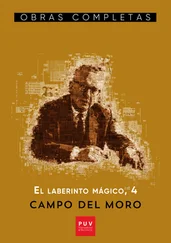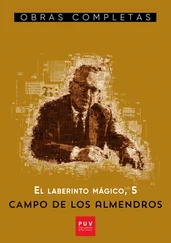Lo mira fijo a través del agua de su llanto.
–¿Por qué? Tú sabes algo.
Es la tercera vez que se lo dice. Vicente lo abandona todo y cuenta su verdad. Más sorprende a Asunción lo del «carnet» que la confirmada muerte. Sin embargo, lo primero que se pregunta es dónde está el cuerpo. Vicente lo ignora. Se reprocha no haber pensado en ello.
–Mañana daremos con él. Pero ¿tu padre era de Falange?
Lo clava Asunción, con la mirada.
–¿Crees que si lo hubiera sido no te lo habría dicho?
–¿Entonces?
–No sé. ¿Tú estás seguro de que era él?
–No hay duda posible.
–Vamos a casa.
Se fueron, cuando entraba Ruiz, el jorobado.
–Que descanséis.
Les abrió el vigilante y salieron sin decirse una palabra. Empezaba a amanecer y todo, por la calle, parecía bañado en ajenjo. Cantaba un gallo y el airecillo de la madrugada arrastraba un papel por la acera con un ruido suave.
Entraron de puntillas. Sin embargo, les oyó Amparo que tenía el sueño ligero. Alzó la voz:
–¿Eres tú, Asunción?
–Sí.
–¿Sabes algo?
Vicente le hizo una desesperada seña negativa a la joven.
–No.
–¿Qué hora es?
–Cerca de las cinco.
Amparo salió en camisa. Dio un respingo al ver a Vicente.
–¡Ya podías haber avisado!
Se volvió a meter en la alcoba. Salió a poco, liando el cinturón de una bata.
–Hola.
–Buenos días.
La sala era fresca, calendarios y cromos por las paredes encaladas. Una mesa redonda y muebles de Viena.
–Yo espero verle llegar de un momento a otro.
Asunción la miró con rencor. Vicente temió que dijera la verdad, pero la muchacha calló por el momento. Dos segundos más tarde preguntó:
–¿No registraron nada?
–Si aquí no llegaron a entrar. Lo detuvieron cuando salía.
–Vamos a ver si hay algún papel…
–Él no guardaba nada.
–No importa.
Entraron en el dormitorio y Asunción se dirigió, decidida, a la cómoda y empezó a revolver los cajones. Amparo se quedó en la puerta, mirando. Vicente, entre las dos, no sabía qué hacer.
Salieron a relucir facturas de todas clases, algunas cartas de la familia, los recibos de la U.G.T… Nada entre dos platos.
Amparo preguntó indiferente:
–¿Qué buscáis?
–No lo sé. Algo que nos pudiera informar.
Asunción se volvió de repente, decidida y se enfrentó con su madrastra.
–¿Él nunca te hablaba de política?
–¿Conmigo?
–Sí, contigo.
–No.
–¿Tú crees posible que fuera de Falange?
–¿De Falange?
Lo preguntó sin sobresaltarse.
–Sí, de Falange.
–No.
Vicente se reprendía interiormente. Ahora todo se divulgaría: por su culpa. ¿Cómo se justificaría ante el Partido? Todo por sensiblería. Pero era evidente que Asunción estaba libre de culpa. ¿O mentía? El gusano de la desconfianza…
«No te fíes de nadie, de nadie». Pero era imposible.
–¿Quién os ha dicho que era de Falange?
Vicente recapitulaba rápidamente: era imposible que aquella mujer no supiera nada.
–Vamos a ver, señora: ¿Quién venía por aquí?
–Usted.
La contestación, un poco a lo chulo, desconcertó al joven.
–¿Y quién más?
–La puerta de casa nunca se cerró para nadie.
Vicente se dio cuenta de que se perdía en vericuetos inútiles. Atajó: –Lo mataron.
La expresión de Amparo fue del asombro a la pena.
–¡No es verdad!
Se dejó caer en una mecedora y empezó a llorar.
Los dos jóvenes salieron a la sala.
–No le digas a nadie lo de Falange. Si te preguntan cállate que lo dije.
Asunción lo miró con una ligera extrañeza.
–Prometí no decírtelo. Y procura que tampoco esa lo cuente.
–Descuida.
Algo se había roto entre los dos.
Vicente pasó la mañana en la redacción del periódico del Partido. Por la tarde fue al ensayo, en el teatro Eslava. Vicente se hizo el distraído cuando le preguntaron el porqué de la ausencia de Asunción. Estaba ido. En el escenario, a la sola luz de una bombilla colgada en el centro y a los gritos desaforados de Peñafiel, siempre enfadado, ensayaban el tercer acto de «Fuenteovejuna». Vicente hacía de Esteban; Josefina Camargo, la Laurencia.
–¿Conoceisme?
–¡Santo cielo!
–¿No es mi hija?
–¿No conoces
a Laurencia?
–Vengo tal,
que mi diferencia os pone
en contingencia quién soy.
–¡Hija mía!
–No me nombres
tu hija.
–¿Por qué, mis ojos?
¿Por qué?
–Por muchas razones,
y sean las principales:
porque dejas que me roben
tiranos sin que me vengues,
traidores sin que me cobres.
Aun no era yo de Frondoso… 54
Entró José Jover, con la cara más llena de granos que nunca, por la poca luz que caía.
–Oye tú, Vicente: te llaman por teléfono.
Peñafiel se desesperó.
–¡No, no y no! ¡He dicho una y mil veces que no hay teléfono mientras ensayamos! ¡Así no puede ser! Os vais a paseo… ¡Que talle otro!
Nadie lo tomaba en serio.
–¡Di que no está!
–Lo llaman del Partido.
–¡Qué Partido, ni qué narices!
Santiago Peñafiel no pertenecía a ninguno.
–Ahora vengo –dijo Vicente.
Mientras iba hacia la contaduría 55sentía subirle el reconcomio de que iban a echarle una filípica muy seria. Perdió la serenidad.
–Sí. Ahora voy para allá. 56
Encargó a José que lo disculpara y salió a la calle.
Bonifacio Álvarez había sido obrero, en los Altos Hornos de Bilbao. Una huelga le llevó a Sagunto, y en aquella factoría trabajó años. Ahora era dirigente del P.C.; más bien pequeño, cuadrado, la frente estrecha, las manos recias, no dudaba un momento de su verdad. No iban muy lejos sus pensamientos, y, si parecían querer desbocarse, él los volvía violentamente a lo preciso e inmediato. Duro y satisfecho de serlo, no admitía más bromas que en los momentos en los que decidía que estaba bien el divertirse, que no eran muchos, pero algunos. Tenía buena voz, y entonces, le gustaba entonar viejas canciones populares de su tierra.
Consultaba unos papeles cuando entró Vicente; no levantó la cabeza.
–Siéntate.
Pasaron unos minutos. Dejó lo que estaba revisando en una carpeta. No sabía mirar a la gente a la cara más que en los momentos embarazosos para su interlocutor.
–¿No tienes nada que decirme?
–No.
–¡Vaya! Camarada Dalmases, yerras el camino.
Como siempre, iba derecho a la meta.
–Anoche te recomendaron que no dijeses a nadie…
Levantó la cabeza y miró a su interlocutor.
–Lo hice porque no tuve más remedio.
Vicente no se podía dominar. Sentía la culpa.
–Siempre lo hay si se quiere y sobre todo si se piensa en el Partido. Camarada: mucho vale una compañera, pero para un comunista, hay otras cosas que cuentan primero.
Hizo una pequeña pausa, se pasó la mano por el pelo, que tenía erizado y corto.
–O no se es comunista.
Volvió a mirar a Vicente; éste miraba el suelo: una hormiga sola corría perdida.
–¿Qué tienes que decir?
–Nada. Tienes razón.
–Has tenido suerte: la camarada Meliá está libre de culpa.
Vicente levantó la vista.
–Lo dije.
–Sí, pero no tenías pruebas.
–¿Las tenéis ahora?
–Sí. Pero tú, solo, no las hubieses conseguido.
–Ella ignoraba que su padre fuese de Falange.
–No lo era. Hay que atar cabos, camarada, hay que atar cabos. Y no dejarse llevar por los sentimientos.
–¿Quién es el responsable?
–Un tal Luis Romero. ¿Le conoces? 57
–Creo que lo vi una vez allí.
Читать дальше