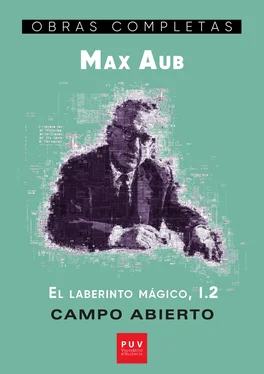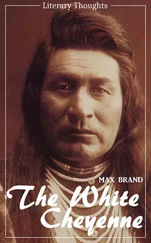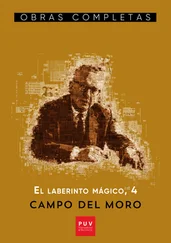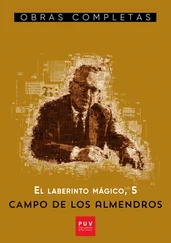El local está repleto. Los veladores de mármol lechoso, el piso de baldosines blancos y negros, los espejos que recubren las paredes, los ventiladores que cuelgan del techo y se esfuerzan en vano en refrescar a los que toman helados (horchata, blanca; leche merengada, espolvoreada de canela; mantecados, amarillentos; café, moreno oscuro). Todos sudan a la luz esplendente que devuelven las piedras picadas de la plaza Emilio Castelar; restalla el resol que dispara el edificio de Correos; el hálito caliente del asfalto seco y gris de la calle y las aceras penetra por todas partes, por todos los poros, mientras ciega la luz del verano. Vicente saluda indiferente a Jorge Mustieles, que pasa.
–¿Quién es?
–Jorge no sé cuántos, un abogado radical-socialista. (Sabe muy bien cómo se llama, pero no quiere distraer su atención).
Vuelven a callarse. Vicente da vueltas a la cucharilla dentro de la copa de grueso cristal que contuvo su helado. No sabe qué decir.
Hace dos años que para él todo es política. Se han resentido sus estudios. No que no apruebe y pase los cursos, pero lo hace sin brillantez, cuando si se dedicara un poco más a ello podría ser sobresaliente. Pertenece a una familia absurda y numerosa donde cada quien tira por su lado: todos inteligentes y un tanto desperdigados. Su padre es registrador de la propiedad; su hermano mayor, a más de músico, es catedrático de latín en un Instituto de nueva creación –de esos que la República se ha empeñado en formar, morada de tantos profesores, que creen en el espíritu de la letra– ; el segundo, ingeniero de caminos y poeta; el tercero estudia para veterinario y, en sus ratos perdidos, que son bastantes, griego; el cuarto, Vicente, a más de estar inscrito en la escuela de comercio, es actor; le sigue una muchacha que quiere ser bailarina y estudia en la Normal de maestras. Hay tres más, todavía sin definir, pero desde luego, ninguno quiere estudiar derecho, como desearía el padre: los tres hacen versos, para empezar, y el benjamín asegura que quiere ser aviador, y el que le antecede habla vagamente de ingeniería, y el anterior ha dado a entender, categóricamente, que no quiere hacer nada: tiene bastantes hermanos para poder vivir tranquilo: quiere ser compositor, pero sin estudiar música. Todos son liberales, menos Vicente, que es comunista: nació así.
La gran nariz separa dos ojos enormes, oscuros, profundos. A cada momento pasa su mano por una crencha de pelo rebelde que cae sobre la frente. Es puro hueso y fuma seguido, sin saber: chupetea el cigarro y enciende otro con la colilla.
Asunción es hija de un tranviario catalán. En su familia todos son rubios, ninguno como ella, albina todavía hace pocos años. Tiene diez y siete, cy parece quince. Casi no habla. Ahora es de las Juventudes Comunistas. Ha ido allí llevada por Vicente. Se conocieron en «El Retablo». Nunca han hablado de otra cosa que no sea el trabajo: teatro o política. Algún día tendrán que decirse que se quieren. Todos los consideran novios, menos ellos. Ni siquiera se ha atrevido él a retenerle la mano más tiempo del debido al cordial saludo o a la despedida. Están seguros el uno del otro, pero les detiene el pudor, la pureza.
Algún día tendré que besarla –piensa Vicente, pero no se atreve.
Les une una absoluta limpieza de ánimo, el convencimiento de que siguen el único camino que ofrece la vida. Se entregan a su trabajo sin miramientos de ninguna especie; carecen de segundas intenciones.
Hasta hace quince días, Asunción ignoraba lo que era la muerte. Descubrió el primer cadáver en una permanencia que le tocó hacer en un cuartel improvisado, en el barrio de Jesús. Los últimos días de julio –como todos los compañeros– anduvo haciendo guardia frente a los cuarteles. 37Un viento de deberes les sobrecogía a todos, un hálito de sacrificio natural, una alegría de lo desconocido. Allí, en Monteolivete, metidos en un bar, acechando, dando parte de quién entraba o salía. Y, después de los cambios de guardias, acercándose a la garita del centinela para entablar conversación. Lo logró con dos: no pasaba nada de particular; los oficiales estaban reunidos, indecisos al parecer. Los soldados querían noticias:
–Por ahí dicen que el gobierno ha dado la orden a todos los soldados de que se vuelvan a su casa…
Y ella, como quien no quiere la cosa:
–En Victoria Eugenia ya no queda ninguno…
Esperaba, pero el carimoreno no dijo más y se cuadró: pasaba un mozuelo encorsetado, teniente que se escurría quién sabe a dónde.
Dos jóvenes lo siguieron.
Así, noche a día, sin dormir.
–Vete a descansar.
–No tengo sueño.
Nadie tenía sueño. De pronto, nadie dormía: se vivía más y por adelantado, como suspendidos de las noticias.
–¿Qué sucede?
–¿Qué pasa?
–¿ Qué sabes?
–¿Qué dices?
Todo se amalgamaba.
–Tomamos Albacete. 38
Y la radio. Todos los discursos parecían buenos. Era muy sencillo: había llegado la hora. Nadie dudaba de la victoria: Prieto 39lo había dicho, lo teníamos todo: el dinero y la marina. ¡A ver qué hacía Aranda en Oviedo! 40
Cuando lo de los cuarteles se liquidó, abandonados por oficiales y soldados, los unos vencidos, los otros devueltos, de uno en uno, de dos en dos, a sus lares, Asunción tuvo que ir, de permanencia, a un cuartel de la barriada de Sagunto, donde la pusieron a escribir a máquina toda clase de circulares, permisos, avales y bonos. Tuvo que porfiar personalmente Peñafiel para conseguir que la dejaran libre durante unas horas diarias para ensayar.
Una noche, en el patio del cuartel, vio su primer muerto. Se lo quedó mirando largo rato, incapaz de hacer nada, como no fuera estarse quieta; los dientes al descubierto, la sangre ya seca por las comisuras de los labios la persiguió días enteros. Era la guerra.
Acabó su leche merengada, tan suave.
–¿Quieres otra?
–No, gracias. Tengo que irme.
–Te acompaño.
Pagó Vicente y salieron a la calle.
¿Por qué no le hablo? –se preguntaba él. Iban andando sin prisa, detenidos por el bochorno. Se pararon frente al escaparate de una librería. Se veían reflejados en el cristal. Se sonrieron y siguieron adelante. Al llegar al Puente de Madera les salió al encuentro una mujerona jamona, más ancha que alta, los pechos como enormes badajos apenas sostenidos por una blusa de tantos años como su dueña, ya muy pasada.
–¡Al fin te encontré!
–¿Qué pasa, tía?
–¡Detuvieron a tu padre esta mañana!
–¿A mi padre? ¿Y por qué?
–Ve tú a saber. Pero como ya no apareces por casa…
–Entro de guardia a las cinco.
La vieja la miró con hondo reproche. Suspiró, dio media vuelta, y se fue.
Vicente resolvió.
–Anda. Yo iré y avisaré. Alcánzala y que te dé detalles. Luego voy a casa de los Jover. Llámame por teléfono y dime lo que hay. ¿Qué supones?
–No sé.
–Corre, que si no, no la alcanzas.
–Estoy que no sé qué me pasa.
–Anda.
Asunción se reunió, corriendo, sin dificultad, a la cigarrera –que lo era de oficio como lo fue su madre– y se emparejó con ella.
–¿Cómo ha sido eso, tía Concha? ¿Cuándo?
–A las seis y media. El salía. Como tú ya no apareces por allí…
Había un hondo reproche en la voz baja, grave de aquella balumba 41temblona.
–Usted sabe que tengo que hacer…
–¡Que hacer! ¡Que hacer! Esas son cosas de hombres. No sé qué bicho os ha picado… Las mujeres a parir o a trabajar y no perder el tiempo en cosas de hombres.
–Bueno, tía, pero ¿quién se lo llevó?
–Yo qué sé, una patrulla de esas.
–¿No dijo…?
–Nada. Hablaba y hablaba.
–¿No le dijo que me avisara?
Читать дальше