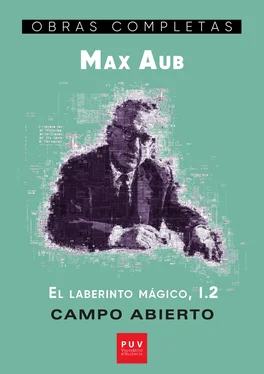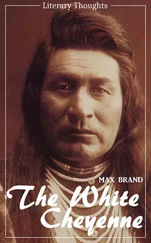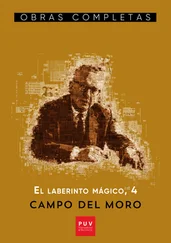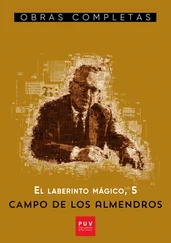Todos estuvieron de acuerdo. Sonó el teléfono: les daban la noticia del suicidio del conserje.
–¡ Fill de la mare de Déu ! 30–exclamó el Fallero–. ¡Ya lo podíamos buscar! Allí escondido, en el foso, seguramente… era de lo peor. Un chivato beato indecente… Oye tú, que no se entere nadie.
¡Un muerto en el teatro, y así, colgado! La revolución era la revolución, pero lo que es sentarse en la concha del apuntador, darle vueltas a una silla, sacar un ataúd a escena, era otra cosa. 31
Llorens insinuó, inseguro, refiriéndose a los de «El Retablo».
–Que empiecen ellos –y, dirigiéndose a Vicente, sin mirarlo, añadió:
–No quiero que creas que soy un sectario.
–¿Dónde?
–Allí, en el Eslava. Ya que lo tienen, que se queden con él, por unos días… NA
NA [Nota del autor] Como ese muerto no ha de volver a salir, si alguien se interesa por él, doy a continuación alguna noticia de su vida: 32 Cacoquimio y negro, escuchimizado y constipado, la barba cerrada y sin afeitar más que de uvas a peras, los ojos ribeteados de rojo, y beato. Nació así, a la sombra de los altares, sacristán de vocación, que no cura: monumento que le ocultaba el horizonte. Cerradillo de mollera, pero tan amigo de cirios, comulgatorios, lamparines, cepos, santos, censos, faldistorios, flores de nácar y telas aprestadas, exvotos, silencios, éxtasis, murmullos, largas misas, rezos y rosarios 1, que se le iba la vida en las baldosas de la iglesia, correteando de aquí para allá –aun niño. Niño negro, con mugre de la buena, incrustada. Ayudaba a todo, con tal que le dejaran embobarse ante las llamitas de los altares .
No salió en treinta años de la sombra de su parroquia. La conocía como nadie, ni hubo hora canónica que se le escapase, calendario eclesiástico vivo y quincuagésima andando. Resolvía cualquier duda sobre responsorios, homilías, completas, tercias, sextas o colores vestimentales. Nunca se le ocurrió preguntar el porqué de las diversas fases del culto, tanto le daba: las cosas eran intangibles y el santoral regía el mundo. Sacristán de San Nicolás y cerrado a todo lo demás .
Así, hasta que le tentó Belcebú, encarnado –y con creces, por donde más gusto daba– en Vicenteta – muy ligada a su nombre, sobre todo en lo referente a las dos últimas sílabas de su patronímico, que parecía descolgarse, si no del apellido paterno, sí de las ubres maternas– que en la suegra estuvo el quid: no paró hasta casarlos. Pero el impulso soberano que empujaba al sacristán se convirtió pronto en asco y conciencia de su falta, sobre todo, hacia la Virgen y colaterales, y su otra debilidad: Santa Teresita del Niño Jesús. Y ya no pudo vivir, sintiéndose, dos o tres veces a la semana, en pecado mortal, pese a que sus confesores le hacían ver la inanidad de sus prejuicios. Se vio perdido, perseguido; cada sombra, cada rincón se le representó caverna gitánica desde la que auténticos diablos de tridente, orejudos y con cola le amenazaban con las llamas eternas. Le dolió el estómago y le diagnosticaron úlceras. Pero él sabía de lo que se trataba: la sangre que defecaba era –aunque sólo fuese por el color– anticipación del fuego eterno .
De cómo se deshizo de Vicenteta, envenenándola poco a poco, no es cosa de esta historia. La cosa es que murió y la enterraron sin pompa. Creyó el sacristán volver a gozar de su prebenda. Pero no hubo tal. Confesóse, y sin que trascendiera su delito, el cabildo se las arregló para prescindir de él. Sin embargo, un canónigo, que tenía sus relaciones, lo colocó de portero en el teatro Eslava .
A veces –acabada la función– el ex sacristán se hacía ilusiones, allí en el escenario vacío, nave por nave, recordando su perdida iglesia. No tenía amigos. Vivía en un rincón, allá en los altares, y le traían la comida de un bodegón cercano. A misa iba todos los días temprano, y, sentado a la puerta del escenario, a todas horas, callado, seguía los oficios, según las luces .
La quema de algunas iglesias lo trastornó profundamente. No le mataron, de milagro, cuando se quiso oponer, en cruz, a que la gente invadiera el palacio arzobispal .
Cuando oyó, por la radio del café de la esquina, que la República había reconquistado Albacete, se colgó .
II
Sí. La quería. Y Vicente Dalmases se envolvía en la reflexión de su sentimiento como en una larga capa, idéntica a la de su tío Santiago, el santero.
La quería –y la luz, el polvo, los adoquines, los escaparates, las casas bajas de la Plaza de la Reina, los tranvías amarillos con sus trolleys a cuestas, el mantón de manila rojo con flores blancas y verdes que pendía desgarbadamente de los hombros de un viejo maniquí de «La Isla de Cuba», le parecían andadores puestos por el momento para ayudarle a caminar por la ciudad, sin sentir sus pies. 33
La veía por todas partes sin atinar con el recuerdo exacto de su figura: en la luna del café, en el cielo cruzado por los cables de la electricidad, en el verde lejano de la Plaza Wilson –antes Príncipe Alfonso–, por el asfalto gris y mate de la calle de la Paz –antes Peris y Valero (que las nomenclaturas cambian según el color del ayuntamiento elegido)–, por los raíles brillantes y en el pasar testudíneo 34de jovencitos deseosos de perder el tiempo. Se paró frente al cristal de una vitrina de «El Aguila». Se vio reflejado, transparente, y el tráfico de la calle corriendo a sus espaldas.
–¿Soy yo? –se preguntó.
–Sí, soy yo. Yo. Vicente Dalmases. Y la quiero.
La contestación le envolvía, emanada de todas partes: de las letras doradas pegadas a la luna, de los reflejos irisados de la luz en el bisel, de una hilera de maletines aburridos, en fila, frente a la posible curiosidad de un supuesto comprador; del tintineo insistente de la campana de los tranvías, con su jardinera a rastras; que era verano y los coches motores llevaban a remolque otros con cortinas rayadas que revoloteaban por la velocidad, banderines de enganche, 35hacia las playas del Cabañal.
Alegres tranvías amarillos de quince céntimos; Glorieta: cero, diez y la perrera, a perro chico; 36con su olor acre de las trabajadoras de la fábrica de tabacos. Los billetes morados, blancos y rojos. Los trajes grises, de rayadillo, de los empleados de la compañía, con el saín por el cuello, en los hombros, en los bordes desflecados de las mangas; y los dedos amarillos, de los cigarros, el entrechocar de las cadenas que unen los remolques al coche motor y el balanceo del carromato lanzado a toda velocidad; ¡clac!, la manivela a todo dar, y el subeibaja brusco y ruidoso producido por el desnivel de los raíles. ¡A aguileta!, ¡a aguileta!, el agua fresca.
Todo le estaba diciendo: «Me quiere». Y el calor, y la luz sin mella.
«Sí. Me quiere, me quiere a mí, y a nadie más que a mí. Y hay guerra y hay revolución, todo para demostrarme que me quiere».
Vicente tiene veinte años y siente todo el mundo amontonado alrededor de su pecho: es feliz.
–¿Qué haces ahí parado, como un tonto?
Vicente ve, en el escaparate, la figura de Gabriel Romañá, medio palmo más alto que él. Compañero suyo de clase.
–¿Vas a comprar una maleta?
–No.
–¿Dónde vas?
Vicente miente:
–A casa. ¿Y tú?
–A tomar café al Ideal. ¿Vienes?
–No.
–¿Qué mosca te ha picado desde hace una semana?
–¿A mí?
–Pareces bobo.
–Es que lo soy.
–Enhorabuena.
Vicente deja a su amigo y sube a un tranvía. Saluda afectuosamente al cobrador. Hubiese podido ir a pie. Pero ¿y si se le hace tarde? Le sobra tiempo. Pero ¿y si se le hace tarde? Prefiere esperar. El tiempo vuela. A la edad de Vicente no se tiene idea de lo que es el tiempo, que por algo lo pintan viejo. Además, ella es puntual. Encuentra sitio a las tres y cuarto. Asunción llega diez minutos más tarde, cinco antes de los señalados.
Читать дальше