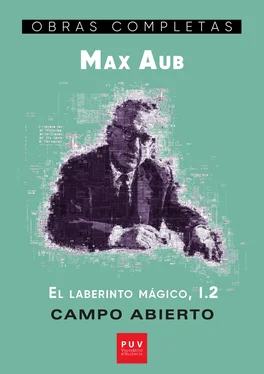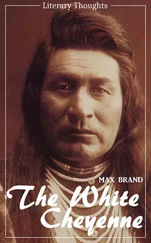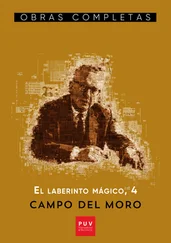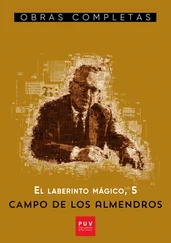–Mira.
En el carnet, una fotografía: la del padre de Asunción.
–¿Me permites?
–Sí, hombre, cómo no. ¿Es el primero que ves?
–Sí. ¿Cómo diste con él?
–¡Mira éste!
–Es que yo buscaba a… ese tipo.
–¡No me digas! Pues diles a tus compañeros que no se preocupen más.
–¿No me dejas el carnet?
–¡Vamos!
–Nos interesaría sacar una fotografía.
Lo miraron con sorna.
–¿Sí? Pues lo sentimos mucho.
Ese odio de partido a partido… Ahora lo resentía 50Vicente, como algo insalvable, sin remedio. Y, sin embargo, debía haberlo. 51
–Y diles a los tuyos que no anden haciendo tonterías.
El recién llegado se desentendió de Vicente y le preguntó al que volvía a sellar vales:
–¿Y el Uruguayo?
–No sé, no le he visto en toda la tarde.
–Ya pica en oscuro 52–dijo el otro, rascándose el cogote, y, dirigiéndose a Vicente:
–¿Y tú? ¿Qué esperas?
–Yo, nada. A Llorens…
Las relaciones entre la C.N.T., la F.A.I. y el Partido Comunista se habían agriado mucho los últimos días. Decían que la Columna de Hierro –un tanque y dos mil hombres– estaba lista para entrar en Valencia para establecer el dominio de los anarquistas.
Saludó y se fue. Bajó hacia la plaza de Tetuán, al Partido. Estaba hondamente desorientado: ¡falangista el padre de Asunción!
Había tres dirigentes del Partido sentados en un tresillo del salón. Vicente les contó cuanto sabía. Pensaba decírselo todo a la muchacha.
–Yo creo que harías mal.
–¿Por qué? ¿No vais a dudar de ella?
–Tampoco dudabas del padre…
–Pero os aseguro que ella no sabía, no sabe nada.
–Es posible. Pero tú eres un compañero responsable, y sabes tan bien como yo que no podemos fiarnos de nadie.
Recalcó otro:
–Estamos en guerra, camarada.
Volvió a engarzar el de más edad:
–Aunque no lo estuviéramos.
Hizo una pausa.
–¿Es tu compañera?
–No. Todavía no.
–Pues ándate con cuidado. Procura sonsacarla.
–¿Pensáis detenerla?
–No. Pero tienes que informarnos exactamente de la vida, de lo que hacía su padre. A quién veía. Dónde iba. ¿Te está esperando?
–En la Juventud.
–No pierdas tiempo.
–¿Qué hay del Uruguayo?
–No te preocupes.
Vicente, con las manos en los bolsillos, atraviesa lentamente el Parterre, envuelto en el olor pesado de las magnolias. Se detiene, se sienta en un banco.
No, se dice. Engañarla. Apostaría su vida por Asunción, por su absoluta inocencia. Intenta justificar a sus dirigentes. Se pone en su lugar. Los justifica. Bien, ¿y qué? Él no es ellos. Pero le han dado una orden. Ellos no la conocen. No saben del color de sus ojos. De su limpieza, de su candidez, de su total entrega a cuanto dice. Es porque la quiero. ¿Me ciega mi amor? No. ¿Quién puede dudar de ella? ¿Y si fuese perversa?
Vicente no tiene bastante imaginación para dejarse arrastrar por el folletín. Se resiste.
No. No es posible. Ella es y está limpia.
Ve surgir su deseo: decírselo todo. Confiarse a ella. Pero el Partido se lo ha prohibido. No puede hacerlo. Es imposible.
Con la suela del zapato empuja una guija y hace una raya en el suelo. Más allá corre una hilera de hormigas. Una tras otra, incansablemente. Es de noche, tarde, y las hormigas corren, corren. Le entran ganas de aplastarlas, de despistarlas, de hacer que pierdan el camino. No sería la primera vez, pero sabe que sobre los muertos volverán a formar su cadena. Levantarán y arrastrarán los cadáveres de los difuntos al interior del hormiguero. Unos muertos más o menos…
¿Quién es él para oponerse a la voluntad del Partido? No le dirá nada. Ni ahora, ni nunca. No le será difícil –con lo preocupada que está– sonsacarle cuanto sepa acerca de la vida que hacía su padre. Pero la que debe saber cosas es Amparo. No lo había pensado antes, cegado por su interés por Asunción. Sí, Amparo…, habrá que dar con ella.
Vicente se levanta y camina ligero hacia el local de la Juventud.
Apoyada en una mesa, Asunción duerme. Lisa le sugiere, por lo bajo:
–¡Déjala tranquila! Está deshecha. ¿Sabes algo?
–Nada.
–¿No salió de aquí?
–Fue un momento hasta su casa. d
–Nadie sabe nada. e
–¿Has visto el número?
La joven tiende el periódico de la Juventud –Lisa es voluble y pasa sin dificultad de un tema a otro–, cógelo Vicente y le echa un vistazo, distraído.
–Está bien.
–Pues estos grabados deberían estar en la última página… Yo sé lo que es estar así. Cuando se llevaron a mi padre… (Allá, en Alemania, hace siglos).
–¿No llamó a nadie por teléfono? f
–Sí.
–¿A quién?
–No sé.
Piensa Vicente: ¡Qué absurdo! Si tenía que avisar a alguien no le hablaría desde aquí. Asunción se despierta sobresaltada, los ojos inmensos, dilatadas de pronto las pupilas por la luz violenta de una perilla que pende sobre la mesa donde dormía.
–¿Qué? ¿Sabes algo?
–No.
–¿Hace mucho que estás aquí?
–No.
Asunción se pone en pie.
–Tú sabes algo.
–¿No te digo que no?
–¿Qué hora es?
Mira su reloj.
–Las tres.
–¿Viste a Ricardo?
–Sí, no sabe nada.
–¿Y los de la C.N.T.?
–Tampoco.
Asunción no duda, le cree. Lisa interrumpe:
–Hijos, yo me voy a dormir. Ahora le toca a Ruiz, voy a despertarle. Hasta mañana.
Lisa sale. Asunción se acerca a Vicente, desamparada.
–¿Qué hacemos?
–Vamos a recapitular. A ver: ¿quién iba por tu casa?
–¿Por casa?
–Sí.
–Lo sabes tan bien como yo: La tía Concha, cuando Amparo no estaba. La madre. Don Esteban, casi nunca.
–¿Y así, de fuera?
–Nadie. Algún compañero de papá: dos o tres revisores, compañeros… Alguna vez Luis Romero, tú le conoces.
–¿El médico ese de Teruel?
–Sí.
–¿De qué partido es?
–No sé. Me parece que de ninguno.
–¿Le has visto desde que empezó el jaleo?
–No.
–¿No ha ido por tu casa?
–La que no ha ido casi, tú lo sabes, soy yo.
–Pero ése: ¿era de derechas o de izquierdas?
–Ya te he dicho que no sé. No me es nada simpático. ¿Qué? ¿Crees que puede tener algo que ver con lo de mi padre?
–No sé.
–Tú sabes algo.
–No. Nada.
–¿Qué te figuras, entonces? Porque esos hombres que se lo llevaron… no se lo puede haber tragado la tierra…
Lo mira fija, en los ojos, y Vicente se da cuenta –turbándosele el entendimiento– cómo se van formando unos lagrimones en los párpados inferiores de los ojos de Asunción. Cómo se le vela la mirada. Nunca ha visto algo que se asemeje a tan callado dolor, y se estremece al notar cómo la angustia se transforma en agua de sal. Resbalan, primero lentas, las lágrimas por las mejillas de la muchacha. La rapaza le echa los brazos al cuello y llora desconsolada, sin palabras, abrazándosele.
Vicente cierra los ojos. Nota el calor de la juventud de Asunción contra su torso, y, a través de su camisa –que no lleva chaqueta– la humedad de las lágrimas. Levanta lentamente los brazos y oprime con suavidad los hombros de la mocita. Por primera vez en su vida –desde que leyera, a los doce años, la muerte de Athos 53en Veinte años después– Vicente nota, en sus ojos, el hondo cosquilleo de unas lágrimas formándose. Lucha y las desvanece. La quiere, la quiere más que todo. La aparta un tanto de sí.
–No llores. No llores. Todo saldrá bien.
La niña lo niega, con la voz preñada de amargura.
–Tú sabes que no. Lo han matado. ¿Por qué?
Читать дальше