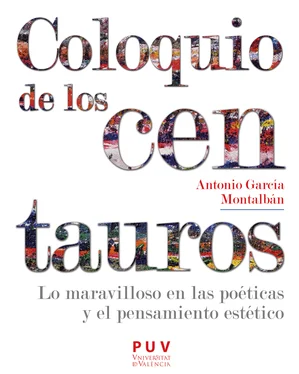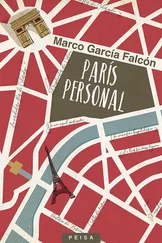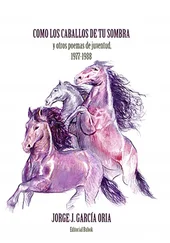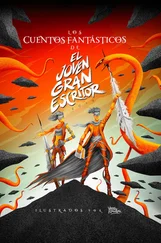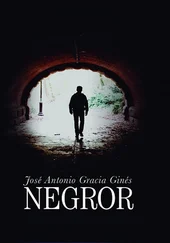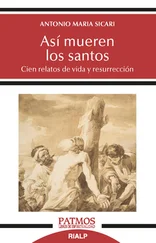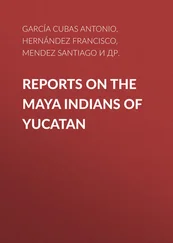Lo maravilloso en Aristóteles es visto como una suerte de lo «imposible», pero un imposible explicado «en orden a la poesía o a lo que es mejor, o a la opinión común» ( Poética , 1461b). De hecho, afirma el Estagirita: «es preferible lo imposible convincente a lo posible increíble» (ibíd.). Esto es, lo «imposible» puede depender de una percepción individual, pero también de una percepción social, colectiva. Y sugiere, en todo caso, que debe explicarse lo irracional: «así, y porque alguna vez no es irracional; pues es verosímil que también sucedan cosas al margen de lo verosímil» (ibíd.).
El otro gran referente de la Antigüedad, Horacio, que a lo largo de su Ars poética insiste en su máxima de unir lo agradable con lo útil ( qui miscuit utile dulci ), no hace mención expresa de lo maravilloso, aunque sí alude a la necesidad de que las invenciones no se alejen de la verosimilitud: «Lo que se inventa para deleitar debe ser verosímil: no pretenda la fábula que se crea cuanto ella quiera» (Horacio, 2008: 403). Después de todo, defiende entre los recursos del poeta algo que pone límites a la experiencia de lo maravilloso: la sensatez. «La sensatez es principio y fuente del bien escribir» (ibíd.: 402).
Santo Tomás, ciertamente no escribió una poética, pero su comentario a la Metafísica de Aristóteles nos ha dejado una sugestiva idea sobre lo maravilloso, en cuanto superadora del pensamiento antiguo, y que aporta una consideración positiva, lo que le confiere una cierta excepcionalidad. Enmarca la experiencia en términos de libertad y contemplación, y le otorga, siguiendo a Aristóteles, la condición de conocimiento. De manera que no parece exagerado afirmar que, en el pensamiento tomista, las fuentes del conocimiento se amplían mediante lo irracional. Una suerte de facultad intuitiva para aprehender la esencia universal de una cosa singular. «Causa autem, quare philosophus comparatur poetae, est ista, quia uterque circa miranda versatur» ( In Met. Arist . Lec 3, n.º 55), dice el de Aquino, y que Pieper (2000: 33) traducirá como «el filósofo se parece al poeta en que los dos tienen que ver con lo mirandum , con lo asombroso», y Gómez Robledo (1957: 6) como «que uno y otro se ocupan de lo maravilloso», a lo que añade el mexicano comentando el pasaje: «uno y otro estarán siempre sobrecogidos de asombro ante el misterio del ser, y diferirán apenas en la manera de escrutarlo».
Viene a subrayar Tomás la capacidad cognitiva del alma, que aúna el conocimiento intelectual y sensible, cuyo principio maravillado (o motor) es la admiración. Pero no deja, en definitiva, lugar a confusión entre conocimiento intelectual y lo imaginado (fantasía). Entiende que el primero se establece en términos de verdad y falsedad, lo segundo no. Uno atiende a la quididad de las cosas y el otro a su representación. Se trata de ese concepto de inspiración agustiniana del entendimiento como «luz participada» de Dios, una facultad humana, no sobrenatural, principio, en definitiva, del progreso intelectual, que permite al individuo conocer de su existencia y «algo remoto de su esencia» (Girau, 1995: 304). Lo que puede traducirse en términos no teológicos, pero igualmente líricos, en un conocimiento poético. 11
Entiende Pieper (ibíd.: 58) que, en Tomás de Aquino y en un contexto trascendente, que no estético, «poder asombrarse forma parte de las supremas posibilidades de la naturaleza humana».
En todo caso, en Tomás de Aquino, como en otros autores medievales, lo maravilloso y lo milagroso se distinguen claramente. Lo maravilloso puede obedecer a artificio, el milagro al poder divino. Porque no todo lo maravilloso y que se admira, por ignorar las causas, es milagro, sino aquello que excede las fuerzas de toda la naturaleza. 12
POÉTICA RENACENTISTA Y BARROCA
ARIOSTO, MINTURNO, TASSO. PINCIANO, CARVALLO, CASCALES, GRACIÁN
El humanismo, repitiéndolas, retomará aquellas ideas básicas de la Antigüedad, a las que se les habrán ido superponiendo o adaptando preocupaciones de índole teológico, dando en una singular verosimilitud y en un lo maravilloso cristiano, que alcanzará su esplendor en el Barroco, como se verá más adelante. Ante la evolución de la crónica hacia la abierta fantasía, manifestación de la cual son la proliferación de libros de caballerías y las secuelas de los modelos orlandianos, se produce un notable esfuerzo por reconciliar lo maravilloso y lo admirable con lo verosímil, obviando cualquier consideración aristotélica sobre la licitud de lo increíble para alcanzar la admiratio (Lara Garrido, 1999: 79). En todo caso se trata de un fenómeno complejo.
Ciertamente no tuvo especial dificultad este proceso, si consideramos, como apunta Cilveti (1996: 199), que la poesía pagana sancionaba la verosimilitud poética de la unión, en un mismo plano, de lo natural y lo sobrenatural. Así, se propició la adecuación teológica y alegórica en el discurso poético cristiano y la teología entraría en el ámbito estético imponiendo su particular preceptiva a la imaginación creativa. Pero también, junto a esto se dará una poética de sesgo más profano, donde lo maravilloso está exento de toda carga moral o religiosa y obedece tan solo al discurso creativo.
En cuanto a su autoría, es bien conocida la influencia preceptiva de los teóricos y escritores italianos: Antonio da Tempo, Giangiorgio Trissino, Bernardino Daniello, Girolamo Muzio o Girolamo Ruscelli, y, sobre todos ellos, de Ariosto en la primera mitad del XVI y Tasso en el Barroco.
En el caso español, observaba Antonio Vilanova (1968), que en la segunda mitad del pasado siglo publicó un estudio de referencia sobre los preceptistas españoles del Siglo de Oro, los grandes humanistas del XVI toman como punto de partida para sus reflexiones los modelos de la antigüedad clásica y raramente hacen referencia a poéticas modernas, escritas en lengua vulgar. Pero donde Vilanova pone el acento, dejando a un lado los tratados latinos de Nebrija, Vives, Fox Morcillo, García Matamoros, Arias Montano, Pedro Juan Núñez, Juan Lorenzo Palminero y Francisco Sánchez el Brocense, es en los textos en castellano de Miguel Sánchez de Lima, El arte poética en romance castellano (1580), Juan Díaz Rengifo, Arte poética española (1590), o Jerónimo de Mondragón, Arte para componer en metro castellano (1593), y señala como «magistrales» las Anotaciones y enmiendas a Garcilaso (1576), de Francisco Sánchez el Brocense, y las Anotaciones a Garcilaso (1580), de Fernando de Herrera.
No obstante, y respecto a lo maravilloso, en las poéticas renacentistas y barrocas, la distinción que ha de hacerse es, no tanto por la lengua en que se escriben, como por la posición que toman ante lo maravilloso. Esto es, quienes no parecen aventurarse más allá de lo maravilloso cristiano y quienes defienden lo maravilloso sensu stricto como legítimo elemento del discurso. Entre los primeros nos detendremos en Minturno y Tasso. Para los segundos, en Ariosto.
En L’arte poetica (1547), Libro I, de Antonio Minturno (1725: 31), lo maravilloso es exigencia tanto de la poesía religiosa como de la profana. Lo maravilloso es necesario porque se trata abiertamente de maravillar a los auditorios (ibíd.: 40). «Se di loro negli animi degli uditori meraviglia non destassero». Para lograrlo ha de darse una conjunción de factores: la fortuna («per fortuna avvengono»), la inspiración divina («per divino consiglio») o el propio artificio («lor proprio movimento crediamo avvenire»).
Coincide Minturno ( op. cit. : 41) con el parecer general de que lo heroico induce a maravilla más que otros géneros, porque, al fin y a la postre, todo parece milagroso:
Читать дальше