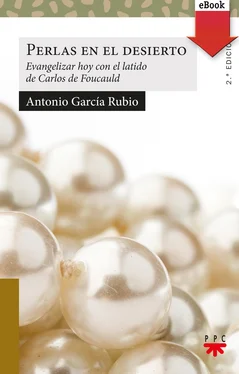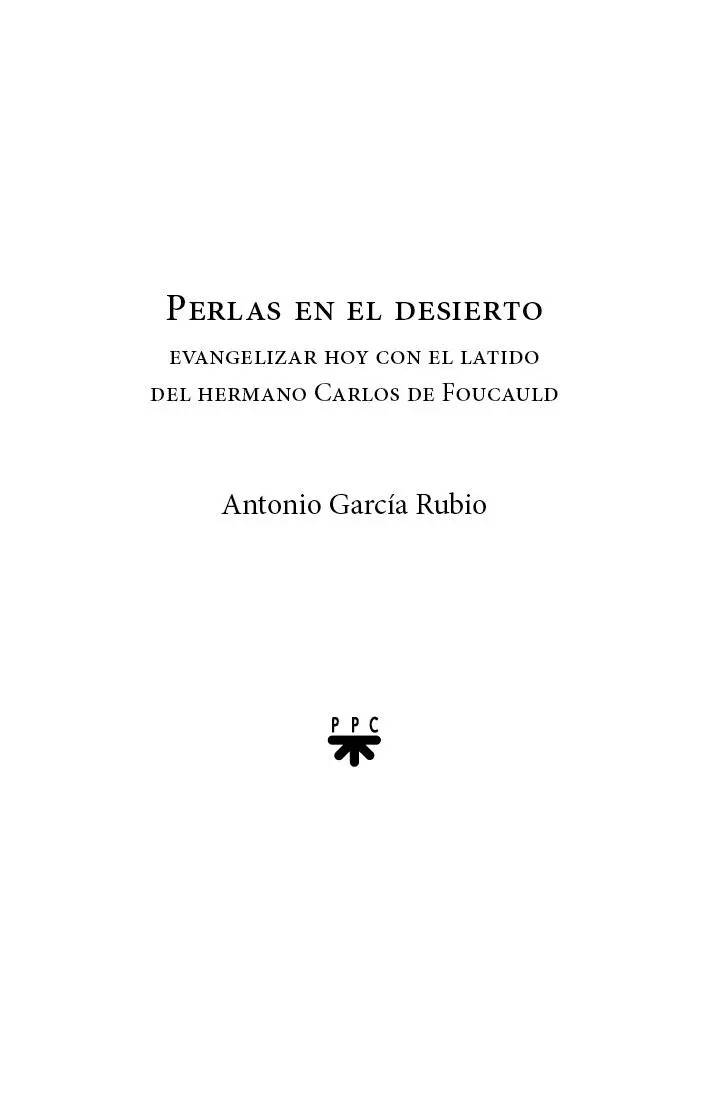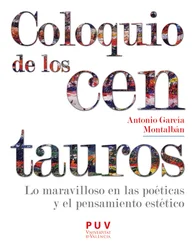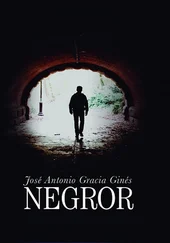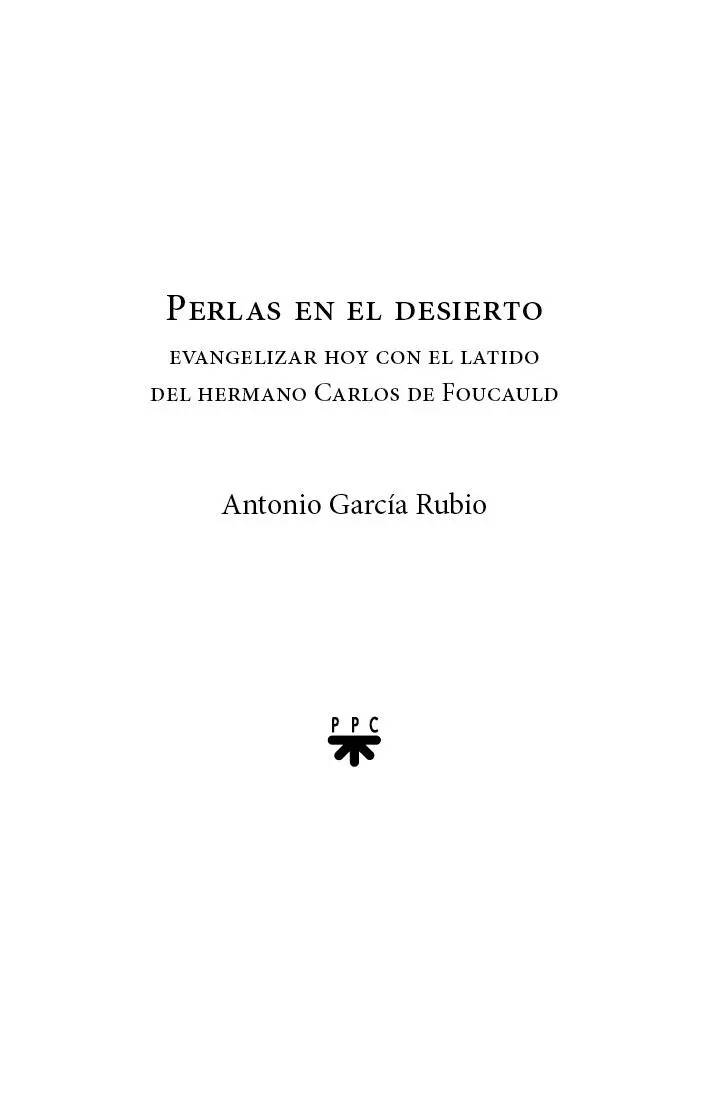
A quienes inspiraron este libro:
Pablo d’Ors, Juan Martín Velasco, Suso
y la Familia de Carlos de Foucauld.
A mis compañeros de la Comisión por la Comunión
en la Iglesia de Madrid.
A los Amigos de Madeleine Delbrêl en Madrid.
Mi sincera gratitud por las ayudas recibidas
mediante su corrección, sus aportaciones, sus notas
y sus mejoras considerables en la redacción
a la filóloga Carmen Conde, a la que estaré eternamente
agradecido por su esmerado trabajo;
y, con ella, a su amiga Miriam Fernández de Caleya.
También a la Hermanita de Jesús Margarita Goldie,
al padre Pepe Rodier, Hijo de la Caridad,
al párroco de San Blas, Juan Antonio Cuesta,
por sus aportaciones finales.
Padre mío,
me abandono a ti.
Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí te lo agradezco.
Estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo,
con tal que tu voluntad se haga en mí
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi vida en tus manos.
Te la doy, Dios mío,
con todo el amor de mi corazón.
Porque te amo
y porque, para mí, amarte es darme,
entregarme en tus manos sin medida,
con una infinita confianza,
porque tú eres mi Padre 1.
Me encuentro a final del mes de septiembre, con la tarde lluviosa cayendo sobre el Salnés. He decidido volver a pasar mis vacaciones encerrado con este manuscrito sobre las aportaciones del hermano Carlos de Foucauld. Busco, desde la luz de su persona, rodeada de luz y de desierto, colaborar para abrir caminos novedosos y sabiamente fundamentados desde los que afrontar con paz y entusiasmo la necesaria reevangelización de esta sociedad plural y distante de la Iglesia de la que formamos parte. Busco el modo de entrar en el meollo de una coherente, sana y renovada evangelización que, desde mi humilde punto de vista, no puede ser otro que el de hacer germinar a hombres y mujeres, bautizados en la fe de la Iglesia, para que se transformen por la formación, la espiritualidad y la acción pastoral en auténticos hijos de Dios, conscientes, adultos, fundamentados, libres, generosos y capaces de afrontar con determinación y soltura evangélica el presente y el futuro inmediato de la vida de la Iglesia.
Una vez más, a partir de una invitación tuve una corazonada. Y, tras varias lecturas sobre la vida y los escritos del vizconde de Foucauld, me vi a mí mismo como un pobre enamorado de un hombre singular, empecinado, terco, determinado, puro en su fe, en su oración y en su forma de vivir, tan fuera de lo común y tan afianzado en su ilimitada confianza en Dios. Me sentí de alguna manera su alter ego. Con mis 65 años me veía rodeado de una cultura líquida e incoherente, con poca fortaleza para tomar decisiones y abandonar lo que enquistaba mi vida cotidiana, mi trabajo, mis vacíos y mis duelos. Encaraba la fe, a pesar de sus muchas noches. Evangelizaba a mi manera, alegre, sensitivo, coherente y aprendiendo a amar. Constante en el cuidado de los pobres, inseparables para mí gracias a muchos hermanos profetas; aunque en el fondo de mi alma me sabía y sentía aéreo y carente de radicalidad.
Siempre me definieron como un hombre con carisma, con un don. Desde joven, sin saber bien cómo ni por qué, me llevaba de calle a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes; parecía el flautista de Hamelin; en mi ambiente, en mi barrio, en mi parroquia, me hacían sentir como un líder cristiano. Era y sigo siendo un lector empedernido, y siempre me ha encantado la pastoral del cañeo. He pasado muchas horas libres y fines de semana acompañando a jóvenes y enseñándoles a gustar el silencio. Pero en mi interior sabía que eso era poco, breve y ligero, como para salir del paso. Demasiado activismo. Quizá me he dedicado a las cosas de Dios y me he olvidado de Dios. A mi vida, incluso después de mi conversión, tras años de una cierta increencia rebelde y juvenil, le faltaba algo. Pero el encuentro fortuito con Foucauld me puso contra las cuerdas. No era yo el que había buscado al padre Carlos. Era él el que curiosamente me buscaba a mí con algún fin que yo desconocía. Del mismo modo me sentí ante Jesús hace años. Ahora también este hombre enigmático y desértico, nacido hacía unos ciento sesenta años, me salía al encuentro.
Desde entonces no he dejado de hacerle preguntas. Creo, desde la reflexión y la experiencia pastoral –compartida cada día con la Iglesia–, que estamos en la era de los laicos. Es fundamental que los laicos, religiosos y sacerdotes, bautizados y hombres de Dios aportemos pensamientos y propuestas en este momento complejo de la vida de la humanidad. A eso he dedicado estos dos últimos años.
Voy a ofrecer mis reflexiones pastorales para este momento de la vida de la Iglesia. Reflexiones que inciden en este aspecto necesario y prioritario: no habrá evangelización posible si no hay evangelizadores a la altura de lo que pide hoy la historia. Como decía un gran evangelizador de mis años mozos: «No hay mata sin patata». No habrá evangelización si no cultivamos un gran semillero de evangelizadores adultos, de mujeres y hombres bien formados, especialmente laicos bautizados. Este es el tiempo de los laicos. El clero está agotado. Pero ¿dónde se encuentran esos laicos bien fundamentados y dispuestos? El drama de la Iglesia es que se ha olvidado de lo esencial. No ha dedicado esfuerzos y medios a lo esencial. Y así estamos. No habrá, pues, auténtica evangelización sin bautizados adultos y capacitadas para la misión. Estamos a tiempo.
Quiero dejar constancia de lo que ha suscitado en mí el encuentro con el beato Carlos de Foucauld. En él he descubierto perlas maravillosas que quiero compartir. Y creo humildemente que, con este hombre del desierto, raro y extraño como pocos cristianos, podemos iniciar caminos nuevos de evangelización y de espiritualidad en este siglo XXI, llamado a ser místico o a no ser.
Vamos a escuchar al eremita del desierto, sus preciosas perlas con las que poner en marcha lo que los monjes llaman la «obra de Dios». Tarea compleja, pero no imposible.
Fijemos la mirada en el vizconde de Foucauld.
SEMBLANZA DEL HERMANO CARLOS DE JESÚS
Conozcamos en primer lugar al hermano Carlos. Carlos de Foucauld (Estrasburgo, 15 de septiembre de 1858 - Tamanrasset, 1 de diciembre de 1916). Nace en una familia de la aristocracia. Adquiere el título de vizconde. A los seis años mueren sus padres. Junto a su hermana y bajo la tutela de su abuelo, el coronel de Morlet, vive una infancia triste y desabrida, que le forja un carácter perturbado, alterado e impaciente. Le educará su tía, la duquesa de Bondy. Muy inteligente, va a estudiar a Estrasburgo en 1871, y después a la famosa escuela militar de Saint-Cyr. Su juventud florece sin rumbo, desordenada, llena de vicios y con una inquietud y fogosidad desbordantes. Nos encontramos en la segunda parte del siglo XIX, una época que muchos historiadores califican de decadente. Los intelectuales hablan de la decadencia de Francia.
A los 16 años, a pesar de su educación cristiana, se dice ateo y poco a poco agnóstico; se aleja de la fe cristiana, que le parece un absurdo. No la considera necesaria. A partir de entonces se mantiene en un estado de indiferencia durante doce años. En la mayoría de edad recibe el legado paterno: una copiosa herencia que dilapida en una vida desenfrenada, mujeriega y libertina, entre múltiples fiestas y abrazos seductores y pasajeros. Y también le caracteriza en esta época una cierta tristeza.
Читать дальше