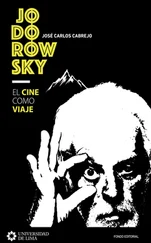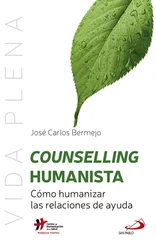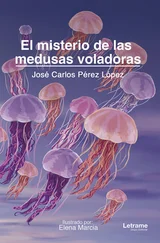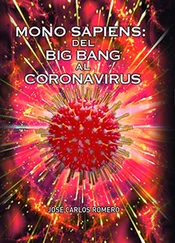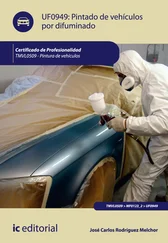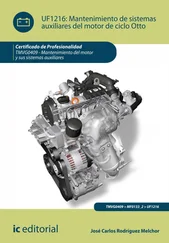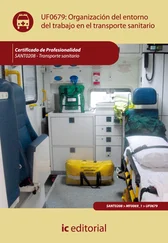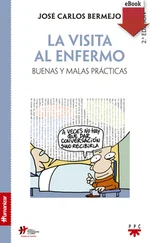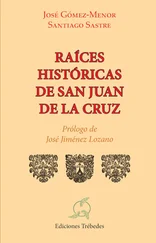La dureza de aquel texto, donde Courtois reclamó un nuevo Núremberg por crímenes contra la humanidad y relativizó el coste de la represión nazi frente a la estimación global de la violencia comunista, provocó incluso la oposición al prefacio de dos colaboradores del volumen, Nicolas Werth y Jean Louis Margolin. El capítulo dedicado a España, obra de Courtois y Jean-Louis Panne, se centró en la Guerra Civil. Pivotaba casi de modo monográfico sobre la represión del POUM. Entre sus fuentes de autoridad –alrededor de una veintena de títulos de bibliografía secundaria– figuraban sin ningún tipo de crítica los viejos ensayos de Julián Gorkin, Burnett Bolloten, Jesús Hernández y Valentín González, El Campesino. 116 Marc Lazar, un autor próximo a Kriegel y Furet y amigo de Courtois, también planteó objeciones al Libro negro por su carácter generalizador, su sobrecarga ideológica, las correlaciones que establecía con el nazismo o las limitadas posibilidades explicativas ante la complejidad de las experiencias históricas comunistas y sus singularidades nacionales. 117
Este déficit explicativo se hacía visible al singularizar a los partidos comunistas de la Europa del Sur ante su decisiva implicación en las dinámicas de democratización. Lazar propuso como herramienta interpretativa ante el PCF la ambigua categoría de «síndrome totalitario», un concepto que Lazar desglosó en varios niveles. Por una parte, como pasión –o ideal– que hacía de la cultura comunista una religión secular y totalizadora. En ese ámbito situó algunos de los ejes de largo recorrido en la cultura militante: el afán revolucionario entendido como palanca de cambio radical, la confianza en el colapso del capitalismo, la emancipación como utopía global, la fe en el triunfo del igualitarismo mediante la redención de –y por– la clase obrera, o la creencia en el sujeto popular como factor transformador.
Otro nivel de este síndrome totalitario se emplazaría en el marco de lo orgánico. Según Lazar ese aspecto se tradujo en un modelo jerarquizado a través de las prácticas del centralismo democrático, en ocasiones dogmático y con componentes autoritarios en sus niveles de dirección. Se trataría de unas actitudes y hábitos de control que se habrían proyectado más allá de 1956, manteniéndose por tanto relativamente inmunes al proceso de desestalinización. 118 Paul Preston ha definido a Carrillo como el último estalinista –ese fue el título en la edición inglesa de su biografía–, como dirigente que mantuvo, hasta el último momento, notables ribetes autoritarios. Tal lectura referiría, en gran medida, la adecuación en versión española de la tesis de Lazar. 119
Estos rasgos habrían convivido, no obstante, con el decisivo papel del PCF, y también del PCI o el PCE, como actores determinantes en los procesos de democratización en la Europa mediterránea. 120 Durante la segunda mitad de la década de los treinta los paralelismos entre el PCE y el PCF resultaron muy notorios a pesar de sus distintas escalas de presencia social. Ambas formaciones reprodujeron la mitificación del régimen soviético como paradigma de democracia avanzada. Pero la experiencia frentepopulista y la Guerra Civil sirvieron de campo de pruebas para la teorización paralela de la noción de democracia de nuevo tipo ( cf . epígrafe 4.4).
Dicha terminología también se incorporó al vocabulario del PCF desde finales de 1936. Tanto el partido español como en el francés se insertaron en un esquema similar de conciliación (y también de tensión) entre la aceptación del marco imperante –el parlamentarismo consustancial a la democracia liberal– y la aspiración para dotarlo de nuevas dimensiones con vistas a avanzar en su superación. Tras 1939 la etiqueta de democracia de nuevo tipo sufrió inflexiones de contenido oscilando entre una visión de Estado del Bienestar avanzado con fuerte intervencionismo público a una asimilación próxima al modelo de democracia popular. En todo caso siempre pervivió en el PCE una lectura acerca de la debilidad de la revolución democráticoburguesa, la necesidad de que esta fuese culminada y la percepción del franquismo como conglomerado visceralmente antidemocrático integrado por un residuo feudal anacrónico, el reaccionarismo y el componente fascista.
La experiencia del antifascismo y la posición alcanzada por el PCI y el PCF en los escenarios de la inmediata postguerra ratificaron su rol protagonista en la edificación de los sistemas democráticos. Según subrayó Geoff Eley, la cultura democrática resultó indisociable de la percepción de que el conflicto había superado los límites del caduco parlamentarismo de entreguerras. No cabía la vuelta atrás. Las experiencias autoritariofascistas y la guerra forzaron fórmulas de futuro de nuevo cuño. A partir del nutriente antifascista, entendido como vertebración de un consenso de amplio calado, se edificaría un entramado que combinó el constitucionalismo y la democracia representativa junto al intervencionismo estatal en las relaciones de mercado.
Como arguye Eley, sin los partidos comunistas «la democracia no tenía la mínima posibilidad» de cristalizar y afianzarse, ni en Francia ni en Italia tras la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente incluso la disciplina estalinista imperante en el PCF y el PCI favoreció esa dirección hasta finales de 1947. Garantizó en los partidos comunistas el monolitismo y neutralizó las disidencias internas opuestas a la línea de moderación y cooperación con otras fuerzas. Y, por otro lado, ayudó a extender y legitimar la identidad patriótica en el PCI y el PCF. La activa presencia de ambas organizaciones en las filas de la Resistencia facilitó «una identificación sin igual de la izquierda con la nación». 121 Ya durante los años de la Guerra Fría el PCI y el PCF retomaron un discurso maximalista y radicalizado, pero respetaron escrupulosamente el juego democrático representativo e institucional.
El período 1944-47 fue de confluencia relativa entre los sectores del exilio español en torno a un proyecto común. Entre 1946 y 1947 Santiago Carrillo se convirtió en ministro sin cartera en el gabinete encabezado por José Giral ( cf . epígrafe 6.2). Aquel gobierno no fue capaz de concitar el apoyo de toda la oposición. Sin embargo, su existencia supuso, hasta la creación de la Junta Democrática en julio de 1974, la expresión más acabada de entendimiento con otros grupos en pos de alumbrar una salida democrática a la dictadura.
El programa del PCE reivindicado a inicios de 1948 reclamó, por su parte, la república democrática, la supresión de la propiedad latifundista, nacionalizaciones en el sector financiero, un modelo federal o la implementación de un amplio programa de medidas sociales. 122 Según han resaltado Carme Molinero y Pere Ysàs, el ecuador del franquismo constituyó el momento en que terminó de cristalizar la centralidad de la cuestión de la democracia en el discurso y la estrategia del partido. 123 Desde 1956, en relación con la desestalinización, con la paulatina concreción del policentrismo y con la sustanciación de la política de reconciliación nacional, el componente democrático pasó a ocupar una posición medular. En palabras de Molinero e Ysàs «el establecimiento de un régimen democrático se convirtió en el objetivo primero y fundamental de su acción política al que se subordinaron todos los demás». 124
Dichos objetivos se entrelazaron con otro de los términos característicos de inicios de los años setenta en España: la apelación a la ruptura democrática. En términos genéricos esta expresión aludía a la liquidación de la dictadura, el establecimiento de un gobierno provisional que garantizase derechos y libertades políticas y la apertura de un proceso constituyente. En este marco ruptura reflejó un propósito transversal. 125 La disparidad de intereses en la oposición, sus tensiones, reacomodos o ambigüedades, sugieren, no obstante, que, más que de una semántica unívoca haya que hablar de un concepto flexible. De ahí su carácter como significante maleable donde se ubicaron desde opciones moderadas a las familias socialistas o a grupos de izquierda radical. Por ejemplo, el PSOE aprobó en el Congreso de Suresnes en octubre de 1974 un programa que mencionaba el objetivo de la ruptura democrática. Sin embargo, la organización que capitalizó con más claridad ese concepto fue el PCE, inscribiéndolo en una retórica que apeló a la confluencia entre solidaridades y expectativas de un colectivo amplio y heterogéneo: el sujeto popular (trabajadores y masas ciudadanas), definible en oposición a un antipueblo compuesto por el régimen y sus oligarquías. 126
Читать дальше