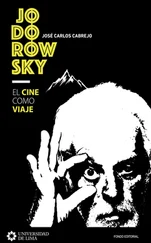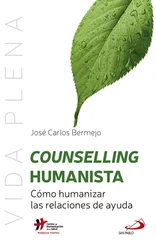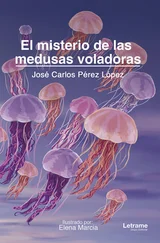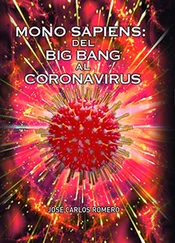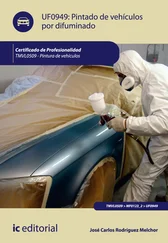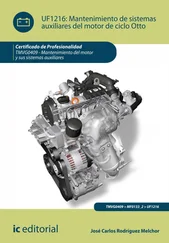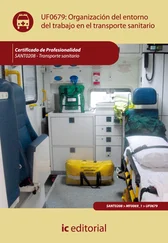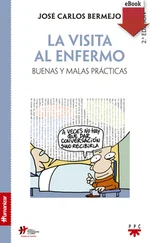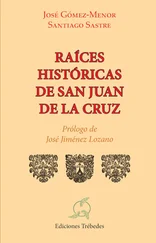Hay constancia de la recepción en los círculos de la dirección comunista española de reflexiones historiográficas surgidas en el ámbito del PCI. Por ejemplo, llegó a transcribirse al castellano el debate protagonizado en 1973 por Giuseppe Boffa, Alessandro Natta, Agostino Novella, Giuliano Procacci y Giuseppe Vacca en el que se hacía balance con motivo del vigésimo aniversario de la muerte de Stalin y que fue publicado en las páginas de Rinascitá , pero nada parecido tomó forma en la revista teórica del partido español Nuestra Bandera . 105 Después, las escasas alusiones públicas sobre Stalin se sustanciaron en forma de distanciada lectura, como la realizada por Pasionaria en sus entrevistas de 1977 para La vieja memoria mencionadas en el epígrafe 1.2. En la misma línea se situó Santiago Carrillo en sus conversaciones de 1974 con Regis Debray y Max Gallo. Al ser preguntado cómo era posible «vivir en Moscú [en 1939], en el centro del aparato comunista, e ignorar las violaciones de la legalidad soviética de la que fueron víctimas […] tantos militantes comunistas», Carrillo contestó que «sabía por haberlo leído que se habían celebrado los procesos de 1937, pero, durante mi estancia en Moscú, nunca oí nada parecido». 106
En el ecuador de los años setenta era evidente, no obstante, el sentido adquirido por el estalinismo como añeja arma arrojadiza. Constituía el ingrediente tópico dentro de cualquier acusación de totalitarismo comunista. Esta acusación sirvió, hasta abril de 1977, de pretexto jurídico heredado del franquismo para bloquear la legalización comunista, dado que el Código Penal impedía el reconocimiento de las fuerzas políticas «sometidas a disciplina internacional [que] se propongan implantar un régimen totalitario».
El PCE presentó alegaciones a mediados de marzo de ese año ante el Tribunal Supremo para justificar que el partido no podía ser categorizado bajo esa etiqueta, aunque no esgrimió en su alegato el sesgo dúctil que presentaba la dilatada genealogía semántica del concepto de totalitarismo. De hecho, y en aparente paradoja con sus significaciones dominantes, fue un término que formó parte del lenguaje político tradicional del comunismo italiano. El PCI lo empleó desde los años veinte a los ochenta para aludir no solo al período fascista –la principal raíz de origen de dónde provenía el vocablo–, sino también para etiquetar ocasionalmente desde 1947 a la Democracia Cristiana. 107 Esta «anomalía italiana» convivió en el tiempo con otras asociaciones de significación que sufrieron los conceptos de totalitario o totalitarismo y que, en forma de peculiar genealogía del mal, tendieron a proyectarse hacia atrás enraizando con autores que podían ser estimados como heterodoxos frente a la tradición liberal (de Platón a Marx, pasando por Maquiavelo y Rousseau), como con una amplia diversidad de momentos históricos (del Imperio Bizantino al absolutismo de Luis XIV). 108
El eje de estas visiones retroactivas estuvo más o menos implicado en el que fue el paradigma dominante sobre el totalitarismo surgido en el contexto de los primeros años de la Guerra Fría. En esas coordenadas se inscribieron diversas obras de politología, como las de Hannah Arendt o Carl J. Friedrich y Zbgniew K. Brzezinski, coherentes, en apariencia, con la valoración política que reducía a estricta categorización dictatorial, violenta y dogmática al modelo soviético. 109 No obstante, la obra de Arendt resulta extraordinariamente disonante si se pretende ajustar de forma mecánica en los parámetros del anticomunismo de la Guerra Fría. Como ha señalado Enzo Traverso, el título de su ensayo confundió a la hora de su recepción y ayuda a entender el rechazo por parte de una izquierda que obvió la yuxtaposición que Arendt realizaba entre nazismo y estalinismo, o el fondo de su reflexión histórica –recalcar las ligazones directas entre civilización occidental y deriva totalitaria, una etiqueta dúctil donde situó al antisemitismo y al imperialismo, entendidos como estrictos frutos de los Estados-nación liberales–. 110 Tampoco deberían olvidarse las ácidas críticas vertidas por la autora alemana a inicios de los años cincuenta, ya fuese contra los excomunistas convertidos en arietes del discurso propagandístico de la Guerra Fría, contra los riesgos de establecer identificaciones unívocas entre comunismo y religión secular o sobre la simplificación que comportaba confundir religión e ideología desde el enfoque funcionalista. 111
En otras variantes europeas la conceptualización totalitaria, no ya del estalinismo sino del conjunto de la experiencia histórica comunista, superó la barrera de 1989-91. Así ocurrió con la pujante escuela anticomunista presente en la historiografía francesa, un ejemplo de articulación genealógica donde se fueron incorporando muchos militantes desengañados que terminaron emigrando hacia la derecha política. Sus pioneros, los historiadores Annie Kriegel y François Furet, lo hicieron tras 1956 a raíz de lo que percibieron como una limitada desestalinización. Furet había sido militante del PCF entre 1949 y 1956, y Kriegel llegó a ocupar cargos de responsabilidad entre 1948 y 1954 dentro del aparato intelectual del partido. Su actitud constituyó otra forma de matar al padre muy distinta a la asumida por la elite soviética en el XX Congreso durante su descarga de responsabilidades al personalizar las dimensiones del culto y la violencia en Stalin.
El período 1947-53, el epicentro de la seducción comunista de Kriegel y Furet, constituyó una fase donde se agudizó el culto a la personalidad. Pero la presencia de ambos historiadores en las filas del PCF y su identidad comunista fue también fruto de un proceso de socialización que problematiza la dimensión unívoca sobre el totalitarismo, dado que interactuaron variables diversas: la huella de la Segunda Guerra Mundial, la memoria inmediata sobre la épica de la Resistencia y el atractivo ligado a los ecos de la victoria soviética.
En paralelo, aquellos años pueden ser analizados en clave de tensión y complejo reacomodo entre las presiones para implantar una línea cultural homogénea en el PCF y las constantes muestras de transgresión, más o menos permitidas desde el propio partido, frente a esa línea. 112 En el XI Congreso del PCF, celebrado en el verano de 1947 en Estrasburgo, Thorez fijó los parámetros culturales inspirados en los cánones del realismo socialista instaurados en 1934 y en los más recientes dictámenes sobre literatura y arte de Zhdánov. Se debían impulsar reflexiones optimistas y comprensibles que mirasen al futuro y exaltasen el esfuerzo y la cooperación, había que evitar caer en el falso problema del individualismo intelectual y debía prescindirse de representaciones formalistas y decadentes. Sin embargo, antes y después de 1947 existieron en el PCF muestras de disidencia estética o debates sobre cómo debía ser la producción cultural comunista. Ese fue también el momento en que se produjeron los procesos que enfrentaron a Les Lettres Françaises , dirigida por Louis Aragon, contra el disidente soviético Victor Kravchenko (1949) y el antiguo filotrotskista David Rousset (1950), uno de los primeros polemistas sobre el Gulag en Francia.
Tras su salida del PCF, Kriegel y Furet derivaron hacia posiciones conservadoras. Ya a mediados de los años ochenta una carta abierta de Furet serviría de epílogo para la obra de Ernst Nolte donde el historiador alemán desarrollaba su polémica posición en la Historikerstreit comentada en el epígrafe 1.4. Nolte explicaba la violencia nazi –y, por extensión, el Holocausto– como reacción ante la violencia bolchevique, que se erigía así en fuente primigenia de la barbarie del siglo XX. 113 Por su parte Furet dio forma definitiva a su enmienda a la totalidad a la historia del Socialismo Real en 1995 en su ensayo Le passé d’une illusion . Su capítulo «El estalinismo, fase superior del comunismo» era deudor de los enfoques clásicos del anticomunismo estadounidense. 114 Su fallecimiento en 1997 impidió que pudiese encargarse del prólogo al texto más radical de la visión historiográfica anticomunista francesa: Le libre noir du communisme . Finalmente fue el coordinador de la obra, Stéphane Courtois, el responsable del prefacio. En él fijó una visión unidimensional de las prácticas comunistas con alcance planetario haciéndolas pivotar exclusivamente en torno a su «naturaleza criminal». Esta lectura no era nueva. Pero, a juicio de Courtois, el hecho esencial era que la violencia no había sido nunca sometida a «una evaluación legítima y normal tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista moral». 115
Читать дальше