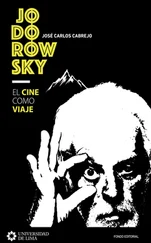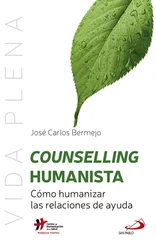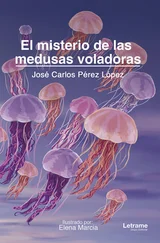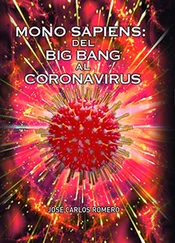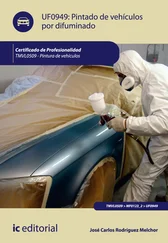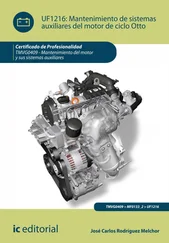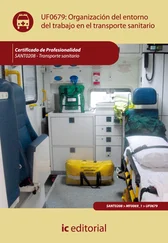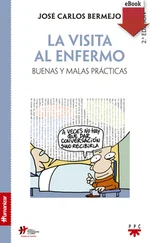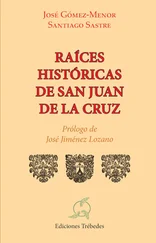Toda esta trama de singularidades y similitudes debe emplazarse en un marco mayor: el de la memoria cosmopolita comunista entendida como resultante de los procesos de reterritorialización y adaptación local de referentes internacionalizados, incluyendo la articulación en el centro soviético de influjos procedentes de focos nacionales. 73
La categoría de memoria cosmopolita ha sido planteada específicamente como una herramienta interpretativa ante el fenómeno de las memorias sobre el Holocausto, refiriendo la producción y circulación transnacional de prácticas de recuerdo. Desde ese supuesto se han analizado aspectos como las formas de confluencia, encuentro, comprensión y asimilación de referentes foráneos. O fenómenos de hibridación e intersección glocal, donde valores de corte general se adecuarían a parámetros de lo específico singular. Frente al sentido tópico y restrictivo habitualmente otorgado a la categoría de memoria nacional, la noción de memoria cosmopolita flexibilizaría así las escalas del recuerdo colectivo. Como destacaron David Levy y Natan Sznaider, el Holocausto puede expresarse mediante tópicos simplificadores ligados a imágenes nacionales (Alemania como perpetrador, Israel como víctima o Estados Unidos como liberador). Sin embargo, la evocación del genocidio judío también puede situarse en un marco de negociación cultural donde intervendrían la fragmentación y la globalidad, la reflexividad o cuestiones relacionadas con formas de representación y pedagogía histórica. 74
La memoria cosmopolita comunista contó con un centro de articulación nítido (la URSS). Sin embargo, cabe considerar que la asimilación de pautas de memoria importadas convivió con otras variantes de memoria nacional o local. Karl Schlögel ha remarcado la paradoja existente entre la cultura del comunismo global centralizada en las estructuras moscovitas de la IC y los constreñidos espacios de vida cotidiana donde discurría el quehacer de sus funcionarios. En 1937 estos se ubicaban en una reducida nómina de viviendas –el Hotel Lux o algunas residencias colectivas–, sus círculos de sociabilidad rutinarios se limitaban a algunos clubes de debate (la Cooperativa de Trabajadores Extranjeros o las Casas de los Escritores, la de los Científicos o la de los Republicanos Austríacos) y a determinados centros de producción de mensajes políticos, como redacciones de prensa y sedes editoriales, la radio del Komintern, los institutos científicos y la Escuela Internacional Leninista. 75
En los recuerdos del dirigente español Sebastián Zapirain, alumno de este último centro entre 1931 y 1932, se aludió también a los espacios de sociabilidad para extranjeros en Moscú. Según su testimonio, había en la escuela una treintena de españoles. Además de la asistencia a clases y conferencias o a alguna velada cultural, los alumnos estaban adscritos a fábricas donde trabajaban en los denominados sábados comunistas en jornadas de trabajo gratuito. Fuera de tales contactos «nuestra relación con los soviéticos no se miraba bien», aunque según Zapirain «teníamos nuestros amigos, novias, etc.». 76
La memoria cosmopolita comunista se fundamentó, a su vez, en la tradición internacionalista del movimiento obrero. La IC compuso el jalón organizativo en una concepción transnacional con dilatada historia. Sin embargo, esta memoria transnacional concilió abundantes ejercicios de exaltación del pasado o de historias nacionales que rearticularon los discursos comunistas desde la segunda mitad de los años treinta. En dichas coordenadas se situó el PCE, en un proceso que se vio reforzado y amplificado desde julio de 1936 por el protagonismo del discurso nacional-patriótico.
Otro tanto puede decirse respecto al PCF de los años treinta, tras superar una fase inicial de tensión entre los mitos obreristas y republicanos procedentes de la tradición socialista y el impacto de la bolchevización como cultura que neutralizaba las marcas nacionales. Esta dualidad finalmente se resolvió a través de la conciliación en el marco de las significaciones frentepopulistas, donde se armonizó una explícita reclamación de la historia nacional con la asimilación de los mitos estalinianos. Desde 1935 la dirección comunista hizo hincapié en la necesidad de la enseñanza de la historia francesa para la formación de cuadros, en particular en cuestiones como la historia del movimiento obrero o del ciclo revolucionario circunscrito entre 1789-93 y la Comuna. También en torno a 1935 tomó forma una generación de historiadores que encarnaron un modelo renovado de intelectual de partido. El caso más notable fue el del estudiante Albert Soboul, que desde 1932 se encontraba próximo al PCF. La celebración del aniversario de la Revolución en 1939 supuso la culminación de este proceso. De hecho, fueron los comunistas franceses los que protagonizaron de modo más visible la conmemoración de la efeméride ese año, en una síntesis entre glorificación de los hitos revolucionarios nacionales y su instrumentalización en forma de historia militante. 77
La culminación de esta tendencia hacia el visible peso de la nación se produjo en Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo perfecto de memoria patriótica generalista capitalizada por el PCF figura en el mediometraje Nous continuons la France , un documental realizado en 1946 por Louis Daquin. El film recorría la historia francesa desde la Edad Media, arrancando del ensalzamiento de la tierra y del trabajo como materias primas constitutivas de la nación popular. E incluía llamativos paralelismos entre el presente y pasado, entendidos como citas de historia reconocible por el gran público a través de los mitos colectivos. En ese juego de espejos se situó, por ejemplo, Juana de Arco. Su muerte en la hoguera era asimilada a la traición de 1940 y sus ejecutores a las figuras de Laval o Petáin.
En esos mismos parámetros debe emplazarse la sustanciación de las narrativas del nacional-bolchevismo en la Unión Soviética que comenzaron a tomar forma en torno a 1933 o 1934, cristalizaron alrededor de 1936-37 y volvieron a retomarse, con mayor virulencia aún, a partir de la invasión nazi en 1941. 78 Fue este, por tanto, un trazado con discontinuidades. Los repertorios a los que se acudió bebían del recurso al folklore y la cultura popular. 79 En paralelo, la deriva de algunos mitos históricos en su traducción estalinista ilustró esa modulación con diferentes intensidades. Uno de los más notables estuvo encarnado en la memoria de Iván el Terrible, objeto de intensa producción cultural desde 1934. 80 O por Aleksandr Nievsky, el protagonista del film homónimo de Sergei N. Eisenstein (1938), un film resuelto como drama histórico que sustanciaba el mito antifascista ensalzando los principios de unidad nacional y comunismo de masas. Tras el acuerdo de agosto de 1939 entre Berlín y Moscú, la película fue retirada de circulación, y se reestrenó tras 1941. 81
Estas inflexiones de memoria coincidieron con la ofensiva propagandística contra conspiradores extranjeros presente en la retórica de las purgas políticas. Como se apuntará en el epígrafe 3.5, su impacto fue notable en la dirección ejecutiva de la IC y en las comunidades de emigrados residentes en la URSS, sobre todo entre 1937 e inicios de 1938. Un nuevo episodio de tensión acompañado de invocaciones nacionalistas tuvo lugar a finales de los años cuarenta cuando la etiqueta de cosmopolitismo se trastocó en acusación antisionista, tanto en la URSS como en democracias populares como Checoslovaquia o Rumanía.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno soviético vetó la publicación de The Black Book , un estudio pionero que documentaba las atrocidades nazis contra la población judía soviética. Y a finales de noviembre de 1948 disolvió el Comité Antifascista Judío, la asociación integrada por intelectuales y profesionales creada seis años antes con respaldo oficial para obtener fondos y apoyo internacional para el esfuerzo de guerra, sobre todo en Estados Unidos. Numerosos miembros del Comité fueron detenidos en 1949 y trece ejecutados en 1952 bajo la acusación de cosmopolitismo, nacionalismo burgués y conspiración para crear un Estado judío independiente en Crimea. Tras aquella decisión se entrelazaron factores como el cambio de percepción soviética hacia Israel en el contexto de la Guerra Fría, el temor a que el Comité se acabara trastocando en un grupo de presión interno, o el miedo de Stalin a que sus conexiones indirectas con miembros del Comité, a través de su hija Svetlana, hubiesen abierto las puertas de su vida privada al espionaje.
Читать дальше