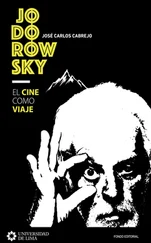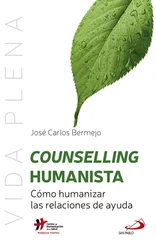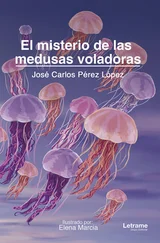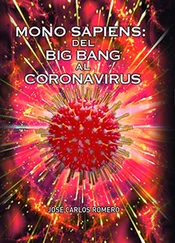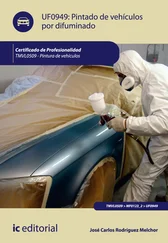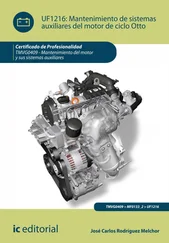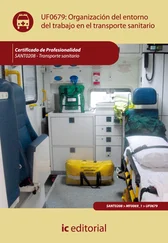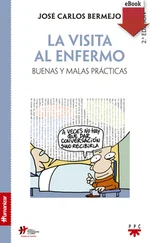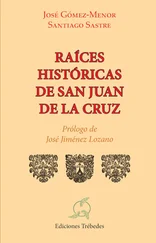Pero la ejecución efectiva de la toma de decisiones, la producción del discurso comunitario y la ubicación del liderazgo carismático –Álvaro Cunhal ascendió finalmente a la secretaría general del PCP en 1961 tras un período previo de dirección de facto– se localizaron en ese otro espacio externo establecido por los escenarios del exilio, al igual que había ocurrido desde 1939 con el PCE. Cunhal, como Carrillo, realizó sus diagnósticos sobre la realidad nacional desde la mirada del exterior y ambos dirigentes se esforzaron por evitar la peligrosa percepción de que existían dos partidos, el intramuros y el extramuros a las fronteras nacionales. 49 Y del mismo modo que en el caso del exilio comunista español, en el ejemplo portugués también podría hablarse de la cristalización de una comunidad transterritorial fruto de la intersección entre las condiciones en que se movió su emigración, la necesidad de gestionar desde la distancia informaciones e iniciativas, la peculiar ligazón del partido con el canon soviético, y en virtud de los contactos entablados por los cuadros y colectivos familiares con las realidades emplazadas a un lado y otro del Telón de Acero.
La coyuntura esencial en la dinámica de renovación generacional en la dirección del PCE suele situarse en el período fijado entre la política de reconciliación nacional (primavera-verano de 1956) y el VI Congreso celebrado en Praga a finales de diciembre de 1959, donde Santiago Carrillo accedió a la secretaria general e Ibárruri fue designada presidenta. Coincidiendo con la reunión del CC celebrada en agosto de 1956 se produjo una visible renovación del BP saldada con la incorporación de una nueva hornada de dirigentes entre los que estaban Federico Sánchez (Jorge Semprún) y Juan Gómez (Tomás García), junto a los viejos nombres del partido (Sebastián Zapirain) o procedentes de la generación que combatió en la Guerra Civil (Santiago Álvarez, Francisco Romero Marín o Vicente Saiz / Simón Sánchez Montero). Casi todos pertenecían a una promoción vital posterior a Pasionaria, Uribe o Mije. Zapirain había nacido en 1903, un año después que Uribe y dos antes que Mije. En cambio, Álvarez, Romero Marín y Sánchez Montero eran diez años más jóvenes, igual que Carrillo y Claudín. Jorge Semprún (1923) encarnó la frontera vital con la promoción inmediatamente posterior.
A pesar de sus diferencias, este bloque coincidía generacionalmente con el grueso de cuadros y responsables que nutrieron el PCF en los que han sido considerados sus años dorados, la etapa 1944-70. Dicho colectivo ha sido analizado desde la perspectiva de la homogeneidad vital y las experiencias compartidas (la Segunda Guerra Mundial, la Liberación y la Guerra Fría), junto a la convivencia en un molde de organización que subsistió hasta los años sesenta: el partido thoreziano. 50 Parte esencial de su cultura política estuvo compuesta por la identificación con la tradición soviética y con la memoria épica del antifascismo. Estos tres valores, tamizados por la particularidad española (la derrota de 1939 y la lucha antifranquista), formaron parte del acervo de la generación del PCE que fue dirigente en lo político y rectora en lo mnemónico entre los años cincuenta y setenta.
El giro de 1956 debe explicarse, por su parte, como cesura generacional con varios niveles de expresión ( cf . epígrafe 7.1). La declaración de junio titulada Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español se hacía eco de las movilizaciones estudiantiles protagonizadas por las cohortes de posguerra donde podían convivir los hijos de los vencedores y los derrotados, unidos por una percepción relativamente compartida de escepticismo frente a los valores tópicos del franquismo. 51 Por extensión, se dirigía a una realidad muy diferente a la de 1936. Sus alusiones a los colectivos intelectuales podían identificarse, igualmente, como llamada a una promoción vital renovada, aunque la declaración de junio citase a nombres señeros del pasado como Ridruejo, Laín o Marañón.
En los meses centrales de 1956 confluyeron diversos vectores: la sedimentación del giro impuesto desde 1948 (fin de la guerrilla, «entrismo» en las estructuras sindicales franquistas), el impacto del XX Congreso del PCUS y la denuncia del culto a la personalidad. Este hecho tuvo, además, inmediata traducción dentro del juego de tensiones y equilibrios internos en la dirección del PCE, en forma de agravamiento del enfrentamiento en París entre las figuras señeras de la generación procedente de las JSU (Carrillo y Claudín) y un viejo nombre del pasado (Uribe). Además, el giro táctico de aquel año también fue fruto de la percepción por parte de esa misma dirección de lo que, sin exageración, cabría tildar de «nacimiento de una generación antifranquista» en el entorno estudiantil e intelectual del interior. Ese grupo fue muñido, en gran parte, por Semprún desde 1953: 52 se nutrió por nuevos activistas militantes o próximos al PCE (Javier Pradera, Julio Diamante, Ramón Tamames, Emilio Lledó, Domingo González Lucas / Dominguín, Agustín Larrea, Alberto Saoner, Javier Muguerza, Clemente Auger, José Luis Abellán, Eduardo Punset, Enrique Múgica, Julián Marcos y otros más), vertebrándose gracias a una serie de experiencias aglutinantes compartidas (proyecto de un congreso de escritores universitarios entre mayo y octubre de 1955, homenaje a Ortega y Gasset en ese último mes y protestas estudiantiles en febrero).
El principal referente de memoria sacrificado en la política de reconciliación nacional no fue la Guerra Civil sino el recuerdo de la lucha guerrillera, un aspecto que quedó paulatinamente neutralizado en el discurso público comunista del decenio de los cincuenta hasta invisibilizarse en los sesenta y setenta. De hecho, esa renuncia fue subrayada en los relatos alternativos derivados de las fracturas vividas a la izquierda del PCE. Negar la política de reconciliación nacional suponía reivindicar la vigencia de la lucha armada. Así lo destacó en 1974 en una intervención filmada el veterano dirigente socialista Julio Álvarez del Vayo, ya escorado hacia posiciones ultraizquierdistas, al llamar a la huelga general revolucionaria para hundir el régimen franquista. Una dictadura cuyo origen, afirmaba, había sido olvidado por muchos «en el correr de los años». «Fue instalada en el poder por Hitler y Mussolini» y su razón de ser era «seguir matando». «De ahí que resulte ir contra la realidad política el obstinarse en proponer, de una manera u otra, la reconciliación nacional». Del Vayo establecía una cadena de equivalencias simbólicas y legitimación entre la huella de la guerrilla y los planteamientos que cristalizaron en el FRAP, el brazo armado del PCE (m-l) organizado entre 1971 y 1973 ( cf . epígrafe 8.2). Una cadena que incorporaba como nexo generacional al propio del Vayo como presidente y rostro visible, aunque su militancia estuvo nutrida principalmente por jóvenes nacidos en torno a 1950.
A finales de los años sesenta el PCE lanzó una campaña –la Promoción Lenin– dirigida a captar nuevos militantes. La iniciativa evidenció los rasgos y contradicciones de la compleja gestión de memoria en aquella coyuntura. Invocaba al símbolo más reconocible de la tradición comunista y reproducía la pervivencia alegórica del fundador del Estado soviético, pero coincidiendo con la tensión entre el PCE y el PCUS a propósito de los sucesos de Praga. La campaña tuvo lugar además en un marco donde se disipaba la memoria de la Guerra Civil en la publicística oficial. 1969 y el trigésimo aniversario de la derrota fue la última ocasión en que tuvo lugar una conmemoración relevante que hizo retrospección pública sobre el conflicto.
La narrativa orgánica también diluía las citas de recuerdo de la vieja dirigencia, como José Díaz, un nombre que sí fue reivindicado como referente legitimador desde la disidencia izquierdista encabezada por Líster o Eduardo García. En ese contexto la invocación a Lenin no pretendía ser un mero homenaje. «Para nosotros no se trata ni de fechas ni de mitos», se afirmó en un informe interno de 1970, sino «de extraer todo el significado» de tal invocación para el reforzamiento orgánico y la proyección pública del partido. En esta lógica, la campaña de afiliación sumó otras iniciativas: reuniones, jornadas de movilización, incrementar la difusión de Mundo Obrero o que los militantes aportasen un día de salario en la entendida como «jornada roja de contribución a la campaña». 53 Aunque este tipo de prácticas no eran nuevas. Como se comentará en los epígrafes 6.2, 6.4 o 7.5, el PCE recurrió entre los años cuarenta y sesenta a las efemérides conmemorativas –al 14 de abril, los aniversarios del partido o al 1 de abril y el 18 de julio– para impulsar el fortalecimiento interno y multiplicar la acción propagandística o movilizadora.
Читать дальше