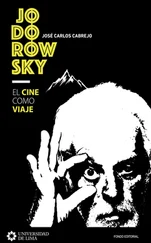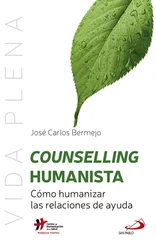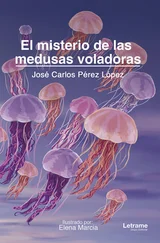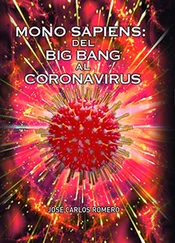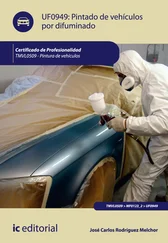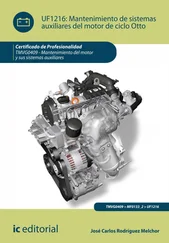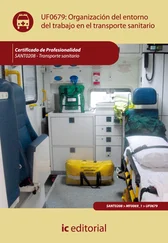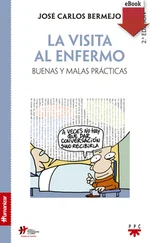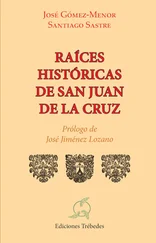La historiografía ha propuesto diversas explicaciones ante las renuncias de memoria protagonizadas por el PCE en 1976-78. Estas han abarcado desde la consideración de que el partido traicionó sus esencias a que fue capaz de trascender la memoria partidista en aras de la reconciliación nacional para lograr una democratización que permitiese superar el franquismo. También se ha hablado de tacticismo o de moderantismo dirigido a desactivar la protesta social y la opción de una ruptura desde abajo. 43
En todo caso, la estrategia electoral del PCE ante las elecciones del 15 de junio de 1977 se basó en intentar diluir los fantasmas del pasado y desactivar un anticomunismo sobre todo emocional que ligaba el recuerdo del partido con imágenes como la violencia o el trauma de la Guerra Civil. La campaña electoral comunista potenció la perspectiva de la moderación o el diálogo y pivotó en torno al vocablo nuclear de democracia. Esa noción se manejó como término de futuro –superar los rescoldos de la dictadura–, pero también en clave de legitimación de pasado. Sirvió de marco donde situar la tradición antifranquista entendida como intensa y sacrificada lucha por las libertades de todos. Esa actitud matizaría la visión de un PCE desmemoriado en la Transición. En torno a 1977 se relativizaron, sin duda, viejos referentes de memoria –la Guerra Civil o la Segunda República–, pero igualmente se potenció el valor simbólico y moral asociado con la oposición antifranquista como factor que legitimaba el rol del PCE como fuerza fuertemente implicada en la lucha democrática.
El abordaje de las políticas de memoria del PCE debe resaltar otras cuestiones. De una parte, la importancia de la visión comunista sobre la dictadura entendida como rescoldo de la Guerra Civil en cuanto praxis de violencia y anormalidad histórica. Este otro plano permite apuntar, a su vez, la multiplicidad de resonancias que podía concitar en el seno del partido el recuerdo del período 1936-39. La experiencia frentepopulista constituyó el ámbito de germinación, según la lectura oficial comunista mantenida desde los años sesenta, para el proyecto de democracia social avanzada que propugnaba el partido. Pero la naturaleza traumática de 1936-39, o su cariz como paradigma de división, enfrentamiento y excepcionalidad, fueron asignaciones de sentido estrictamente atribuidas a la dictadura. De ese modo, el franquismo no era más que la continuidad natural de la guerra por otros medios.
Existiría un factor más, en ocasiones soslayado, que debe resaltarse: el referido a los lazos reactivos presentes entre la memoria comunista y la franquista. Esta última se caracterizó por un exacerbado anticomunismo, aunque lo adecuó e instrumentalizó a lo largo del tiempo. En torno a 1956, el año en que se oficializó la tesis de la reconciliación nacional, la propaganda franquista comenzó a subrayar la variable de la paz en sus relatos sobre el pasado. Esa visión terminó de consolidarse en 1964 en el marco de la campaña de los XXV Años de Paz , prolongándose durante los diez años posteriores.
Dicha estrategia se correlacionó con otras prácticas de renovación de las marcas anticomunistas desde el Ministerio de Información y Turismo, aunque también debe conectarse con las campañas organizadas desde el PCE como respuesta a las acciones emprendidas desde la dictadura. En paralelo, el análisis de los medios de masas permite tomar el pulso a las inflexiones a que se sometió el relato generalista sobre la guerra durante el tardofranquismo. Muy en particular, al progresivo vaciamiento e invisibilidad relativa del conflicto en coincidencia con las políticas de socialización basadas en criterios de legitimación funcional propios de la cultura desarrollista. Como se verá en los epígrafes 7.6 y 8.3, esa modulación del recuerdo de la guerra tomó forma antes de 1975, lo cual permite sugerir la existencia de un peculiar pacto de olvido en traducción franquista.
2. GENERACIONES DE MEMORIA
La comunidad de memoria comunista que arribó a finales de los años setenta estuvo integrada por cohortes generacionales diferenciadas. 44 En el PCE coexistían en ese momento tres grupos de edad con perfiles distintos. Uno estaba compuesto por la afiliación más joven, nacida en la posguerra. Otro, por los militantes y dirigentes de más edad. Y un segmento central conformado por la aportación procedente de las JSU, la matriz que, como resaltó Fernando Claudín, nutrió las promociones comunistas durante las dos o tres décadas posteriores a la guerra, reconstruyó el partido en la clandestinidad y aportó buena parte de los cuadros y la elite dirigente desde los años cuarenta. 45 No debe obviarse, en este sentido, el peso abrumador compuesto por los colectivos más jóvenes en la avalancha de afiliaciones vividas tras el 18 de julio: según datos del CP de Madrid de 1938, del total de ingresados hasta entonces un 40% tenía entre 18 y 23 años, y un 41% entre 24 y 30. 46 El colectivo comunista durante el franquismo estuvo, a su vez, cruzado por la variable geográfica. Desde esa óptica cabría mencionar la primera promoción de exiliados frente a la militancia en la emigración económica de los años sesenta, muy relevante en Francia o Bélgica. O a los nuevos militantes del interior que ingresaron entre mediados del decenio de los sesenta y la primera mitad de los setenta, un conglomerado donde el componente juvenil resultó notable.
Como se ha apuntado antes, algunos referentes actuaron de símbolos transversales que paliaron la posible heterogeneidad generacional. El más destacado estuvo encarnado por la figura de Dolores Ibárruri. Pasionaria se ratificó en los años cincuenta como emblema de historia viva del partido y símbolo de memoria compartida, pero también como nexo que fusionaba y aglutinaba a las viejas y a las nuevas generaciones llegadas al partido. 47 En este sentido no fue extraño que encabezase las prácticas de codificación de la memoria oficial desplegadas entre finales de esa década y los años sesenta ( cf . epígrafes 7.3 y 7.4).
En ese período tuvo lugar la publicación de una amplia secuencia de materiales de corte oficial como la Historia del Partido Comunista de España (1960) o los primeros volúmenes de Guerra y Revolución en España, 1936-39 (1966-67), obra de una Comisión de Historia presidida por Pasionaria. Los límites del arco de edad del equipo que colaboró en esos trabajos se situaron entre los cincuenta y setenta años. En la Comisión de Historia figuraron Antonio Cordón (nacido en 1895, el mismo año que Ibárruri), Irene Falcón (1908), Luis Balaguer (1911), José Sandoval (1913) y Manuel Azcárate (1916). En la Historia del partido colaboraron Fernando Claudín y Santiago Carrillo (ambos nacidos en 1915), y en los trabajos preliminares de Guerra y Revolución… lo hizo Enrique Líster (1907). Como consultantes de esa última obra se consignaron los nombres de Modesto (Juan Guilloto, 1906) o Manuel Márquez (1902), aunque la relación de participantes indirectos en Guerra y Revolución… fue más amplia. A esos nombres cabría sumar otros escritores o publicistas ubicados en la misma franja generacional, como Federico Melchor (1915), Eusebio Cimorra (1908) o Jesús Izcaray (1908), así como algunos de los trabajadores con mayor recorrido en REI, como Ramón Mendezona (1913) o Luis Galán (1916). Todos fueron figuras decisivas en la articulación discursiva de los referentes que sustentaron la memoria colectiva comunista. Compusieron un grupo compacto y ejercieron la función de productores del relato patrimonial del PCE.
Este rol de autoridad puede relacionarse con otros fenómenos de rearticulación vividos en entornos políticos próximos, como el PCP. Si bien el volumen numérico de ambas organizaciones y su evolución son diferentes, sí existieron lógicas compartidas. Tras la fuga del Forte de Peniche en enero de 1960, Álvaro Cunhal y otros responsables del partido portugués iniciaron un exilio de catorce años en la Unión Soviética, Checoslovaquia, Rumanía y Francia. No obstante, esa dispersión acabó relativizándose gracias a los mecanismos implicados en lo que Adelino Cunha ha denominado como la estrategia del exilio político funcional. 48 Su fundamentación se apoyó en dos pilares: la consideración de la emigración como situación transitoria que debía respetar y reforzar la idea de que la lucha en el interior conformaba el epicentro de la acción del partido, y en la creencia de que Portugal constituía el lugar de memoria que legitimaba cualquier iniciativa presente y futura. Cunhal acabó alimentando y mitificando después esa perspectiva mediante su relato autobiográfico ( Até Amanhã, Camaradas , publicado bajo el seudónimo de Manuel Tiago). El exilio no constituía, pues, un fin en sí mismo y su virtualidad no podía ser otra que actuar de apoyo auxiliar a esa centralidad del interior ante el objetivo del derrocamiento popular de la dictadura. El discurso del PCE operó con significaciones similares. Si bien sus instancias dirigentes estaban fuera de España, también se estableció una sólida imagen de la nación como lugar de memoria. La evocación de la República, la guerra o la dictadura compusieron los ejes de ese relato. Desde este punto de vista también cabe hablar de un exilio funcional.
Читать дальше