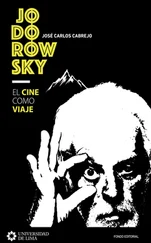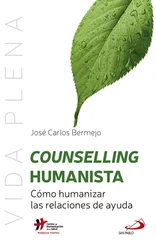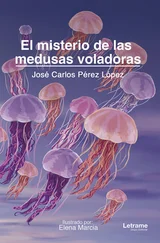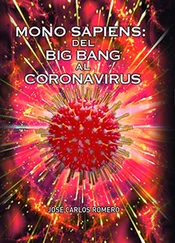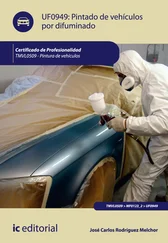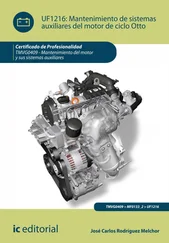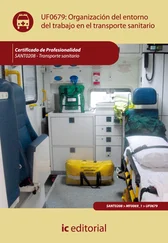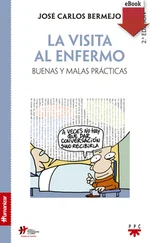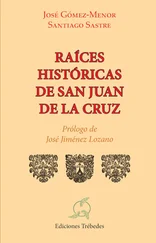Sin esta mecánica simultánea a dos bandas no pueden entenderse ni los contenidos ni el alcance logrado por las prácticas de memoria comunista durante la Guerra Civil. Pero copar ese espacio sociológico no conllevó, sin embargo, la atracción automática de afiliados de otras formaciones. Muchos de los recién llegados venían sin experiencias militantes previas. Esa fue la matriz de origen de alrededor del 90% de los afiliados existentes en Madrid en agosto de 1937, frente al exiguo 6,1 que procedía de las JSU, el 1,7 del PSOE o el 1,3 de los partidos republicanos. 13
La expansión cuantitativa vino también a problematizar la vertebración de la comunidad militante. Entre 1931 y 1935 fueron solidificándose diversos instrumentos de difusión y adoctrinamiento (reuniones periódicas en células y radios; expansión y perfeccionamiento del aparato editorial y de prensa). En estas actividades no faltaron las pretensiones proselitistas junto a la intención de mejorar la uniformidad ideológica, dar cohesión a la organización y optimizar la socialización del afiliado. Sin embargo, los resultados fueron modestos al menos hasta 1935. 14 La dinámica de crecimiento ulterior coincidió con el reforzamiento de esos instrumentos proselitistas ( cf . epígrafe 4.5). Pero la bolchevización –entendida como extensión de un ideal de disciplina, un modelo de cuadro o como la consolidación de una cultura internacional tendente a la homogeneidad– debe matizarse en virtud del crecimiento humano de aluvión, así como por los efectos derivados del discurso comunista con vistas a lograr una mejor penetración social. Como afirmó Fernando Claudín en 1970, el incremento humano fue fruto de una casuística múltiple donde pudo participar el temor, pero también el prestigio del partido, la percepción de sus virtudes militantes y el éxito de su discurso frentepopulista entreverado de patriotismo. 15
La expansión del PCE generó otras dudas. Para empezar, se discutió la exactitud de las cifras oficiales. Palmiro Togliatti afirmó que hasta finales de 1937 las secciones de base no controlaban con «seriedad y espíritu crítico sus organizaciones y actividad», y que los datos incluían un volumen de no cotizantes a los que habría que sumar las bajas causadas por la guerra. En resumen, el italiano restaba en alrededor de 100.000 afiliados el monto real de efectivos del partido. 16 Ser comunista exigía, antes y después del 18 de julio, la identificación con el partido, la concepción de que este componía el espacio central en la vida del afiliado o la interiorización de unas pautas y valores ligados con el compromiso (fe ideológica, aceptación de la línea política, disciplina, abnegación o sometimiento al principio de autoridad). En junio de 1936, al percibirse el incremento de afiliación, se multiplicaron las alertas por las dificultades que acarreaba la socialización de los recién llegados. Según algunas evaluaciones había que hacer «verdaderos derroches de habilidad para saber tratarlos» y parecía imposible acostumbrarles a «reuniones prolongadas y a horas intempestivas» o «hacerles cambiar de raíz sus antiguas normas de distracción o de vida». 17
A ello se añadieron los problemas derivados de la falta de cuadros especializados. 18 También se advirtió del peligro de una excesiva camaradería. 19 Y aunque se insistió en la capacidad orgánica para lograr la asimilación, se destacó que había muchos afiliados con «resabios de diferentes ideologías», a pesar de ese escaso número de trasvases directos procedentes de otras organizaciones. En paralelo, se urgió a que en las unidades militares cada militante explicase a los «sin partido» el programa y la línea política convirtiéndose así en potenciales proselitistas. Ese objetivo cabía resumirlo en mayo de 1937 en dos consignas entendidas como ejes identitarios básicos: la defensa del Frente Popular y el desenmascaramiento de «la política criminal del fascismo y de sus aliados en nuestra retaguardia, los trotskistas». 20 Los problemas asociados a la absorción y socialización fueron resaltados igualmente en las reflexiones de Pedro Checa en los Plenos del CC celebrados en marzo y noviembre de 1937, al subrayar que había comités de radio que no conocían a sus inscritos, que existían tensiones entre viejos y nuevos afiliados o dificultades para eliminar el «bagaje de concepciones, reminiscencias de origen (o) posición social» de algunos recién llegados. 21
Marc Ferro habló de plebeyización al definir los efectos del ingreso en aluvión en las filas bolcheviques de una segunda generación de militantes en la Guerra Civil rusa y durante la década de los años veinte. Quizá esa misma etiqueta puede hacerse extensiva al PCE durante la Guerra Civil. Lo que sí resulta evidente es que la expansión cuantitativa coincidió con –y sin duda impulsó– el recurso a relatos asequibles como instrumentos de socialización masiva. Ahí cabe inscribir el peso de las alusiones popularnacionalistas en el discurso del PCE estudiadas por Xosé M. Núñez Seixas. En el marco de tales narrativas resaltaría el recurso a las evocaciones históricas de tono mítico como factor de reconocimiento y cohesión. En un nivel más especializado, como se verá en el epígrafe 5.2, el PCE impulsó igualmente el uso de la pedagogía histórica como mecánica de socialización de cuadros. Una tarea que fue justificada aludiendo a las palabras de Stalin de «cultivar cuidadosa y atentamente a los hombres, como un jardinero cultiva su planta favorita». 22
La derrota de 1939 conllevó un complejo y lento trabajo de recomposición orgánica. Cabría hablar, en este sentido, de una cesura en la cultura militante. Tras el conflicto, las cifras oficiales que cuantificaban el peso del aparato comunista en libertad en la península resultaban desoladoras. En Madrid habría como mucho cuatrocientos militantes. En cambio, en otras provincias lo que existía era un absoluto páramo. 23 Ya en 1951 Fernando Claudín reconoció en un informe confidencial para la dirección del PCUS que no se disponía de datos exactos, solo de estimaciones. Respecto al interior, y recuperando el censo oficioso calculado en París hacia 1947, cabría pensar en una base de 22.000 miembros, de los cuales en torno a 3.500 estarían en prisión. Los exiliados comunistas –incluyendo la militancia del PSUC– podrían rondar los 18.000. 24
Al año siguiente, en otro cálculo transmitido a Stalin por Dolores Ibárruri, Santiago Carrillo y Francisco Antón se manejaron cifras parecidas. Se calculó que la «fuerza organizada» del partido en España sumaría 20.000 efectivos principalmente localizados en los centros urbanos, aunque eran datos incompletos. A esa cifra se sumarían otros casi 16.000 militantes en el exterior, principalmente en Francia y África del Norte (poco más de 14.000) y la afiliación del PSUC (5.000). 25 Otro informe de 1953 estimó en cerca de 4.000 los exiliados en la Unión Soviética, de los cuales casi 3.000 serían niños de la guerra y 900 refugiados políticos llegados a partir de 1939, en su mayoría cuadros del PCE y sus familiares. 26 A partir de 1947-48 fueron sedimentándose también las comunidades de comunistas españoles en las democracias populares. Según una estadística parcial confeccionada en 1954, el partido tenía constancia de una comunidad de algo más de quinientas personas integrada por militantes y sus familias. El grueso de afiliados del PCE-PSUC más notable –un centenar– estaba en Checoslovaquia; existía un grupo algo menor en Polonia; otros sesenta en Budapest, y en torno al medio centenar en Dresde. 27 En 1958 residiría en Berlín Oriental una pequeña sección de alrededor de veinte o treinta camaradas. 28
El colectivo comunista español fue objeto de observación también desde el exterior. La CIA testó la fuerza del partido a finales de los años cuarenta. En un memorándum de diciembre de 1947 sobre el futuro político de España, tildó al PCE de grupo pequeño, pero enérgico y disciplinado, sometido al «poder magnético de la URSS». En caso de que prosperase algún tipo de insurrección interna no dudaría en intentar hacerse con el control de la situación instalando una «dictadura del proletariado bajo guía soviética». Aunque a continuación se aquilataban las opciones de esa hipótesis, pintándola como muy improbable por la extendida cultura anticomunista en España tanto a izquierda como derecha. Sí a ello se sumaba la posibilidad de que decreciese el peso del PCF y el PCI, entonces el riesgo de que España cayese bajo el dominio soviético «podría reducirse a cero». 29
Читать дальше