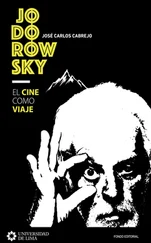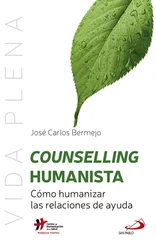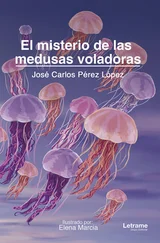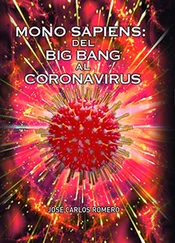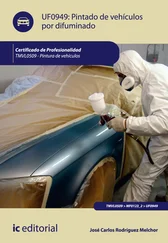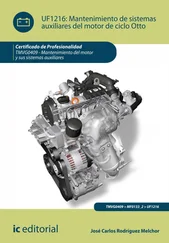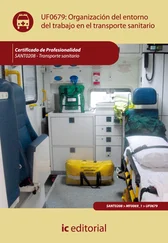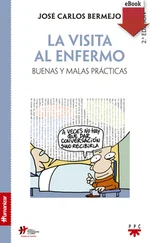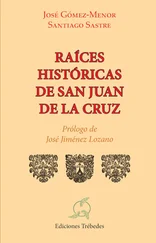Durante las décadas centrales del siglo XX las historias oficiales de los partidos comunistas o las biografías ejemplares sirvieron de molde y guía para regular las experiencias individuales de militantes y simpatizantes, influyendo incluso en otros grupos o colectivos sociales situados extramuros a las formaciones comunistas. Sin embargo, tras la desestalinización se habría ido evidenciando una tendencia cada vez mayor hacia la limitación efectiva de las «técnicas de control político del pasado» en manos de los partidos comunistas, sobre todo de Europa Occidental, entre los propios militantes y, más aún, ante el conjunto de la opinión pública. 87 Esta deriva se agudizó tras 1989-91, en el contexto de la crisis de legitimidad del proyecto comunista y la discusión de su historiografía más ortodoxa.
La diferenciación entre memorias de los comunistas y memoria comunista también puede hacerse extensiva al caso del PCE entre 1936 y 1978. A lo largo de ese periodo se multiplicaron los testimonios personales edificantes y existió una memoria orgánica de partido. Según se ha indicado en la introducción, uno de sus componentes aglutinadores fue la apelación antifascista, una marca de identidad que derivó en memorialización épica del antifranquismo. Dicho fenómeno se nutrió de la interiorización colectiva de visiones sobre la guerra, de su naturaleza de lucha nacional contra el fascismo y de la dilatada experiencia derivada de la oposición comunista frente a la dictadura. De hecho, esos elementos conformaron el sustrato medular presente en la entrevista a Pasionaria para La vieja memoria que hemos comentado en las secciones precedentes. Bien es cierto que las estrategias específicas de la política de memoria presente en el PCE fueron variando a lo largo del tiempo. Sin embargo, siempre se mantuvo ese elemento de evocación como línea de definición y eje de continuidad.
La sombra de la guerra –si bien con diferentes implicaciones, intensidades o silencios– estuvo presente en 1939. También en 1956, coincidiendo con la concreción del giro comunista de la política de reconciliación nacional. O ya en 1977, en el momento de la legalización y concurrencia a las primeras elecciones. En esas coyunturas la Guerra Civil constituyó, parafraseando el título del artículo de Ernst Nolte antes mencionado, una suerte de pasado que no cesaba. Y fue abordado desde prismas de invocación variables en virtud de su adecuación con las lecturas de presente efectuadas por la organización.
Dicha perspectiva nos traslada a la presencia de cánones estructurados que alimentaron la memoria institucional pública del partido español. En este trabajo estimaremos que esta incluyó numerosas pautas de interpretación, afirmación y reconocimiento, esencialmente codificadas y emanadas desde arriba, desde la dirigencia. Su intencionalidad hegemónica fue actuar como referente legitimador que aludía a un sujeto colectivo inclusivo (Nosotros) cualificado desde la identidad de clase o el vínculo militante, y, en oposición, a un sujeto alternativo (los Otros), definido desde rasgos opuestos o excluyentes. Aspectos como el centralismo democrático o el fuerte personalismo vinculado al liderazgo en términos de autoridad, carisma o culto simbólico reforzaron tal dicotomía. De ahí su notable presencia en el discurso patrimonial del partido, es decir en el compendio de valores y señas de identidad vertebradas a través de las narrativas que nutrieron los discursos mnemónicos.
El discurso patrimonial del PCE, ya fuese en 1936 o en 1978, se caracterizó por un amplio corpus de afirmaciones (¿qué somos?), percepciones (¿quiénes somos?), acciones colectivas y estrategias de coyuntura (¿qué queremos y cómo queremos lograrlo?), así como por expectativas de futuro (¿a dónde vamos?). En esa secuencia se insertó el recurso a enfatizar determinadas raíces y antecedentes necesarios (¿de dónde venimos?). La funcionalidad de la memoria colectiva fue, entonces, doble: actuó como filtro de apreciación histórica, pero también como mecanismo de vínculo y socialización en lógica con el diseño y la reproducción de la identidad en el seno de la comunidad orgánica comunista. La caracterización general de dicha identidad compondrá el eje del próximo capítulo.
1 El guion (transcripción de las entrevistas), en J. Camino: La vieja memoria , Castellón, Ellago, 2006.
2 R. R. Tranche: «Memoria y testimonio en el cine de Jaime Camino: de La vieja memoria (1977) a Los niños de Rusia (2001)», en Imagen y Guerra Civil. La imagen mecánica en la memoria de la Guerra Civil española , Valencia, Universitat, s.f.
3 V. Sánchez-Biosca: Cine y Guerra Civil española. Del mito a la memoria , Madrid, Alianza, 2006, p. 262.
4 «Primer mitin de la CNT en Barcelona desde 1939», El País , 2 de julio de 1977.
5 J. Cercas: El impostor , Barcelona, Random House, 2014, pp. 298 y 370.
6 «Coaliciones electorales. Alianza Nacional del 18 de Julio», Pueblo , 6 de mayo de 1977.
7 «Los estudiantes de la CIA. Breve informe sobre la política internacional de los estudiantes y la guerra fría con especial referencia a la NSA, CIA, &c.», Triunfo , 4 de marzo de 1967.
8 F. Stonor Saunders: La CIA y la guerra fría cultural , Madrid, Debate, 2001; G. Scott-Smith y H. Krabbendam (eds.): The Cultural Cold War in Western Europe, 1945-1960 , Londres, Frank Cass, 2003.
9 O. Glondys: La guerra fría cultural y el exilio republicano español. Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura (1953-1965) , Madrid, CSIC, 2012; J. Gracia: «Guerra fría en caliente», El País , 16 de marzo de 2013, y Jordi Amat: La primavera de Múnich. Esperanza y fracaso de una transición democrática , Barcelona, Tusquets, 2016.
10 N. Plá (seudónimo de Teresa Pàmies): «La CIA: ni omnipotent ni negligible», Horitzons , 1. ertrimestre de 1968, pp. 51-52.
11 J. Cruz: «Julián Gorkin, un libertario en las filas del PSOE», El País , 28 de enero de 1979.
12 «Los comunistas combatirán a CD y criticarán los errores de UCD», El País , 30 de enero de 1979.
13 J. Gorkin: «Santiago Carrillo y mis negocios con la CIA», El País , 17 de junio de 1979.
14 La tesis sobre la participación directa de Gorkin, en H. R. Southworth: « El gran camuflaje : Julián Gorkin, Burnett Bolloten y la Guerra Civil española», en P. Preston (ed.): La República asediada , Barcelona, Península, 2001, p. 460.
15 P. Nora: «La aventura de Les lieux de mémoire », Ayer , 32, 1998, p. 20.
16 « La vieja memoria pretende levantar acta testimonial de la Guerra Civil», El País , 13 de marzo de 1979.
17 J. Camino: Íntimas conversaciones con la Pasionaria , Barcelona, Dopesa, 1977. El material grabado y no montado en La vieja memoria fue depositado en el Archivo de la Filmoteca de Catalunya. Otros títulos son: T. Pàmies: Una española llamada Dolores Ibárruri , Barcelona, Martínez Roca, 1976; L. Haranburu y P. Erroteta: Dolores Ibárruri. Reportaje y entrevistas , San Sebastián, L. Haranburu, 1977; o M. E. Yagüe: Santiago Carrillo , Madrid, Cambio 16, 1977.
18 J. Camino: Íntimas conversaciones… , pp. 44-45.
19 Ibíd., pp. 108-109.
20 Ibíd., pp. 172-173.
21 A. Elorza y M. Bizcarrondo: Queridos Camaradas… , pp. 444 y ss.
22 B. Studer: The Transnational World of the Cominternians , Houndmills, Palgrave, 2015, pp. 5-9.
23 A. Elorza y M. Bizcarrondo: Queridos camaradas… , pp. 112-114. Sobre el organigrama de la IC, véase también Peter Huber: «Structure of the Moscow apparatus of the Comintern and decision-making», en T. Rees y A. Thorpe (eds.): International Communism and the Communist International, 1919-1943 , Manchester, Manchester University Press, 1998, pp. 41-65.
Читать дальше