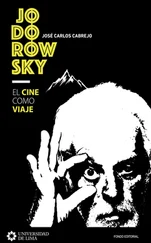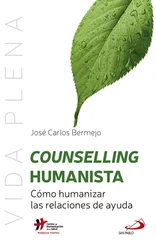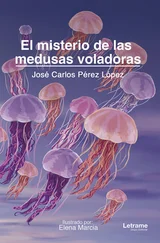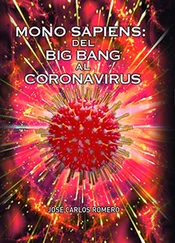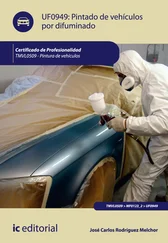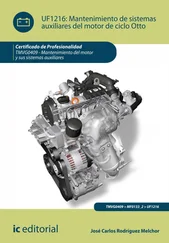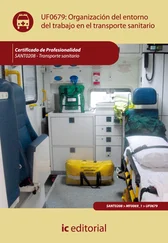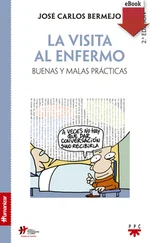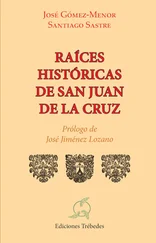Pero esta vez la campaña de afiliación ligada a la Promoción Lenin quiso evidenciar unas señas de identidad más abiertas y flexibles sobre el ser comunista –entre ellas, forzar la ya definida como «transición hacia la democracia»– ligándolas con el objetivo de hacer un partido de masas. 54 Eso suponía para el partido intentar capitalizar, y no tanto controlar, dinámicas de movilización social diversas y formas múltiples de activismo donde se implicaban realidades generacionales diversas y dinámicas de socialización plurales en empresas o talleres, células universitarias o grupos de barriada. Tal heterogeneidad se articuló en función de una seña compartida –la antifranquista–, y en torno a la percepción de que la dictadura, que aunque parecía haber estado siempre ahí, no era impenetrable. 55 El presente y el futuro se superponían así a las marcas de pasado. Ello tuvo lugar, además, coincidiendo con la maduración de CC. OO., la herramienta funcional que permitió sustanciar el ideal del PCE como partido hegemónico de la clase obrera, pero en relación con la atracción de unas cohortes generacionales renovadas, conformadas al socaire del desarrollismo. 56
Por su parte, la tesis de la reconciliación nacional, entendida como capital simbólico y emblema en la definición del PCE hacia el eurocomunismo, acabó siendo instrumentalizada por Santiago Carrillo desde 1976 y durante la Transición. 57 Tras la muerte de Franco los debates sobre el eurocomunismo, la fricción suscitada por el abandono del leninismo en el IX Congreso (1978) y la tensión vivida hasta la fractura de comienzos de los ochenta sirvieron de nuevos entornos. Que la llamada disensión prosoviética abierta desde el flanco de la izquierda estuviese encabezada por figuras de edad avanzada –Pere Ardiaca en el PSUC, Ignacio Gallego en el PCE– podría sugerir la imagen de un conflicto con visos de tensión generacional en el que referentes de memoria aparecían capitalizados por nombres señeros de la organización. Sin embargo, no fue esa la nota ni dominante ni generalizable.
La etiqueta de la renovación eurocomunista estuvo encarnada durante su eclosión pública entre 1976 y 1977 por nombres veteranos, como el propio Santiago Carrillo, junto a figuras del interior generacionalmente coetáneas (Marcelino Camacho o Simón Sánchez Montero) y otros dirigentes nacidos en los años treinta (Ramón Tamames, Jaime Ballesteros), o incluso en los cuarenta (Pilar Brabo, Enrique Curiel). La disensión prosoviética de 1969-70 estuvo, en cambio, encabezada por integrantes de la generación de la guerra (Enrique Líster, Eduardo García o Luis Balaguer). Sin embargo, las fracturas vividas en los años inmediatamente anteriores y que acabaron derivando en los grupos prochinos o «albaneses» estuvieron animadas y nutridas por una militancia mucho más joven, como ya se ha indicado respecto al ejemplo del FRAP. Por otra parte, dirigentes como Santiago Carrillo eran perfectamente conscientes de que el PCE en vísperas de la legalización se caracterizaba por la coexistencia de promociones generacionales distintas. Carrillo aludió a inicios de los años setenta a la presencia de diferentes hábitos, mentalidades u orígenes entre las cohortes del colectivo comunista, si bien en 1976 consideró que existía un acoplamiento armónico en la dirección, entre viejos y nuevos afiliados o entre los sectores del exilio y los del interior. 58
Las modulaciones sufridas por el discurso sobre la Guerra Civil, la reconciliación nacional o el antifranquismo deben vincularse, por su parte, con las fluctuaciones desarrolladas por los discursos de memoria en la esfera pública y con otras mutaciones que afectaron a las señas de identidad del colectivo comunista. Ese fenómeno adquiere nitidez si lo trasladamos hasta el período posterior a la victoria electoral socialista de octubre de 1982. Las narrativas de modernidad ligadas a la adhesión de España a la CEE (1985) o a los fastos de 1992 terminaron de consagrar un cambio notable en el relato público donde parecían desfasadas las viejas políticas de memoria en disputa al final del franquismo. En esa coyuntura tomaron forma, además, las primeras muestras del discurso legitimador sobre la Transición concebida como proceso determinado por la acción providencial de las elites políticas, muy en particular por la Monarquía.
Cabe colegir que los modestos resultados electorales logrados por el PCE en los comicios de 1977 y 1979, así como la pluralidad de sensibilidades articuladas en su seno durante el tramo final de la dictadura, acabaron actuando como factores de dispersión según se diluía el elemento aglutinador antifranquista y quedaba claro que el partido no sería ni opción de gobierno ni fuerza mayoritaria en la izquierda. A ello habrían de sumarse el impacto de otras dinámicas estructurales que incidieron sobre los mimbres tradicionales de la identidad comunista. Al respecto se han mencionado los efectos provocados por la crisis económica de 1973 y la cronificación del desempleo masivo, las mutaciones sufridas en los centros de trabajo como ámbitos de socialización o la relevancia adquirida por el sector servicios frente al esquema relacional clásico establecido en el mundo de la fábrica. Estas transformaciones convivieron con la cascada de cambios en las relaciones familiares y en el ámbito de lo doméstico, por la eclosión de nuevas subculturas o la consolidación de hábitos de consumo. 59
Las dinámicas indicadas depararon un complejo contexto de circunstancias que afectaron a la articulación identitaria del PCE durante el período de estabilización democrática. Incidieron en su potencialidad organizativa, en la capacidad y eficacia de socialización de su discurso y proyecto, en sus tácticas de movilización o en su presencia e imagen en la esfera pública y ante otras fuerzas políticas. De hecho, las políticas de recuperación de memoria no se interiorizaron oficialmente hasta finales de la década de los noventa, en unos parámetros bien distintos. Las señas de identidad republicanas se fueron recuperando entre el XIV y XV Congreso (1995 y 1998), coincidiendo con el objetivo del sorpasso al PSOE y con la creciente patrimonialización del recuerdo de la Transición por parte del PP. 60 Algo más tarde la militancia se implicó en el movimiento memorialista, aspecto que terminó culminando en 2002 con el nacimiento de Foro por la Memoria, una iniciativa impulsada desde la Comisión de Memoria Histórica del partido. Ya en 2008, la Conferencia Política del PCE consideró roto el pacto constitucional, denunciándose que el referéndum de 1978 «fue lo menos parecido a la decisión soberana de un pueblo al que solo se le dieron dos opciones: monarquía parlamentaria o franquismo sin Franco», y abogándose por un proceso constituyente hacia una Tercera República. 61
Estas trazas configuraron el escenario donde situar la cristalización de una nueva orientación de memoria generacional que podría ser tildada de tercera generación, de posmemoria o de memoria protésica. La categoría de posmemoria alude a fenómenos de transferencia familiar directa de huellas o posos presentes en la memoria personal que serían proyectados, apropiados y reelaborados por parte de los hijos o los nietos. 62 Pero la noción de posmemoria puede entenderse también en relación con las dinámicas de tránsito de la cultura social entre distintas cohortes generacionales.
Desde esa perspectiva el prefijo post no haría alusión a un fenómeno de hegemonía diacrónica, sino que indicaría la existencia de procesos de encuentro, diálogo, apropiación, readaptación o reciclaje entre culturas generacionales diversas, por ejemplo, en forma de simbiosis donde convergerían lecturas respecto al valor moral y al balance de ciertos contextos históricos. La importancia del colectivo comunista en la movilización y proyección de las demandas vinculadas a la memoria histórica a inicios del siglo XXI se explicaría entonces, al menos en parte, como nuevo reflejo generacional. Sus demandas de reparación no pueden deslindarse del marco general definido por el boom de memoria vivido en España y en otros espacios en las dos últimas décadas. 63 Aunque asimismo cabe sugerir que esa nueva generación de memoria sería la resultante de la interiorización de lecturas críticas sobre la naturaleza de la Transición o acerca del papel jugado por el PCE, en particular de su moderantismo o su implicación en las políticas de consenso. En paralelo, estos mismos colectivos se habrían erigido en víctimas híbridas al subjetivar el recuerdo del trauma ligado a la Guerra Civil y la represión, produciéndose así una suerte de transferencia emocional y de sutura entre distancia temporal de los hechos de pasado y presencia simbólica del trauma a ellos vinculado. 64
Читать дальше