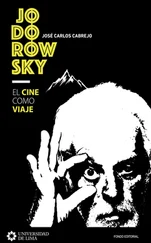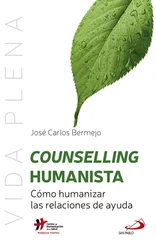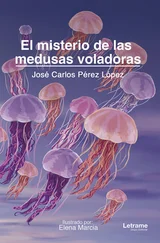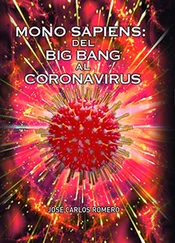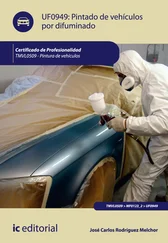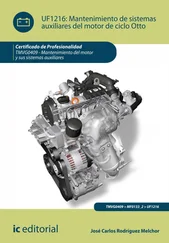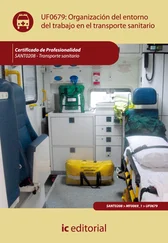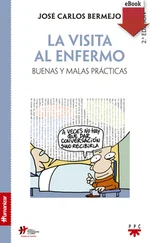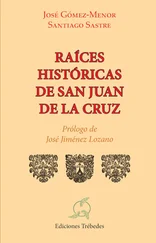1 ...7 8 9 11 12 13 ...36 Respecto a la ayuda soviética, Pasionaria insistió en que no existieron presiones:
Ellos no se mezclaban. Posiblemente tenían órdenes muy severas. Ellos no se mezclaban en absoluto, ni en los problemas militares […], ni en las cosas políticas. Ni hablar […]. La política, la política del PCE y del Gobierno español, era Negrín quién la dictaba, y la del [Partido Socialista] y la del Gobierno. Y en la nuestra éramos nosotros, no la Unión Soviética, éramos nosotros. 19
Finalmente, cuestionada sobre qué recuerdo guardaba de Stalin, Ibárruri contestó:
Yo puedo decir que para con nosotros era muy cariñoso, independientemente de cómo fuera para con los demás […]. Se interesaba mucho por los problemas de España. En general, yo, nosotros, no podemos decir nada de los problemas interiores de la Unión Soviética. Esos a nosotros no nos llegaban, esos los resolvían los comunistas soviéticos. Y [volviendo a Stalin] conmigo, yo puedo decir que me trataba como a una camarada, afectuosamente, y todo lo que yo vi con los demás camaradas, también. Ahora, en los problemas internos de la Unión Soviética nosotros no nos mezclábamos para nada. Nosotros éramos como un islote. 20
Pasionaria siempre expresó un afecto y una admiración sinceros por la Unión Soviética, el lugar donde, salvo periodos puntuales, permaneció entre 1939 y 1977. En la segunda parte de sus memorias volvió a insistir en su respeto a Stalin. Pero las opiniones a Jaime Camino, que acaban de transcribirse, chocan frontalmente con alguna visión sobre la naturaleza de las relaciones entre el PCE y la IC durante la guerra. El balance formulado por Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo resulta, en este sentido, contundente. Para ambos autores la ubicación del PCE en el esquema de decisiones de la IC solo cabría enfocarla en términos de rígido control y subordinación. De este modo no sería posible «hablar en rigor de historia del Partido Comunista de España, sino de historia de la sección española de la Internacional Comunista». 21 Según dicha visión, habría existido un vacío efectivo de competencias y capacidad de actuación por parte de la dirección española, sirviendo de correa de transmisión para una estrategia trazada y desarrollada a cada paso desde la URSS.
Muy diversos nombres estuvieron presentes en diferentes momentos de la Guerra Civil. En julio de 1936 era delegado el italoargentino Victorio Codovilla (o Vittorio Codovila, conocido como Luis o Medina). Con posterioridad arribó el húngaro Erno Gerö (Pedro), que fue además consejero de la IC en el PSUC de modo estable desde enero de 1937. Ese mismo mes llegó también el búlgaro Stoyán Mínev, conocido como Moreno o Stepanov, antiguo responsable del Secretariado de Países Latinos de la IC. Desde el verano de 1937 la figura esencial del Komintern fue un miembro prominente de su secretariado político, el italiano Palmiro Togliatti (Alfredo o Ercoli). A ellos se sumaron delegados sectoriales o relevantes representantes enviados de otros partidos hermanos, como el dirigente del PCF André Marty.
Otros actuaron como figuras mixtas que combinaron las actividades militares, políticas y formativas, como el búlgaro Ruben Avramov (Mikhailov, Ruben Levi, Miguel o Miguel Gómez). Avramov fue responsable de la Escuela de Cuadros del PCE –de hecho, procedía de la sección española de la Escuela Internacional Leninista–, se encargó de la formación de comisarios políticos en Madrid y se especializó además en la elaboración de materiales teóricos. Ya en Moscú, desde 1939 volvió a realizar tareas de educación política para la IC, ocupó notables cargos de responsabilidad política en Bulgaria y durante los años sesenta llegó a ser director del Instituto de Historia del partido. Esos nombres dependieron de la Secretaría del Comité Ejecutivo de la IC, formalmente entendida como organismo colegiado. En ella figuraron, además de Palmiro Togliatti o André Marty, el alemán Wilhem Pieck o el checo Klement Gottwald. En un estrato superior se situaba la Secretaría General en manos de Georgi Dimitrov y, de facto, de Dmitri Manuilski. Los engranajes de este entramado estarían conexos, a su vez, con diversas instancias del Gobierno soviético (agitación y propaganda, relaciones culturales, asuntos exteriores o policía política). Como culminación y punto nodal de toda esta estratificación se encontrarían los criterios del propio Stalin.
La lectura que subraya la jerarquización del PCE a los delegados de la IC, de estos a los órganos ejecutivos de la Internacional y de ese nivel a las instancias superiores de poder soviético hasta desembocar en Stalin resulta obviamente cierta. Pero así enunciada es también reduccionista, al soslayar el complejo sumatorio de factores que hicieron de los años treinta un campo de pruebas donde se pusieron en juego los mecanismos de articulación de las redes comunistas y la circulación de informaciones o decisiones. Brigitte Studer ha propuesto, al respecto, la imagen de un espacio transnacional entendido como «espacio social extendido sobre las culturas nacionales que lo configuraron», cruzado por los intereses de poder, sus jerarquías y grupos de presión, el diseño de acciones generales y su ajuste o revisión coyuntural, la existencia de focos de tensión y negociación, los acoplamientos entre las burocracias soviética, de la IC y de los partidos nacionales, el tráfico de personas o por la formación de una cultura fruto de la integración de la comunidad comunista internacional. 22
Para enmarcar tales fenómenos ha de tenerse en cuenta un amplio abanico de variables. Ahí interaccionaron aspectos de índole sistémico, comenzando por la concepción emanada del proyecto bolchevique y de los criterios de adhesión establecidos en las 21 Condiciones dictadas en el congreso fundacional de la IC de 1919. Pero este no fue un entramado estático. Durante los años veinte se fueron engrasando los mecanismos de control según se iban definiendo los hábitos de trabajo o se asimilaban experiencias derivadas del funcionamiento, complejidad y burocratización de rutinas. Igualmente repercutieron las implicaciones asociadas a la cristalización del Estado estalinista como práctica de poder con proyección dentro y fuera de las fronteras soviéticas. El VI Congreso, celebrado en 1928, ratificó la imagen del organismo como estado mayor de un partido mundial compuesto por secciones nacionales y centro de emanación de decisiones de obligado cumplimiento. Pero tal principio de autoridad debía ajustarse a diversas realidades: a las lógicas de modulación que sufrían las líneas políticas, las tácticas y la estrategia global de la IC. También a la posición singular de los partidos nacionales en cada espacio local, a su capacidad de maniobra, grado de penetración, vertebración y movilización, o a las particularidades de sus cuadros, militantes y simpatizantes.
La reforma de la estructura de la IC, impulsada en el otoño de 1935 tras el VII Congreso, tuvo como objeto rebajar la hiperburocratización y establecer un esquema de trabajo fundamentado en el objetivo de que los partidos nacionales ganasen autonomía –«concentrar la dirección operativa de nuestro movimiento en las propias secciones», según Dimitrov–. Pero, al tiempo, se reforzó el crucial Departamento de Cuadros como nodo recolector de informaciones personales y mecanismo central en la promoción o fiscalización internas, y se impulsaron secciones homónimas en los partidos nacionales ( cf . epígrafe 3.5). 23
Los delegados de la IC, así como otros integrantes en el personal soviético enviado a España, generaron un importante corpus de informaciones que circularon entre España y la URSS. Combinaron diagnósticos, opiniones y orientaciones políticas con visiones sobre asuntos que afectaban a la vida republicana, las coyunturas militares o la organización del PCE. Este material permite una aproximación a las mecánicas de interacción entre el partido y la IC o sobre cómo se resolvieron ciertas demandas y expectativas desde uno y otro lado. 24 Tales prácticas se encuadrarían en el culto al informe como hábito administrativo, pero también como flujo de información. De hecho, existían notables antecedentes en esta cultura obsesiva por el registro informativo. Como señaló Sheila Fitzpatrick, durante el primer Plan Quinquenal dirigentes como Mólotov, Kaganóvich o Mikoyán se movieron infatigables de una esquina a otra del país, redactando diariamente numerosos informes. 25
Читать дальше