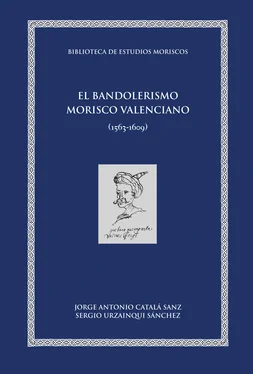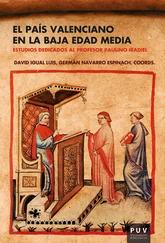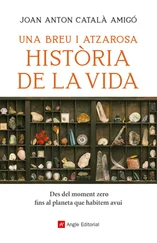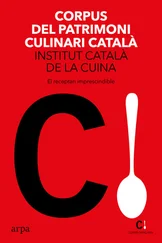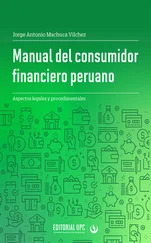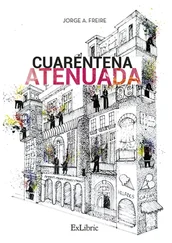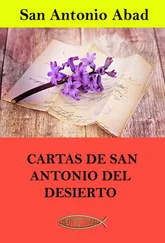En relación con el espíritu vindicativo nobiliario, que no es sino manifestación de la «exacerbación pasional» característica de la psicología colectiva de la Cataluña del Barroco, de la que ya había hablado su maestro Vicens Vives, 20Reglà recuerda que el bandolerismo hunde sus raíces en las luchas de bandos medievales:
El bandolejar dels nobles, és a dir, les lluites entre ells, així com els «privilegis de bandolejar», equivalents a les marques o represàlies […] constitueixen les arrels del posterior desenrotllament del bandolerisme dels humils, fill de la misèria.
A medida que aumenta la necesidad de los señores de reclutar a partidarios armados y estos últimos comienzan a actuar por su cuenta, el bandolerismo popular, condicionado por la crisis económica de mediados del siglo XIV, va adquiriendo identidad propia y desgajándose del tronco aristocrático. La pragmática firmada por Carlos V en 1539 para combatir esta lacra corrobora que para entonces el bandolerismo «nuevo» ha superado ya en magnitud a las viejas banderías nobiliarias. 21He aquí, pues, entremezclados con sus aportaciones más personales: la francofilia de los caballeros pirenaicos, la colaboración entre bandidos y hugonotes, el tránsito del oro y la plata de América por Cataluña, el desbordamiento de la lucha faccional ( nyerros y cadells ) hasta implicar a casi todo el Principado, la incidencia de todo ello en el «viraje filipino», 22los conocidos motivos braudelianos: la multiplicidad y polivalencia del bandidaje, su naturaleza mixta, aristocrática y popular, su carácter de desquite contra los Estados organizados, el peso de tradiciones inveteradas, como la venganza de sangre, en su génesis y desarrollo, etc.
Si la inmigración francesa y la connivencia entre los bandidos catalanes y los hugonotes del Midi suponen para Felipe II un peligro cierto de contagio, que obliga a reforzar las medidas de control y vigilancia en la frontera pirenaica, la presión otomana, la piratería africana y la cooperación morisca con el Islam representan, según Reglà, la otra gran amenaza exterior, proveniente del mar. 23Muy pronto, en un artículo publicado en 1953, el mismo año en el que se imprime la traducción al castellano de La Meditérranée , Reglà hace suya la tesis de Braudel de que los nuevos convertidos son «enemigos domésticos» de los que la monarquía de Felipe II tiene razones para recelar. Los moriscos –afirma– son una «minoría nacional perfectamente diferenciada», que plantea graves problemas de índole interior y exterior:
Disidentes en materia religiosa y, por tanto, en tipo de civilización, los moriscos españoles constituyeron siempre la «quinta columna» en potencia –en algunas ocasiones, incluso en acto–, vinculada a cualquier eventualidad de la lucha mediterránea entre los imperios hispánico y otomano. 24
La idea, por supuesto, no es nueva. Podemos hallar precedentes en las «inteligencias secretas» entre moriscos y corsarios norteafricanos a las que alude Modesto Lafuente en su Historia General de España , así como en las conspiraciones entre turcos, berberiscos y nuevos convertidos que, desde diferentes ópticas, dan por ciertas en sus respectivas obras Danvila, Boronat y Lea. 25En realidad, ya en las crónicas de Mármol, Hurtado de Mendoza, Pérez de Hita o Cabrera de Córdoba que utiliza Caro Baroja con abundancia en su ensayo de 1957 se hace mención de los conciertos de los moriscos granadinos –y en especial los monfíes– con los enemigos de ultramar. 26
Pero, con independencia de la genealogía de esta tesis, interesa destacar ahora dos puntos de la argumentación de Reglà que tendrán gran eco en la investigación posterior: por un lado, el hecho de considerar a la minoría morisca en su conjunto como una «quinta columna» que opera «siempre», no en vano se trata de un choque de civilizaciones, en favor del contrario, y, por ende, enteramente desleal, al menos «en potencia», a su rey; por otro, y una vez sentada la primera premisa, el énfasis puesto en la conexión de este enemigo interno con «cualquier eventualidad» en la pugna entre los imperios hispánico y otomano por la hegemonía en el Mediterráneo, de donde se infiere la conveniencia de examinar la posible vinculación de cada lance en el mar o en la costa con la conducta de los moriscos dentro del territorio. El propio Reglà marca el camino al poner en relación la toma de Ciutadella en Menorca por la flota turca en 1558 con los rumores de sublevación morisca en Valencia y el valle del Ebro ese mismo año y el siguiente; la frustrada tentativa otomana de apoderarse de Malta en 1564 con las expectativas de alzamiento en Granada un año después, a las que se suman las sospechosas comunicaciones entre los moriscos aragoneses y Francia; o, por abreviar, y dejando al margen la guerra de Granada y sus múltiples consecuencias, las alertas ante una inminente revuelta morisca en Aragón y Valencia luego de la conquista turca de Túnez y La Goleta en 1574. 27
SEBASTIÁN GARCÍA MARTÍNEZ Y LA INVESTIGACIÓN DEL BANDOLERISMO MORISCO VALENCIANO
Dado el magisterio –generoso y fecundo– de Reglà en Valencia, es lógico que los temas de su predilección, entre ellos el bandolerismo y los moriscos, fueran también cultivados por sus discípulos. Leída en 1971, la tesis doctoral de Sebastián García Martínez, Valencia bajo Carlos II. Bandolerismo, reivindicaciones agrarias y servicios a la monarquía , iba a reunir de manera un tanto imprevista ambos asuntos bajo un mismo prisma. Aunque su intención inicial era estudiar el bandolerismo valenciano durante «su mayor edad», en el curso de la investigación García Martínez se percató de la conveniencia de enlazar la etapa de desintegración con la de plenitud, alcanzada a partir de la expulsión de los moriscos, y, a su vez, de retrotraerse hasta principios del reinado de Felipe II, cuando, de acuerdo con los materiales recopilados, el bandolerismo había comenzado a adquirir en el reino de Valencia, como en todo el Mediterráneo, una dimensión preocupante. Un año después, en 1972, el capítulo sobre el bandolerismo en tiempos de Felipe II se publicó en el primer número de la revista Estudis . Su autor daría a la imprenta una versión revisada y ampliada en 1977, que se tradujo al catalán en 1980 con el título de Bandolers, corsaris i moriscos , 28en homenaje al Bandolers, pirates i hugonots de su maestro.
Los supuestos de partida de García Martínez nos son conocidos. Por más que las raíces del fenómeno se remonten a las luchas entre parcialidades nobiliarias de la Baja Edad Media, el bandolerismo valenciano de los siglos XVI y XVII trae causa general de la «desconexión entre el impulso demográfico y las fuerzas económicas» y de la subsiguiente agravación de la miseria. Factores concomitantes son, asimismo, la protección que los señores prestan a los forajidos en los lugares de su jurisdicción; las barreras legales que el régimen foral opone a la actuación represiva de los virreyes; la triple frontera con Cataluña, Aragón y Castilla, vía de escape para las cuadrillas en apuros; y la abundancia de armamento en manos privadas, motivada por la necesidad de defender la costa de los continuos ataques piráticos. 29Pero de inmediato agrega García Martínez un elemento que dota de singularidad al caso valenciano: el «hecho diferencial de la existencia de los moriscos, su expulsión y las incidencias de la repoblación». Surge así, mediado el Quinientos, un bandolerismo morisco paralelo al cristiano, que crece más deprisa que este debido a la mayor expansión demográfica de los nuevos convertidos; un bandolerismo que las autoridades tratan de frenar a fin de evitar provocaciones excesivas a la población cristiana, pero que experimenta un postrer y «espectacular» auge –el adjetivo no es gratuito–, en vísperas de la expulsión. 30
Читать дальше