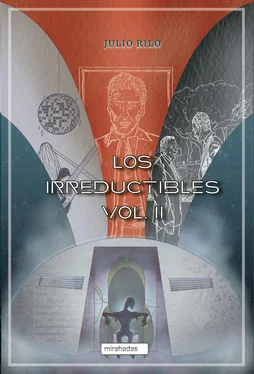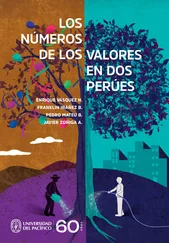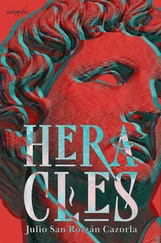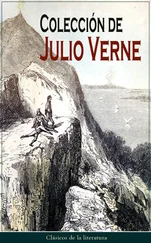Ahora, viendo al recuerdo del joven Ricardo sentado en el incómodo asiento de aquel destartalado tren que a Kino le parecía tercermundista (su padre había insistido en que tampoco era para tanto, que era lo normal en aquella época), se preguntaba si en el intervalo de tiempo entre sesiones su padre se habría quedado «atrapado» en aquel momento, reviviendo aquellos recuerdos y recreándose en la nostalgia y la melancolía. El motivo de que se le ocurriera eso no solo era que habían retomado la sesión desde el momento justo en que la dejaron el otro día, sino también que en aquella sesión el fantasma de Ricardo que lo acompañaba a través de las memorias tenía un aspecto mucho más adulto del que acostumbraba normalmente, como si rondase los cincuenta años. Se parecía más a como lo recordaba Kino. Casi al instante, Kino recordó que aquel no era su padre, sino una máquina, y poco a poco se obligó a sí mismo a dejar de sentirse mal por un ordenador.
Camino a Madrid se dirigía el joven Ricardo antes de alcanzar la veintena, con una mochila cargada con poca ropa, pero muchos sueños, y las casi cien mil pesetas que había ido consiguiendo ahorrar desde que había empezado a trabajar en la iglesia del pueblo hacía ya más de seis años. Una muy pequeña fortuna, pero una auténtica muestra de constancia y dedicación que ahora parecía que iba a dar por fin sus frutos, ya que Ricardo calculaba que con aquella cantidad de dinero tendría suficiente para subsistir sin problemas al menos medio año, ya teniendo en cuenta que la vida en la capital era mucho más cara que en un pequeño pueblo costero en Galicia.
—Cuando llegué a Madrid, a pesar de que ya iba preparado para encontrarme con algo muy diferente me fue imposible no sentirme como Paco Martínez Soria. Me bajé en Atocha, que aún tenía la fachada y la estructura del tejado original en vez de esa horterada monstruosa que le han construido encima, y ya entonces me empecé a empapar de la ciudad.
Los dos podían ver el recuerdo del joven Ricardo caminando por Atocha, buscando un bar en el que tomar algo, y a Kino le fue muy fácil meterse de lleno en aquel paisaje parecido al que él conocía, pero al mismo tiempo tan diferente. Aunque no había tanto coche ni tanto humo ni tanto ruido como en la actualidad, el de aquella época parecía un ambiente más vivo. Desde luego había más colorido, a diferencia de los grises edificios a los que Kino estaba acostumbrado en su época, y las fachadas aún conservaban las formas de la arquitectura típica madrileña. A Kino le gustaban los hermosos balcones con barandillas de metal, pero lo que más le llamaba la atención eran los bajos de los edificios, donde había infinidad de pequeñas tiendas y comercios, así como de cafeterías y bares entre los grandes portales de piedra pulida que conectaban con las viviendas y eran custodiados por el portero correspondiente. En los mismos sitios donde ahora solo había tiendas, locales de franquicias y pantallas luminosas de hologramas publicitarios.
Ricardo se ajustó la mochila en los dos hombros y se palpó disimuladamente la entrepierna para notar el sobre donde llevaba el dinero, pues algo antes de llegar a la estación había tenido la prudencia de cambiarlo de lugar. De la mochila a un sitio más seguro. Al fin y al cabo, la fama que Madrid tenía en aquella época era más que merecida.
Ricardo fue caminando en dirección a Delicias descendiendo por las calles que desembocaban en la Ronda de Atocha, callejeando sin rumbo hasta que encontró un bar en el que se imaginó que sabrían satisfacer sus necesidades. Se pidió un botellín de Mahou y un bocadillo de calamares, y se sentó a esperar fumando un Ducados en una de las mesas situadas en la porción de acera que el dueño insistía en llamar terraza.
A Kino le fascinaba aquel bar. Era uno como los que ya no quedaban. Recordaba haber visto alguno de esos bares por Galicia y cuando era bastante más joven. A día de hoy era impensable que en cualquier establecimiento tuviesen un mostrador con las tapas y raciones a la vista y hechas desde el principio del día; como también era impensable un camarero que, en vez de estar engominado y encoloniado vestido con un uniforme con una chapita colgada en el pecho con su nombre y con una forzada sonrisa le pregunte en tono festivo «¿Qué te apetece?», te venga y, manchado de harina y aceite, con surcos de sudor en la frente y un palillo en la boca te suelte en tono cortante «¿Qué va a ser?». Desde luego la segunda opción era la más difícil de vender a un público trending-victim acostumbrado a que camareros pagados bastante por debajo del salario mínimo se dirijan a ellos como si fueran personajes de un programa de Disney Channel en medio del ambiente aséptico de un local que parece sacado de un tríptico de promoción de la franquicia en cuestión. Y quizá fuera por eso por lo que era la segunda opción la que más atraía a Kino.
Impensable era también que dejasen fumar dentro de los bares, como se dio cuenta Kino que era el caso desde el momento en el que el recuerdo de su padre entró a pedir un café y pagar después de haber dado buena cuenta de aquel almuerzo tan madrileño y que era la primera comida que hacía aquel día. Lo de fumar en un bar sí que era algo que Kino no había visto en su vida, y que le gustaría haber vivido.
Mientras se tomaba el café, Ricardo le preguntó al camarero si sabría recomendarle algún sitio donde empezar a buscar pisos baratos. Hubo suerte, ya que la hermana del camarero estaba casada con uno que había estado trabajando en una constructora durante los años en los que se habían construido las grandes ciudades-dormitorio de las afueras de Madrid. Ahora estaba en el paro, pero se ganaban la vida de rentas alquilando algunos pisos que él había conseguido comprar sobre plano a un precio que no estaba hinchado, a diferencia del resto.
Ricardo le pidió algún número de teléfono, pero el hombre le dijo que mejor le llamase mañana, a lo que Ricardo no tuvo ningún inconveniente y se fue a hacer noche a una de las pensiones que había cerca de la estación después de haber llamado, eso sí, a doña Josefina para hacerle saber que ya había llegado, que estaba bien y que acababa de comer.
A la mañana siguiente volvió a desayunar al mismo bar, donde recibió la noticia de que el buen camarero ya había hablado con su hermana y le había dicho que ahora mismo tenían un piso disponible en Carabanchel. Nuevamente, Ricardo no tenía problema.
Después de llamar por teléfono él mismo a la hermana del camarero y fijar una cita para ir a ver el piso, se volvió a sentar en la terraza para tomarse su café con churros.
—¿Y así conseguiste piso? ¿Preguntándole a un camarero?
—¿Y qué querías que hiciera? ¿Qué buscase en El Idealista ?
—Pues digo yo.
—Joaquín… en esa época no había internet ni nada que se le pareciera…
—Ah, ya… Bueno, ¿y no conocías a nadie que viviese en Madrid?
—Pues sí, pero o bien no tenía su información de contacto o bien aún no sabía que vivían aquí.
—¿Quiénes?
—No te adelantes a la historia. Bueno, el caso fue que encontré piso al segundo día.
Ambos volvieron a centrar la atención en la escena que estaba desarrollándose delante de ellos. En esos momentos el camarero le estaba dando indicaciones a Ricardo.
—Mira, tú baja todo recto por esta calle, que no tiene pérdida. Esta es la carretera de Santa María de la Cabeza que desemboca en la N-401, que es la que va a Toledo, vamos. Y si te perdieras (que no creo porque es todo recto, pero oye, los que sois de fuera…), pues tú pregunta por el Matadero, que es al lado del río ya.
—Y al otro lado del río ya está Carabanchel, ¿verdad?
—Sí. Aunque Carabanchel es muy grande. ¿Dónde has quedado con mi hermana?
Читать дальше