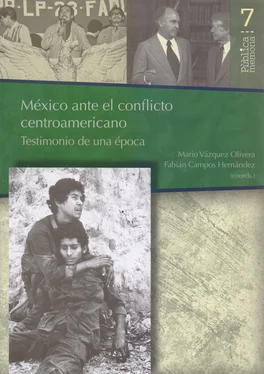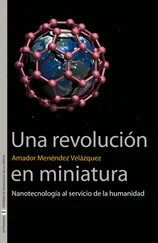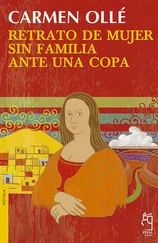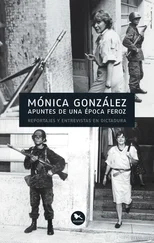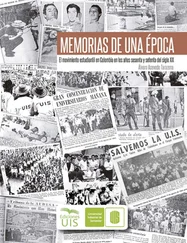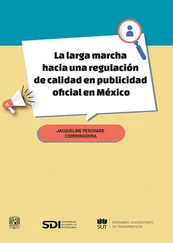Fui seco y duro en las entrevistas y en discurso. Tanto en el análisis multilateral como en el bilateral: el mundo de influencia de Norteamérica, el mundo libre, no tiene salida para el desarrollo. No hay esperanza y su cancelación es grave. No tienen esquemas substitutivos y eso crea problemas irresolubles como los de Vietnam, Irán y hasta Nicaragua. Insistí mucho en una política superior de energéticos que, ante el pragmatismo norteamericano, sonó a ingenuidad romántica.20
El giro nacionalista en la relación bilateral tomó tintes de enfrentamiento. Incluso se llegó a afirmar que, al terminar aquel discurso, López Portillo musitó un orgulloso: “me lo chingué”.21
El 4 marzo de 1979, en el marco del 50 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional, López Portillo saludó públicamente a los “legítimos representantes del pueblo nicaragüense” y después los invitó a Los Pinos donde se acordó un apoyo económico a la lucha armada a través del PRI.22 Hay que decir que hasta ese momento el involucramiento mexicano en Nicaragua se dio en los círculos más cerrados del poder. Nada de esto fue público y aún hoy son datos no suficientemente ponderados cuando se escribe sobre México y Centroamérica. Poco después vendría el destape.
El 20 de mayo López Portillo anunció el rompimiento de relaciones con el gobierno de Somoza debido a las matanzas que perpetraba contra sus ciudadanos. Mario Ojeda, afirmó al respecto:
El rompimiento de relaciones constituía una importante desviación respecto de la política exterior tradicional. En primer lugar, porque la medida iba dirigida en contra de un gobierno establecido y que había llegado al poder mediante un proceso electoral. Claro está que dicho proceso había sido de dudosa legitimidad. Sin embargo, esa razón no era suficiente para el rompimiento, dado lo común que era ello en América Latina, incluido el caso de México y del propio López Portillo. Pero no fue éste sino otro el argumento que sirvió de base para el rompimiento, el cual fue también novedad. Al basar su decisión no en el origen del gobierno de Somoza sino en sus actos, México se apartaba de su tradición de evitar calificar acciones de otros gobiernos. En opinión del gobierno mexicano, la violación reiterada de los derechos humanos, representada por un evidente genocidio, hacía necesario aislar diplomáticamente a Somoza a fin de apresurar su caída. De ese mismo pecado habían sido acusados Díaz Ordaz y Echeverría por los hechos de Tlatelolco en 1968, pero al parecer el gobierno de López Portillo lo había olvidado.23
Después de romper relaciones con Somoza, el gobierno de López Portillo maniobró en distintos foros internacionales para hacer fracasar los planes de Estados Unidos respecto a Nicaragua. Ejemplo de ello fue la postura que asumió el secretario Jorge Castañeda de la Rosa en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 1979 donde se discutió la posible conformación de una fuerza multinacional que interviniera en Nicaragua.24 La rotunda negativa mexicana, seguida de los otros países que apoyaban a los sandinistas orillaron a cancelar esta iniciativa. A partir de ese momento quedó en evidencia que el gobierno mexicano respaldaba la inclusión de los guerrilleros en la solución del conflicto.
Al parecer, el apoyo a los sandinistas no se redujo a maniobras diplomáticas y entrega de dinero. Si le damos credibilidad a ciertos testimonios, en junio de 1979 (circa) en el momento final de la crisis nicaragüense, el gobierno mexicano entregó armas y municiones al Frente Sandinista de Liberación Nacional.25 De haber sido así, se habría tratado en todo caso de un aporte muy menor al que brindaron otros países como Cuba, Venezuela y Panamá, en materia de logística militar, a la guerrilla sandinista, sin embargo, habría tenido un sentido simbólico digno de considerar.
Tomando en cuenta el respaldo político, diplomático, monetario y probablemente también militar proporcionado por el gobierno mexicano a la causa antisomocista difícilmente se sostiene la noción de que se trató solamente de “hechos aislados y casuísticos”. Quizá no se trató de un plan fraguado con anterioridad, pero hay sólidos indicios de que el involucramiento mexicano en el conflicto nicaragüense, tuvo la clara intención de favorecer un cambio político de signo revolucionario.
Apoyar a los sandinistas de Nicaragua representaba un cambio inesperado en la política de México hacia los movimientos revolucionarios centroamericanos. En el marco del alineamiento continental con Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, México implementó un discurso de Guerra Fría en múltiples áreas. Una de las instituciones que condensan este alineamiento fue la Dirección Federal de Seguridad. En sus labores internas la Dirección Federal de Seguridad (DFS) se dedicó a vigilar, perseguir, detener, torturar y desaparecer a disidentes internos, especialmente a los grupos guerrilleros marxistas leninistas, bajo el argumento de que representaban riesgos para la seguridad nacional. Se trató de la llamada guerra sucia.26 Pero esa política también se amplió a los extranjeros. Así, mientras por un lado se daba acogida a numerosos exiliados y se les permitía realizar actividades públicas de denuncia política, por el otro, desde 1960 las instituciones de seguridad mexicanas –el ejército, las policías, migración y la propia DFS– redoblaron su seguimiento a las actividades políticas y conspirativas de los centroamericanos residentes o en tránsito por nuestro país. Durante años, en colaboración con la Agencia Central de Investigaciones estadounidense (CIA), las fuerzas de seguridad mexicanas persiguieron, detuvieron, encarcelaron, expulsaron y en ocasiones entregaron a sus respectivos gobiernos a militantes centroamericanos que usaban el territorio nacional para preparar proyectos revolucionarios socialistas, dando lugar a lo que Fabián Campos Hernández ha llamado la otra guerra sucia mexicana.27
Para el tema que nos ocupa es importante mencionar lo anterior, pues cuando el gobierno de López Portillo decidió apoyar la causa sandinista aún se hallaba inmerso en una sorda confrontación con diversos grupos armados mexicanos y reprimía sin demasiadas contemplaciones a otras organizaciones guerrilleras de Centroamérica que tenían presencia en México. En este sentido el respaldo a la instauración de un gobierno revolucionario en Nicaragua representó también un punto de inflexión en materia de política interior y de seguridad nacional. No se trató de una decisión circunstancial. Muy pronto esta postura se hizo extensiva para el caso de El Salvador y más tarde también para Guatemala.
Un Riesgo Mayor: El Salvador
El triunfo de la revolución nicaragüense tuvo un impacto inmediato en El Salvador. En este país la guerrilla enarbolaba un programa mucho más radical que el Frente Sandinista y ejercía influencia directa sobre sindicatos, asociaciones estudiantiles, centrales campesinas y agrupaciones populares. Durante 1979 la movilización beligerante puso en jaque al gobierno del coronel Romero. En ese contexto, el 15 de octubre se produjo un golpe de estado encabezado por militares reformistas y políticos e intelectuales de centro-izquierda. No obstante, la extrema derecha enquistada en el ejército y los cuerpos de seguridad boicoteó las acciones de la Junta Revolucionaria de Gobierno y recrudeció la represión contra los grupos insurgentes y el movimiento popular. A su vez, la guerrilla incrementó su actividad armada, alentando un estallido insurreccional semejante al de Nicaragua. En enero de 1980, ante la incapacidad de la Junta para contener los excesos de la extrema derecha, el gobierno perdió el respaldo de importantes dirigentes y agrupaciones reformistas. Incluso algunos funcionarios abandonaron sus cargos y se sumaron a la insurgencia. Sin embargo, el Partido Demócrata Cristiano se mantuvo en la Junta en alianza con la cúpula castrense y contando con el respaldo de Estados Unidos y otros gobiernos latinoamericanos como los de Venezuela, Argentina, Honduras y Costa Rica.
Читать дальше