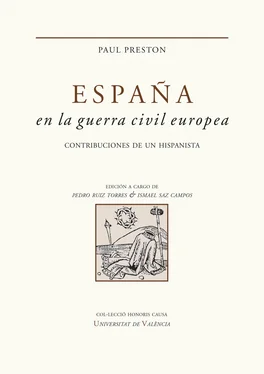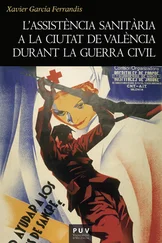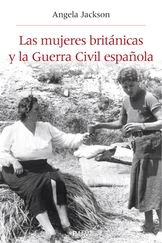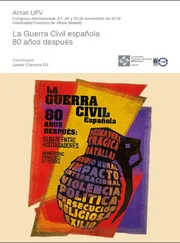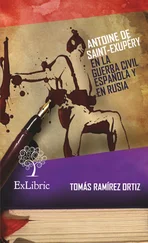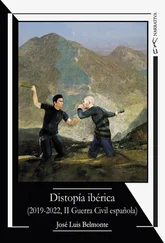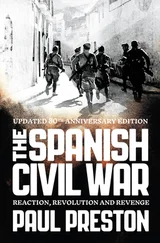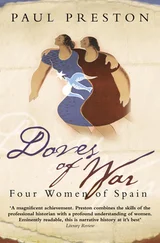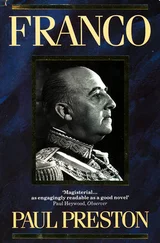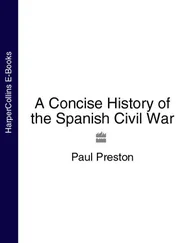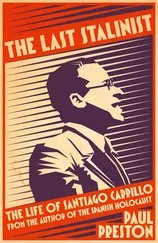Ilustrísima Señora Secretaria General de la Universitat de València
Autoridades Académicas,
Profesoras y Profesores, Señoras y Señores,
Mis primeras palabras en este acto de investidura deben de ser necesariamente de satisfacción y agradecimiento. Satisfacción, porque se me haya concedido el honor de desarrollar esta laudatio del profesor Paul Preston en quien concurren ampliamente, lo anticipo ya, todos los méritos científicos, académicos, cívicos y personales para justificar su doctorado honoris causa por nuestra Universitat. Agradecimiento, o mejor, agradecimientos, a todos los que han hecho posible este nombramiento: a mis compañeros del Departamento de Historia Contemporánea y a su director Anaclet Pons; a la Facultad de Geografía e Historia y a su decana Esther Alba; a todas las instancias de nuestra Universitat que han aprobado la candidatura. Y agradecimiento también, en fin, a la Fundación Cañada Blanch de la que hemos recibido en todo momento el estímulo más cálido y gratificador.
Decía hace unos momentos que el profesor Preston era ampliamente merecedor de este nombramiento por razones científicas, académicas, cívicas y personales. Déjenme –ya sé que esto es un poco tradicional– que las vaya desgranando.
A nadie se le escapa el inmenso prestigio de que goza la obra de Paul Preston en los medios historiográficos –y no solo historiográficos– británicos, españoles e internacionales. Bastará recordar al respecto algunos de los premios y reconocimientos obtenidos: la Encomienda de la Orden del Mérito Civil por servicios a España (1986), Comendador de la Orden del Imperio Británico (2000), Premi Internacional Ramon Llull (2005), Caballero de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica (2007). Es, además, miembro de la Academia Británica, del California Institute of International Studies, de la Academia Europea de Yuste y del Institut d’Estudis Catalans.
Todos estos reconocimientos están en perfecta consonancia con una larga trayectoria académica e investigadora centrada en la historia de España del siglo XX, en la de la República y la Guerra Civil, en la de la derecha antiliberal y la izquierda socialista, en la del franquismo y la represión, en la de la lucha por la democracia, en la de las relaciones internacionales de España. Formado en las universidades de Oxford y Reading, ejerció como profesor por primera vez en esta última. Tuvo entre sus primeros maestros a los reconocidos hispanistas Raymond Carr y Hugh Thomas. Al hilo de las clases de este último realizó su tesina sobre la derecha en la Segunda República y a partir de ahí se despertó su apasionado interés por la Guerra Civil. Aunque nunca ha dejado de constatar el reconocimiento a los mencionados hispanistas, Preston ha reivindicado siempre con fuerza su deuda intelectual y personal respecto de Herbert Southworth y Joaquín Romero Maura. Para la realización de su tesis doctoral viaja a España donde aprende con sorprendente celeridad el castellano –décadas después hará lo propio con el catalán– y se sumerge inmediatamente en la cultura española, que no tardará en sentir como propia. Desarrolla entonces la investigación que desembocará en su tesis, la cual se publicará en España en 1978 con el título de La destrucción de la democracia en España. Reforma, reacción y revolución en la Segunda República . Se trataba de una aportación sustancial al estudio de la Segunda República, a la dialéctica de las relaciones entre el PSOE y la CEDA, a las estrategias de la derecha para acabar con la democracia española. Fue una aportación fundamental, susceptible, además, de constituir un estímulo formidable para una historiografía, la española, que intentaba recuperarse de los efectos de la larga noche dictatorial. Un papel de estímulo que estaba desempeñando también la obra por él editada dos años antes, pero traducida al castellano en 1978, España en crisis. Evolución y decadencia del régimen de Franco , una de las primeras en intentar una aproximación desde la historia a la lucha antifranquista y su interrelación con la evolución de la dictadura. Y volvería a ser un acicate para la historiografía española su libro El triunfo de la democracia en España (1986), una de las primeras aproximaciones historiográficamente solventes sobre el proceso que conduce a nuestra democracia. Una aproximación que tenía el mérito de no disolverse, como sucedería en numerosos medios, académicos o no, en las décadas posteriores, en la «transitología». Una especie de pseudo-ciencia en la que lo adjetivo «la Transición», así con mayúsculas, parecía imponerse sobre lo sustantivo, la conquista de la democracia. Ha sido necesario el paso de muchos años para que un sector muy importante de nuestra historiografía haya vuelto a aquellos planteamientos que enunciara Preston en una obra tan temprana y que tan alejados estaban de los cantos de sirena de la transición «modélica».
Si se me permite dar un pequeño-gran salto adelante, diría que la reciente y emblemática obra El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después (2011) vuelve a situarse en esas coordenadas centrales para la historiografía y la sociedad españolas. Se trata de una investigación abrumadora sobre las prácticas violentas durante la Guerra Civil y el primer franquismo, en la que no se escatima al lector todo lo que de brutalidad hubo en aquellos episodios que tanta tragedia y dolor causaron. Una obra en la que no se deja de apuntar tampoco a los responsables de la violencia en los dos bandos de la Guerra Civil. Pero que tampoco cae en la trivialización o en la banalidad hipócrita de quienes, bajo pretexto de una supuesta imparcialidad, pretenden equiparar en sus fundamentos, prácticas y consecuencias ambas violencias. Claro, riguroso y taxativo a la hora de señalar la voluntad de exterminio de los franquistas, antes, durante y después de la Guerra Civil, Preston ha recogido aquí muchas críticas. Muchas veces de aquellos que quieren arrojar un velo de impunidad sobre la represión franquista. Por otra parte, en esta obra Paul Preston muestra, como en las obras antes comentadas, su capacidad para conectar con aquellos aspectos que más preocupan a la sociedad española. Del mismo modo, es su imbricación con nuestra historiografía la que le permite recoger lo mejor de múltiples investigaciones para proyectarlas hacia una visión de conjunto capaz a su vez de propiciar nuevas investigaciones y debates.
Por supuesto, entre unas y otras obras debe señalarse, como un trabajo extraordinario, la biografía de Franco, reconocida internacionalmente como la más sólida de las existentes y que puede compararse sin menoscabo alguno con las mejores biografías de que disponemos sobre otros dictadores como Hitler o Mussolini. Por supuesto, nadie encontrará un asomo de «imparcialidad» en esta u otras de las obras de Preston. Sería absurdo demandarle esto a un demócrata; pero sí se encuentra un trabajo serio, sólido y riguroso. Sobre la base de un profundo conocimiento de las dinámicas políticas y sociales de la España del siglo XX, del periodo de la dictadura especialmente, Preston muestra aquí una extraordinaria habilidad en la aproximación y análisis de la figura del personaje y la compleja relación con su régimen. En este sentido, vale la pena subrayar que late aquí una concepción de la historia que, lejos de todo estructuralismo, sabe captar el interés y riqueza de los individuos en su relación con los movimientos históricos. Una vertiente esta, la de un «historiador social» especialmente atento a los «personajes», como asume explícitamente Preston, que permite explicar sus sucesivas aproximaciones biográficas a las figuras del rey Juan Carlos – Juan Carlos. El rey de un pueblo , 2003– o de Santiago Carrillo – El zorro rojo , 2013. No menos importante, en fin y en este mismo sentido, es su aproximación a los personajes que desfilan por obras como Las tres Españas del 36 (1998), Palomas de guerra (2001) o Idealistas bajo las balas: corresponsales extranjeros en la guerra de España (2007).
Читать дальше