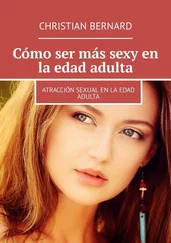A partir del siglo XI, los señores, por su parte, sustraen rentas más numerosas y más duras, en especie y en dinero, sobre un mayor número de sujetos. Les permiten cubrir sus necesidades domésticas y obtener los productos de lujo inseparables de su estatus. De este modo establecen nuevas coacciones que obligan a la sociedad campesina a multiplicar los contactos con la sociedad envolvente y a salir de los determinismos de una pura economía de subsistencia: el nivel de necesidades señoriales, que condiciona la fuerza de la presión ejercida sobre el mundo campesino, determina, de manera indirecta, la producción de la explotación y la conduce, efectivamente, a orientarse al mercado.
Por último, durante todo el periodo considerado, la sociedad campesina ha generado unas jerarquías que le son propias. Ya en el seno del gran dominio carolingio podemos discernir un pequeño grupo de oficiales mejor provistos que los cultivadores ordinarios de los mansos. La carga que el dueño les ha confiado establece sin duda su nivel de riqueza y, probablemente, también su rango. En las aldeas del siglo IX, se destaca un grupo de notables. Puede proceder de la sociedad envolvente y entonces se trata de oficiales públicos que deben contribuir al encuadramiento del mundo rural. Igualmente puede nacer de la sociedad local y aspirar a jugar un papel de mediación a la vez que ejerce una forma de dominio sobre la localidad. Las aldeas de los siglos XII y XIII han producido grupos de este tipo donde los más ricos, capaces de pagar un equipamiento de combate, no están muy lejos de pasar a formar parte del orden feudal asociándose a los que luchan a caballo. Las situaciones no se mantienen siempre inmóviles y la sociedad sigue siendo lo bastante plástica, al menos hasta el siglo XIII, como para permitir, por ejemplo, escapar de la servidumbre gracias al enriquecimiento: la libertad se compra. También se obtiene de manera subrepticia, por ejemplo a través del matrimonio con la hija de un noble empobrecido.
Hacia mediados del siglo XIII, sin embargo, los signos se invierten. Los señores se enfrentan a una crisis de sus ingresos, excepto en los sectores más innovadores, orientados hacia el intercambio comercial y estructurados por el salariado. Las economías de renta, especialmente las de los grandes monasterios, también experimentan dificultades considerables. El campesinado sufre sus consecuencias. Se encuentra sometido a una presión renovada, debido a la modernización de ciertos sectores de la economía señorial. Su posición se degrada frecuentemente y surgen nuevas relaciones sociales, basadas en una vinculación puramente económica, especialmente opresiva. El siglo XIII se muestra en ciertas regiones, la de Padua y el Lacio, como un periodo de desposesión campesina relacionada precisamente con la modernidad de la explotación señorial que, a veces, se orienta hacia al latifondo .
La crisis estructural de fines de la Edad Media comporta consecuencias contradictorias y hace nacer tensiones sociales muy fuertes. Mientas el trabajo asalariado se generaliza en los dominios señoriales y aparece un verdadero mercado del trabajo, el juego de la oferta y la demanda se vuelve muy favorable a los trabajadores a sueldo. Al mismo tiempo, los señores desarrollan una política de reacción y de exigencias en relación a sus derechos que comporta una agravamiento de las tensiones sociales. Estas desembocan en las grandes revueltas de los siglos XIV y XV, todas vencidas, excepto una, la de los hombres de remença catalanes.
Los tres primeros capítulos están dedicados al estudio de la sociedad rural de los siglos IX y X a través de las cuestiones planteadas por la distribución de la propiedad territorial (capítulo 1), la libertad y la esclavitud (capítulo 2), y la existencia de colectividades y jerarquías (capítulo 3). El capítulo 4 está dedicado a las transformaciones de la sociedad rural entre los siglos X y XII. Los siguientes abordan la cuestión de la renta señorial (capítulo 5), los estatutos jurídicos y la servidumbre (capítulo 6), las comunidades y las instituciones aldeanas (capítulo 7). La crisis de fines de la Edad Media se abordará en los capítulos 8 y 9, donde trato sucesivamente la coyuntura y sus incidencias sociales, y luego las revueltas.
Este libro está dedicado a los estudiantes de licenciatura que en la Universidad de Marne-la-Vallée y luego en la de París I acompañaron su gestación del 2003 al 2006.
1.Exposición del problema y bibliografía exhaustiva en Bisson 2000.
2.Sabaté 2006.
3.Esta es substancialmente la tesis desarrollada por C. Wickham en Framing the Middle Ages (Wickham 2005).
4.Duby 1953.
5.Davies 1996.
6.Sobre la cuestión del consentimiento, Wickham 2005, p. 263 sq .
7.Mendras 1976, pp. 38-40.
8.Britnell 1993.
9.Le Goff 1983.
I. EL PESO DEL GRAN DOMINIO EN LA ÉPOCA CAROLINGIA (SIGLOS VIII-X)
La época carolingia, es decir los siglos VIII-X, ocupa un lugar importante en la historia de Occidente por más de un motivo. Los soberanos de la «segunda raza» efectivamente se propuesieron a la vez devolver la unidad a un espacio político fragmentado desde fines del siglo V y construir una sociedad verdaderamente cristiana: la organización de los poderes públicos solo tenía sentido para ellos si se la consideraba en la perspectiva de la salvación. Para la historia del señorío, el periodo es fundamental porque nos ha dejado una documentación relativamente abundante, aunque su interpretación es delicada, y nos ofrece indicaciones sobre el funcionamiento de las explotaciones territoriales, así como el de los poderes situados en su interior. El objetivo de este capítulo es presentar el gran dominio insistiendo en el aspecto económico de la cuestión para poder aclarar las relaciones sociales que hay en su seno.
Antes de abordar la descripción del señorío territorial de la alta Edad Media, se imponen algunas precisiones historiográficas. Los comentaristas alemanes y franceses de principios del siglo XX pusieron en pie una teoría del gran dominio que aún es ampliamente utilizada hoy en día y que es necesario presentar a grandes rasgos.
Las informaciones proporcionadas por la documentación, esencialmente por los polípticos, nos permiten, efectivamente, describir grandes conjuntos territoriales divididos en dos grandes partes. La primera, reservada al señor, es explotada directamente por él gracias a una mano de obra igualmente bipartita. Esclavos prebendarios son mantenidos en el centro del dominio donde forman un grupo que a veces es numeroso y del cual el señor obtiene una gran parte de la fuerza de trabajo necesario para el cultivo de las tierras: por lo tanto el esclavismo clásico no ha desaparecido, aunque no debería asimilarse el gran dominio a un sistema del tipo plantación. En efecto, esta mano de obra era completada por la de los campesinos, libres o no, instalados en las tenencias, es decir en explotaciones dependientes, satélites de la reserva, que deben entre otras cargas, corveas en cantidad variable para ser ejecutadas en la reserva señorial. Por este motivo existe un vínculo orgánico entre la reserva y las tenencias, el dominio solo puede funcionar si la mano de obra de las explotaciones dependientes contribuye a su cultivo. Este es un punto verdaderamente esencial: es la sustracción operada en la fuerza de trabajo presente en las tenencias y puesta a disposición en el marco de un sistema coercitivo lo que hace simultáneamente original y funcional este modo de organización.
Desde el punto de vista territorial, las tenencias forman la segunda parte del dominio. Allí los señores han instalado –se dice «casado», del latín casatus – hombres de condición diversa, libre y no-libres, en tierras inicialmente adaptadas a su estatus. Las explotaciones, así configuradas se llaman «mansos» palabra que designa en principio la casa y que, por transferencia del sentido, ha terminado por designar a toda la explotación. 1 Esta estructura empezó a constituirse a partir del siglo VII entre el Loira y el Sena, sin duda por el impulso de los reyes merovingios. Sitúa al señor en una posición particular, ya que se convierte a la vez en explotador del suelo por el cultivo de la reserva, y rentista por las tenencias que le han sido agregadas. Se trata de algo nuevo y no es en modo alguno herencia de las estructuras territoriales antiguas que desaparecieron como muy tarde en el siglo VII.
Читать дальше
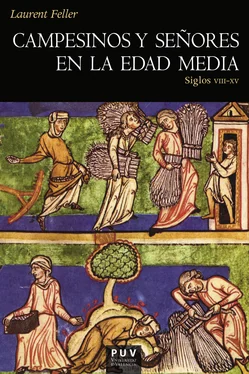


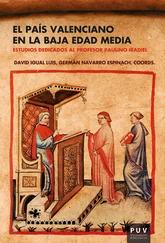

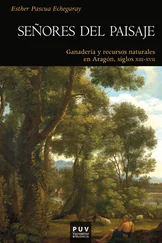
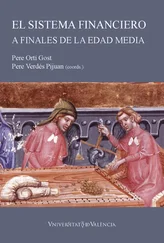


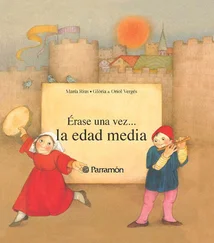
![Rafael Gumucio - La edad media [1988-1998]](/books/597614/rafael-gumucio-la-edad-media-1988-1998-thumb.webp)