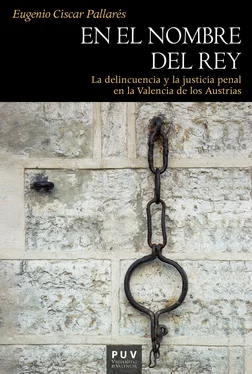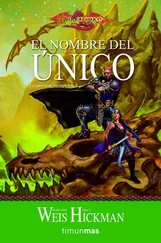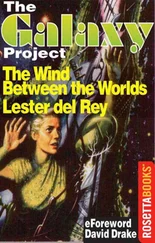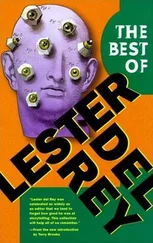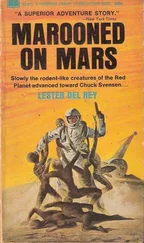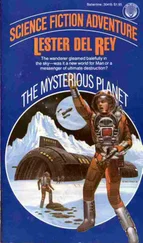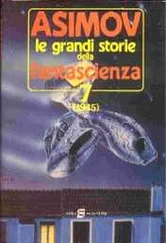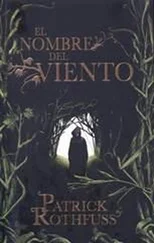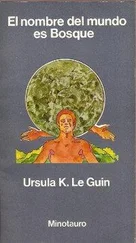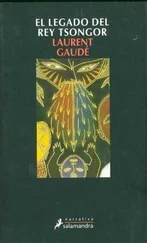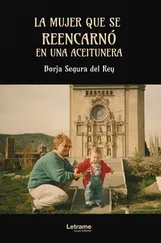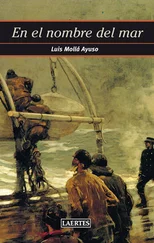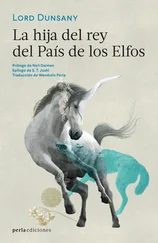Se suele considerar la ratio de muertes por cien mil habitantes y año como el indicador general del grado de violencia de una sociedad y su evolución. Se ha constatado que en la Europa occidental de principios de la Edad Moderna eran usuales unas veinte muertes por año, que en algunos casos podían llegar a cifras muy superiores, en torno a cincuenta o sesenta (J. Ruff). A lo largo del siglo XVII se aprecia un brusco descenso: en torno al 10 por cien mil (R. Muchembled), o en el caso concreto de Madrid del 12,2 al 16 (A. Alloza). Desde entonces dicho indicador iría bajando hasta los momentos actuales, de dos o ninguna muerte por cada cien mil habitantes y año. 8Nuestras bases estadísticas no permiten efectuar tal evaluación fuera de toda duda, sobre todo al carecer del número total de fallecimientos no naturales por año. Sin embargo, si intentamos obtener por extrapolación un indicador aproximado en Valldigna, donde nuestra información de la delincuencia se acerca mucho a la totalidad de la realmente producida, las cifras resultantes son elevadas pero no aberrantes, y se acercan a los parámetros aludidos: en las décadas anteriores a la expulsión se situarían en una ratio de 36,5 muertos/año, que incluso subiría a 40 en el siglo XVII. 9Cifras elevadas que hay que tomar con prudencia, pero que se aproximan a los 30 del marquesado de Llombay en este último siglo. 10Sin duda no fueron una excepción, sino más bien un hecho generalizado, que prueba la gravedad e importancia de la violencia.
Sin embargo, conviene no dramatizar la situación. Hablamos siempre de la delincuencia, y entre ella de la violenta, como de la «anormalidad». En términos relativos, aquella podía ser excesiva en sí misma y por comparación a otra época, pero en el ámbito local y en la vida diaria solo suponía, por ejemplo, 5,3 delitos violentos de media por año (amenazas, peleas, lesiones, etc.) en tres pueblos y varias aldeas de la Valldigna morisca (que llegó a más de 600 casas habitadas), o de 1,8 delitos violentos en el siglo XVII (en torno a 400 casas a finales de siglo). Estos hechos llamativos y perseguibles formaban parte de una realidad integrada y asumida dentro de lo excepcional en la normalidad de la vida cotidiana; esta se desarrollaba con las pautas que eran habituales en un momento histórico, en el que, a pesar de todo, lo ordinario eran las relaciones pacíficas, la convivencia más o menos forzada o espontánea y la superación de las pequeñas diferencias corrientes. Además, en el Antiguo Régimen hubo siempre una cierta benevolencia, alguna comprensión o menor reprobación con la violencia, que solía considerarse una manifestación de hombría, de defensa de la personalidad o del propio yo, una «perdonable» debilidad humana, etc., frente al desprestigio social que suponía, por ejemplo, el robo (Ph. Henry, T. A. Mantecón). A mayor abundamiento, era en este importante grupo delictivo donde tenía su mayor expresión el principio acusatorio que regía en general en el derecho penal foral (inquisición solo a instancia de parte, previa acusación, y no actuación de oficio), hasta su crisis y derogación parcial en las Cortes de 1626. 11
4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES
En principio, los rasgos generales que estudiamos en el capítulo II sobre la delincuencia en su conjunto no difieren sustancialmente de los atribuibles a los delitos violentos en concreto, pues estos suponen casi la mitad del total. Sin embargo, no es ocioso recordarlos brevemente, aunque la base empírica disponible disminuye.
Así, la participación de las mujeres en los delitos violentos es casi insignificante. En Valldigna, el 2,4 % (7 casos de mujeres sobre 281 delitos) en 1557-1609, y ningún ejemplo para el siglo XVII; otros dos en Alzira, el 1,6 % (entre 119 delitos) y 3 en Valencia-Real Audiencia, el 2,7 % (entre 109 delitos). Cifras casi simbólicas en la violencia física, mientras que veíamos que ascendía en las injurias (violencia verbal) (capítulo III). Además, utilizan medios «blandos» para las agresiones, 12los enfrentamientos suelen ser entre mujeres y no con hombres, aunque como víctimas su participación es mayor: triplica el porcentaje antes citado (hasta el 5 o el 6 %); aun así es muy minoritaria. Además, en más de una tercera parte de los casos se trata de violencia familiar, sobre todo de agresiones de los maridos a sus mujeres (lesiones o muertes), entre otros (discusiones o insultos, celos, etc.).
Por tanto, la violencia es un asunto «de hombres» y «entre hombres». Y son varones de todas las edades los que agreden a sus semejantes: adultos y sensatos padres de familia, vecinos con una edad ya avanzada para la época, jóvenes solteros e incluso a veces adolescentes revoltosos. Pero el grupo de edad que más reiteradamente destaca en el análisis de este tipo de delincuencia son los «fadrins», jóvenes, mayoritariamente entre 16 y 17 y hasta 25 años. A pesar de la oscuridad de las fuentes en este aspecto, se observa su presencia en los hechos violentos investigados en al menos una cuarta parte aproximadamente de los expedientes. Dado que suelen actuar en grupo o en bandos, el número de delincuentes jóvenes sería bastante superior a la media de la generalidad de delitos, lo que queda reflejado en el cuadro 2.2 (en torno al 40 % o más los menores de 25 años, algo menos en los procesos de la Real Audiencia). Por tanto, siguen los parámetros estudiados en Artois, cerca de Burdeos, en Cataluña, en Madrid, en los montes de Toledo, etc. 13Son los autores de las «enramades», de los bailes, fiestas y «musicas»; los que salen a beber y comer hasta la saciedad; los que gozan saliendo por las noches después de cenar; los que valoran la amistad y el espíritu de grupo o «pandilla»; los que están en ciernes de hacerse adultos, aprenden y practican los valores socialmente establecidos; los que, orgullosos de su hombría, están dispuestos a todo para defenderla y acreditarla; los que sufren todas las pulsiones hormonales de su contenida sexualidad y rivalizan por las jóvenes solteras, etc.
Las amenazas, riñas y agresiones de unos con otros suelen acontecer normalmente entre vecinos, conocidos de una misma localidad o barrio, o al menos no muy alejados. La proximidad, el roce, la convivencia, etc., pueden producir la simpatía, el acercamiento o la amistad, que no dejan huellas en los procesos penales. Pero también un conjunto de conflictos de intereses, caracteres, suspicacias o circunstancias que desembocan en agresiones de todo tipo (epígrafe 4). Es en el roce y en la vida cotidiana donde surge el enfrentamiento y por tanto la violencia, que se plasma mayoritariamente entre conocidos y próximos. Y en ello la presencia de forasteros no arraigados en la localidad suele ser minoritaria (cuadro 2.4). Cómo máximo, los forasteros residentes habituales pueden sufrir alguna burla o agresión cargada de xenofobia o clasismo (franceses en la Ribera, los movimientos migratorios después de 1609), 14o un cierto desprecio o displicencia a los moriscos donde son minoritarios (v. g. Alzira). 15
Tal como vimos al estudiar la generalidad de los delitos, los que atentan contra la integridad física de las personas se producen sobre todo en el casco urbano y menos en el campo o caminos rurales, es decir, donde la sociabilidad es mayor. Sin embargo, la diferencia es menor en este caso, probablemente porque otro grupo de delitos (v. g., los robos) se producen sobre todo en los cascos habitados y por la mayor incidencia de conflictos específicamente rurales (peleas por el riego, por daños en las cosechas, accidentes de caza, etc.). Dentro del ámbito urbano, el predominio de la calle o la plaza sobre los espacios cerrados (sobre todo la casa) es igualmente superior, pues la vías públicas son los lugares idóneos para las peleas, las discusiones, las juergas, los desafíos, etc. 16En ello coinciden varios autores (N. Castan, R. Muchembled, J. Ruff, Ph. Henry), que también han insistido en la importancia de las tabernas o lugares semejantes como focos de tensiones y enfrentamientos. 17En cambio, nuestras fuentes indican que son muy pocos los delitos violentos producidos en el «interior» de los «hostales», sobre todo si los comparamos con los acontecidos en los espacios abiertos. A nuestro modo de ver, son lugares públicos que inhiben las agresiones o enseguida acude gente a «despartir» a los contendientes y calmar la situación; es más bien al salir a la calle cuando los agraviados se sienten más libres y menos cohibidos, dan rienda suelta a sus pulsiones y despliegan sus desafíos. Y con un denominador bastante común, dentro de la limitación de la información: han bebido en la taberna (sobre todo vino) y a veces están muy «borrachos». Este es un insulto corriente y a veces se justifican con ello las agresiones. Porque en el descanso, en las fiestas, por las noches, dentro o fuera de las tabernas, se bebe e incluso se bebe con generosidad, y aunque ello no es motivo directo para producir violencia, sí disminuye el autocontrol y se manifiestan más libremente todo tipo de sentimientos. 18
Читать дальше