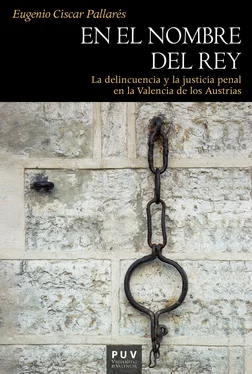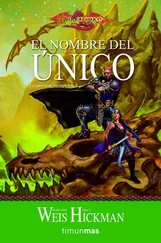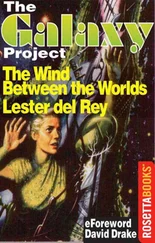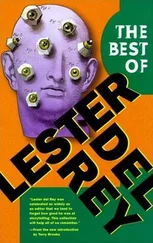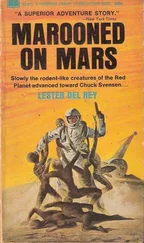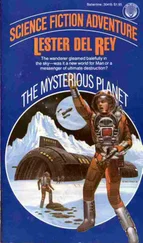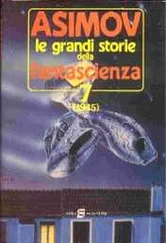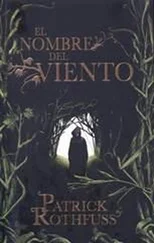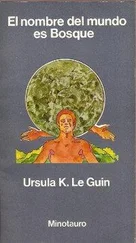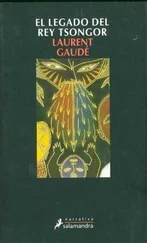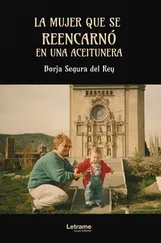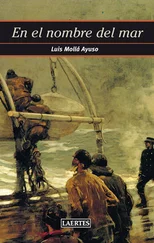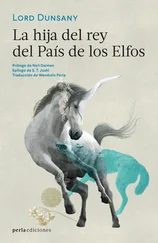Para la época de los Austrias, en general, el honor es «el valor de una persona a sus propios ojos, pero también a los ojos de la sociedad. Es la estimación de su propio valor y dignidad, su pretensión al orgullo , pero es también el reconocimiento de esa pretensión, su excelencia reconocida por la sociedad, su derecho al orgullo». Es el concepto e imagen que se tiene de sí mismo, o que se pretende tener, que forma parte de su yo, de su dignidad, del respeto que se tiene a sí mismo. Implica forma de ser, actitudes, comportamiento, etc. Pero, al mismo tiempo, esa imagen de sí exige consideración y aceptación externa, el reconocimiento por los demás; presupone, pues, la valoración por parte de la sociedad. El sentimiento del honor inspira «una conducta que es honorable, la conducta recibe el reconocimiento y establece reputación, y la reputación es finalmente santificada por la concesión de honores». Es decir, es honor «sentido», honor «pretendido» y honor «reconocido» (J. Pitt-Rivers).
En lo que ahora nos concierne, hay que remontarse a la consolidación del feudalismo en la Edad Media y al auge de la caballería y de sus ideales. Una nueva clase de nobles y caballeros, arropados en torno al rey, va cuajando a base de hazañas o hechos destacados y de lazos de sangre y familia, un código de conducta, unos ritos llenos de significado, posesiones y riquezas, privilegios y diferenciación del resto de la sociedad, etc., y al mismo tiempo, una ideología de grupo dominante. Cualquier vulneración de ese conjunto de valores implica una «vergüenza», una afrenta que hay que limpiar mediante la venganza y con sangre (de ahí, las «faide» germánicas, las «vendettas» italianas, etc.). Al final de la Edad Media ese honor nobiliario queda ya claramente definido como exclusivo de un grupo social reducido, como forma de «honor de clase», con conciencia de élite dominante y con su propio corolario (sentido de la jerarquía, criterios de protocolo, espíritu de solidaridad, rivalidades entre familias, formación de bandos, el recurso a la venganza, etc.). Pero toda esa ética caballeresca y nobiliaria, ese conjunto de ideales excelsos propios de la clase dominante, irradia en el conjunto de la sociedad; de alguna manera se derrama en cascada en el conjunto del cuerpo social. Todos, de alguna forma, más o menos tácitamente, conocen, admiran e intentan copiar, a su manera, y en la medida de sus posibilidades, ese mundo ideal y supremo de prestancia personal y honorabilidad, de prestigio y respetabilidad social. Los pobres, los humildes, los plebeyos, el conjunto de la sociedad en suma, tienen también un sentido del honor que tienen que hacer valer y defender frente a terceros, incluso con las armas si fuera necesario.
En ese sentido, en la sociedad española de los siglos XVI y XVII se nos muestra la nobleza (en transformación de nobleza guerrera a «élite de poder») como estamento privilegiado, como un conjunto de caracteres diferenciadores del resto de la sociedad (antecedentes familiares, apellidos, pureza de sangre, títulos, riquezas, privilegios, etc.) que constituye todo un «honor», con todos sus códigos y su ética de conducta y preeminencia. Pero también el pueblo llano, el conjunto de la sociedad, recibe y asume un «reflejo» de esa magnificencia superior y que suma a su propia conciencia o concepto de sí mismo, como cualquier persona humana. El pueblo, no privilegiado, el 95 % de la población aproximadamente, aunó a su imagen de respetabilidad personal la asunción (en mayor o menor grado) de los ideales de la clase dominante, admirada y envidiada e imitada en lo posible. El honor (sinónimo de la honra) se convirtió, pues, en un valor social fundamental. Amor propio y dignidad personal se confunden con honor. Si es vulnerado y humillado, se convierte en una «vergüenza» intolerable y debe ser reparada y lavada, y si es necesario, con sangre. Y con frecuencia de forma directa (el duelo o desafío, la venganza), porque el recurso «civilizado» a los tribunales de justicia aún no estaba suficientemente arraigado. Una de las formas de humillación más populares y corrientes (aunque puntual) fue la de poner en tela de juicio o ultrajar la honestidad de la mujer. Así lo reflejó el teatro del Barroco, más sensible al sentir popular en autores y obras clásicas, que apenas merecen ser recordadas (Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Rojas Zorrilla). Los maridos calderonianos lavan con sangre los ultrajes a sus mujeres o hijas. Desde luego, hay un punto de exageración escénica, un recurso fácil, casi morboso, hacia los gustos del público que llenaba los corrales de comedias, pero en el fondo refleja valores sociales populares, profundos y extendidos. Pero, más allá de este recurso literario, el honor estará en la causa de un gran número de delitos de la época, en particular los violentos. La lectura de centenares de procesos penales sugiere rememorar en prosa vulgar y forense ese mismo mundo de ideas y valores.
Más en concreto, con la voz «injurias» en los cuadros de delincuencia (capítulo I) hemos incluido tanto las injurias propiamente dichas (insultos, difamación, gestos, etc.) como las calumnias, es decir, la atribución a terceros de determinados actos que de ser verdad supondrían la comisión de un delito (haber robado algo en concreto, falsedad en juicio, etc.). Estas últimas, muy inferiores en número, tienen un denominador común con las injurias: la ofensa a la honorabilidad, buen nombre, honra de las personas, a su propia consideración personal y a su respetabilidad social.
Como es obvio, la base del análisis documental son los procesos penales, pero con un criterio diferenciador e individualizado respecto a otros delitos conexos. 2De esta manera, las injurias se nos aparecen como un delito de escasa cuantía, relativamente menor. En la Valldigna suponen el 7 %, pero con una diferencia entre el siglo XVI (8,37 %) y el XVII (4,09 %). En Alzira alcanzan el 3,31 %. Aunque, dada su menor gravedad en relación con otros delitos, las injurias deberían ser muy raras en los procesos de la Real Audiencia, con todo alcanzan el 3,61 %. En los registros de delitos del Maestre Racional, el número de injurias es casi irrelevante: apenas llegan al 1 %, salvo en Alcoi (2,17 %). 3
Si bien en la mayoría de procesos estudiados este delito es considerado como única infracción, en una cuarta parte, aproximadamente, de estos las injurias aparecen asociadas a otros delitos. 4De estos últimos, aunque no faltan casos sin relación o conexión aparente (v. g., injurias y fuga de cárcel), lo normal suele ser que vayan vinculadas a los delitos violentos como amenazas, coacciones, peleas y lesiones, o con el delito de daños. Lo que sugiere que, más allá de las estadísticas, probablemente el porcentaje de injurias debió de ser mayor si consideramos todas las variables en juego (las leves que no trascendieron judicialmente, las confundidas o diluidas en agresiones graves, los desacatos, etc.). Hubo desde luego una agresividad verbal considerable, muy difícil de evaluar cuantitativamente, aunque quedó muy minusvalorada o marginada ante la gravedad de la agresividad física, como veremos en el capítulo siguiente. En ese sentido, cuando se indica la causa, esta apunta a lo que fue común en las agresiones físicas: el odio («oy, rancor e mala voluntat»), la ira o el consabido «induhits per lo sperit maligne».
Las injurias se pueden realizar o proferir por hombres o por mujeres, individual o colectivamente, de forma unidireccional o con respuesta y cruce de insultos de todo tipo o nivel entre los presentes e implicados. Pueden acontecer en lugar privado o reservado (v. g., el interior de una casa), o en lugar público (la calle, la plaza, el horno, el molino, etc.), lo que le añade más gravedad por su trascendencia social. Pero quizá uno de sus rasgos más destacados es el mayor protagonismo que tienen las mujeres en este grupo delictivo. Si bien estas no llegan al 10 % del total de los delincuentes (cuadro 2.1), su número y participación aumentan considerablemente en este tipo de infracción, en proporción variable pero aproximándose al nivel o participación de los varones. 5Si la criminalidad general parece tener un sesgo preferentemente «masculino», en el caso de las injurias el peso de las mujeres es muy superior a la media general y los dos sexos casi se equilibran. 6La agresividad de las mujeres se manifiesta más abiertamente en las palabras y rara vez llega a la agresión física (¿por menor agresividad en general, por menor fuerza muscular, por menor acceso a las armas, etc.?), precisamente al contrario que los varones, como veremos al analizar la violencia.
Читать дальше