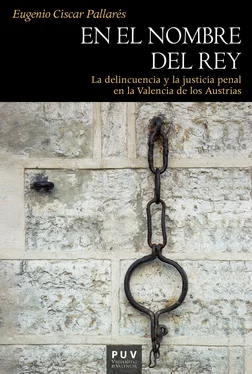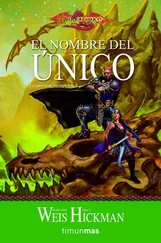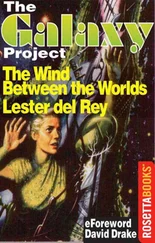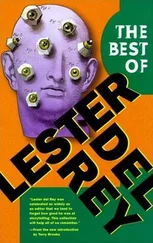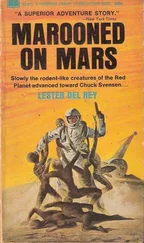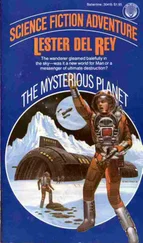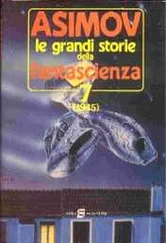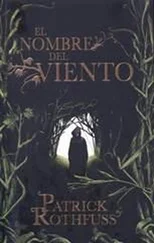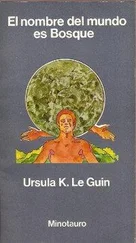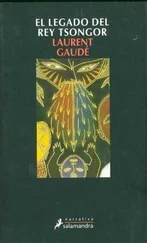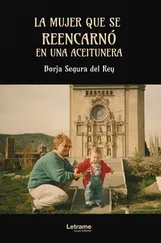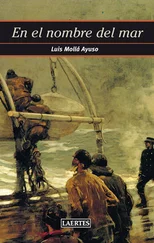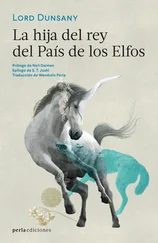Por tanto, la delincuencia que estudiamos no es solo un problema de «marginalidad», sino también, y de forma muy destacada, una consecuencia de la sociedad en la que se vive, de un tipo de «cultura»: hábitos, comportamientos, actitudes, mentalidades, etc. Tenemos pues una delincuencia «marginal» y una delincuencia «social» o «sociocultural». Son dos caras de una misma moneda. Su diferenciación es importante y significativa, por más que no siempre se pueden deslindar en los procesos, y menos cuantificar de forma objetiva y solvente. Son dos realidades mezcladas, confundidas, pero diferentes, y sin cuya distinción, aunque solo sea conceptual, sería difícil de entender la delincuencia de la Valencia de los Austrias. Y en ese sentido, adelantando ahora una de las tesis de este libro, el retraimiento y progresivo autocontrol en la segunda mitad del siglo XVII de esta delincuencia «social», o de un sector significativo de esta, ayuda a explicar el descenso de la delincuencia en general, su predominante marginalidad a finales de dicha centuria, las dificultades de autofinanciación de la justicia, el retroceso y la crisis del bandolerismo y, en suma, el progresivo disciplinamiento de la sociedad (capítulos XIII y XIV).
2.5 LAS CAUSAS GENERALES DE LA DELINCUENCIA
Explicar o desarrollar las causas de la criminalidad es siempre un tema complejo y muy debatido. Desde el siglo XIX diversas corrientes científicas han intentado profundizar en esta cuestión y las polémicas han sido y siguen siendo interminables. Podemos buscarlas en el plano interno o endógeno del delincuente (herencia, biología, rasgos somáticos, etc.), o potenciar los aspectos externos, sociales, políticos, ambientales, familiares, etc. Caben fórmulas sintéticas de integración de ambos conjuntos de factores. Puede plantearse con carácter general o circunscrito a un momento histórico dado, más o menos próximo en el tiempo, cuando solo desde mediados del siglo XIX o en el siglo XX se cuenta ya con buenas o aceptables estadísticas. 32Desde luego, todo este debate o enfoque científico de la criminología queda fuera de nuestra atención. Nos interesa centrarnos en el contexto social en el que se mueven el delito y los delincuentes en una época histórica determinada y, sobre todo, a partir de unas fuentes en las que se pueda fundamentar empíricamente nuestras observaciones y reflexiones. Y todo ello con un objetivo esencial: conocer la criminalidad para entender mejor la sociedad.
Si la documentación más detallada y específica con la que contamos son los procesos penales, hay que advertir, desde ya, que, en su gran mayoría, y en la casi totalidad de los grupos delictivos analizados, aquellos no suelen entrar en detalle ni explicación alguna del porqué del delito de manera explícita. No hay una argumentación suficiente de las razones que motivan la conducta humana, aunque sea desde una perspectiva popular o superficial. Los procesos se centran en los hechos , que hay que describir y precisar con el máximo detalle posible y, desde luego, que hay que probar , incluso una y otra vez, mediante la reiteración de declaraciones testificales. Obviamente, interesan los «hechos probados», que permiten relacionar una conducta con unos sujetos, y a partir de ahí aplicar el derecho penal, es decir, la pena o sanción, tras una serie de garantías (acusación, defensa, cautelas, etc.).
Diríamos que las causas se dan por «sobreentendidas», que no resulta necesario explicar, que hacerlo sería posiblemente irrelevante, salvo quizá para la aplicación de determinadas circunstancias atenuantes o agravantes en terminología actual. En consecuencia, habría que «suponer» lógicamente que sería el afán de lucro, la codicia o la avaricia lo que llevaría al robo o las estafas; los impulsos libidinosos o instintos sexuales incontrolados los que impulsarían al amancebamiento, el adulterio, la violación, la prostitución; la envidia o la ira, la que produciría daños innecesarios a terceros; la vanidad, la responsable de determinadas actitudes; la holgazanería y los malos hábitos, los que conducirían al juego de naipes o dados, por ejemplo; y, desde luego, el odio y el espíritu de venganza, lo que impulsaría los actos de violencia, etc.
Cuando se quiere concretar a veces alguna motivación explícita, ya sea por los denunciantes o testigos, o por los escritos del procurador fiscal, incluso a veces recogida en las sentencias, parece querer explicarse, de forma vaga y genérica, con un cierto tono moral y con evidente trasfondo religioso. Es el mal, el pecado del hombre, sus propios vicios los que le llevan a cometer el delito, en una dialéctica confusa siempre entre delito y pecado. Es el demonio, «lo diable», quien está detrás de los hechos («algun diable tenia la culpa», 1701). O de manera más ambigua, el «sperit maligne»; «induhits per lo sperit maligne» es una frase bastante repetida que parece explicarlo todo, a veces aderezada y ampliada: «induhits per lo sperit maligne e posposat lo temor de deu e la correctio de la Justicia» (1587).
En fin, en otros casos (los menos) se va más allá y se determina expresamente una determinada pasión, vicio, comportamiento, reacción, práctica de vida cotidiana, etc., de forma más terrenal y precisa, aunque siempre de forma bastante excepcional. Solo entre los delitos violentos, muy numerosos, tenemos más información, ya sea de las causas de la agresión o al menos de las situaciones o circunstancias, inmediatas o más remotas, que están en los orígenes de los hechos y de alguna manera contribuyen a explicarlos. Lo iremos viendo en cada uno de los capítulos próximos, pero podemos adelantar algunas directrices. Así, según algunos procesos, son la ira o la malicia las que motivan el delito de daños; la mala vida, la holgazanería o la vida ociosa y viciosa (jugador, bebedor) las que llevan al robo, pues si el reo trabajara y quisiera vivir con lo que tiene y gana, no desearía los bienes ajenos; los delitos de índole sexual son los que menos motivación contienen, salvo alguna referencia a «induhits per lo sperit maligne». La vanidad, la presunción y la ostentación explican el gusto por las armas prohibidas; o el machismo y la soberbia, la desobediencia o resistencia a la justicia. Las injurias (o violencia verbal) se asemejan a los delitos de violencia física, en donde los testigos de muchos expedientes ponen de relieve la hipertrofia del sentido del honor, el machismo varonil, la arrogancia manifiesta y el atrevimiento de los «fadrins», las reacciones impulsivas y primarias, el gusto por los duelos o desafíos, el enfrentamiento de las «bandositats», el sentimiento profundo de venganza, la ira o el «oy, rancor e mala voluntat» (o la «enemiga») que anida en el corazón de los individuos (y de sus familias) y que los conduce inexorablemente a la agresión física, al enfrentamiento personal, etc. O, al menos, los procesos nos relatan las situaciones y circunstancias en las que estos delitos violentos se suelen producir (las discusiones acaloradas por diferentes motivos, las disputas por el agua de riego, las fiestas nocturnas, los juegos en la taberna, las frustraciones o desplantes amorosos…).
Es precisamente en el análisis de los delitos violentos y de otros en cierto modo relacionados (injurias, armas prohibidas, resistencia a la justicia, etc.) donde encontramos algunas de las claves de la mentalidad y de las pautas de comportamiento más características de la sociedad valenciana de la época. Y también las que la justicia de una monarquía que quiere fortalecer su poder tendrá que controlar y reprimir con más intensidad.
2.6 MORISCOS Y CRISTIANOS ANTE EL DELITO
Es recurrente, y no falta de interés, la comparación en diversos planos de estas dos comunidades antes de 1609, como puede ser el comportamiento ante el delito. Las dificultades metodológicas o documentales para ello parecen superarse puntualmente en la abundante masa procesal del señorío de Valldigna. 33
Читать дальше