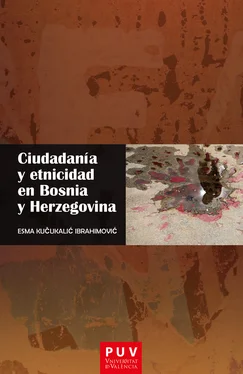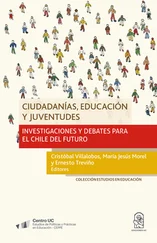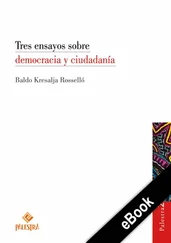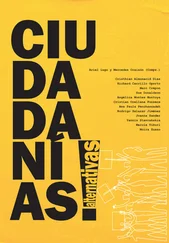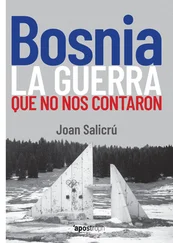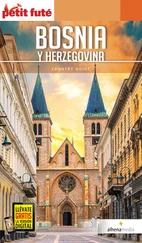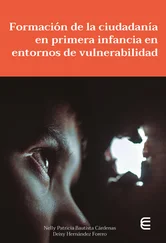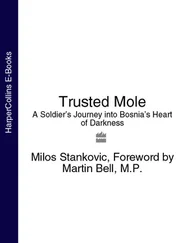Seguirá siendo así en las sucesivas constituciones que jalonan la historia de Bosnia y Herzegovina. En la de 1946, como República Popular de la Federación Yugoslava, se ratifica la soberanía del pueblo (como demo político) y la igualdad de sus naciones (en su significado étnico), sin distinción de pertenencia nacional ni religiosa, que bajo el artículo 2, y partiendo de su derecho a la autodeterminación, incluido el derecho a la secesión y a la unión con otros pueblos –como el de Serbia, Croacia, Montenegro, Macedonia, Eslovenia–, entra a formar parte de una comunidad: la República Popular Federal de Yugoslavia. En 1953 llegará la ley constitucional que complementa la definición de la forma de regulación estatal como la de una República Popular «socialista democrática del pueblo trabajador de Bosnia y Herzegovina» (ibid.) , reflejo de la introducción de la fórmula del socialismo de autogestión en 1950. En la Constitución de 1963, ya como República Socialista de Bosnia y Herzegovina dentro de la Federación, el acento se pondrá en la toma de decisión de esos trabajadores y ciudadanos; serbios, musulmanes y croatas; miembros de otros pueblos y nacionalidades, y grupos étnicos que en ella habitan en todas las estructuras organizativas del trabajo, en las de los municipios o en los órganos de las comunidades sociopolíticas. A pesar de la formulación supranacional de las constituciones, nunca dejó de usarse la concepción de bosnios y herzegovinos junto a la de las etnias unidas y hermanadas: serbios, croatas y musulmanes. Estos últimos, no obstante, esperarán veinte años, hasta el censo de 1971, para ser considerados categoría nacional, siendo definitivamente reencarnados en bosniacos en 1993.
Con la Carta Magna de 1974, Bosnia y Herzegovina renovará su «soberanía» tal y como harán el resto de las repúblicas bajo su inalienable derecho a la autodeterminación. Se considera como la constitución más aperturista de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, y, de hecho, servirá de base para que en el año 1990 se efectúen las necesarias enmiendas para la transición hacia un sistema parlamentario de división de poderes. Con ella comenzaba el proceso de descentralización de Yugoslavia en la que podía tener cabida un nuevo modelo federal que apostase por el equilibrio de los «pequeños nacionalismos», y ofreciese el espacio necesario para el despertar cultural propio de las naciones con el otorgamiento de importantes cesiones políticas, aunque su vaga redacción no dejó claro si la secesión podría ser unilateral o requería del consenso del gobierno federal. Como observará Malcolm (1996), en la Yugoslavia comunista, cualquier pretensión de mayor autonomía nacional conllevaba necesariamente el arranque de las frustraciones políticas que vertebraban toda la estructura totalitaria. «Es fácil convencer a un pueblo que el otro lo está sometiendo o explotando cuando todo el sistema político en el que se encuentran es antidemocrático y en esencia opresor», dirá. No obstante, lo que la doctrina nacionalista de unos y otros bandos intentará justificar como una erupción provocada por las políticas de debilitamiento impuestas «desde arriba», en realidad tendrá un trabajo ideológico de décadas en las que se incubará la idea de la hegemonía de supuestas etnias primigenias que sólo podrán subsistir bajo el imperio de la unidad de su pueblo sobre todo el territorio yugoslavo. Para la Academia Serbia de las Ciencias y de las Artes eso era una Gran Serbia, y así lo formalizó en el año 1986 en su memorándum. Para Tuđman, consistía en agrandar la matriz croata repartiéndose a medias Bosnia y Herzegovina tal como en 1939 habían pactado dentro del Reino de Yugoslavia, el primer ministro serbio Cvetkovic y el líder político croata, Maček. Quedó para la historia que, durante el reparto entre la nueva Banovina de Croacia y lo que iba a ser la de Serbia, uno de los presentes preguntó «y, ¿qué hacemos con los musulmanes?». A lo que Maček respondió «haremos como si no existieran». En realidad, la ideología étnica del populismo identitario será un elemento común a los hasta entonces pueblos hermanados, y el detonante de la tragedia yugoslava que se convertirá en ínsita para la convivencia de las generaciones venideras, especialmente, en Bosnia y Herzegovina. «Probablemente, habrá que buscar fundamentos más firmes y duraderos para los intereses de los tres pueblos de Bosnia y Herzegovina que los que ofreció la ideología. Hemos visto con qué facilidad una ideología se reemplaza por otra opuesta: el nacionalismo, que rápidamente se desliza hacia el fascismo y que pone en cuestión el flujo de la centenarias civilizaciones y culturas de este espacio» (Ibrahimagić, 2003).
Tras la vuelta electoral de 1990, en el parlamento bosnio –que no fue la excepción respecto de las demás repúblicas–, tomarán el poder las variantes locales de los principales partidos nacionalistas: por un lado, el Hrvatska Demokratska Zajednica (Unión Demócrata Croata) (HDZ), de Tuđman cuyo acuerdo con Milošević para la partición de Bosnia y Herzegovina era un secreto a voces. Tanta era su influencia en el partido dentro de Bosnia y Herzegovina que se afirma que poco antes del referéndum depuso al presidente del partido, Stjepan Kljuic y colocó a Mate Boban, ejecutor de sus planes territoriales. Por otro, como novedad, un partido bosniaco, el Stranka Demokratske Akcije (Partido de Acción Democrática) (SDA), presidido por un declarado musulmán, Alija Izetbegović, que acababa de salir de prisión como el principal acusado en «el proceso de Sarajevo» –una de las purgas políticas de la década contra la élite intelectual bosniaca–, y el único político que no procedía de la estructura comunista. Abogaba por la independencia, pero por un Estado unido. Y como tercera pata, el partido radical serbio, Srpska Demokratska Stranka (Partido Demócrata Serbio) (SDS), liderado por Radovan Karadžić, que decía no estar dispuesto a que su pueblo viviera como una minoría en un Estado islámico. Ya es histórico el discurso del poeta y psiquiatra en octubre de 1991, cuando dijo que tenía a 20.000 serbios armados apostados en los montes que rodean Sarajevo y que iban a convertir la ciudad en un enorme karakazan para 300.000 musulmanes. «¿No sabéis qué es un karakazan [palabra de origen turco]? Es una caldera. Una caldera negra». No mintió. El hombre que había estudiado en Sarajevo, el mismo que había trabajado en su hospital de referencia y que había vivido durante décadas en esta ciudad, perpetraría el asedio más largo de la historia moderna de una capital en el que perecieron más de 11.500 civiles. 1.600 de ellos, niños. En las cafeterías del céntrico barrio en el que vivió, no pocas veces entre carcajadas, comentó a los vecinos que era un declarado četnik . Casi nadie tomó sus comentarios en serio.
Milošević sí. Se servirá de las técnicas de aquellas formaciones paramilitares reencarnadas en sus Escorpiones , en los Águilas Blancas de Vojislav Šešelj, o en los Tigres de Željko Ražnatovic, conocido como Arkan, tanto en Croacia como en Bosnia y Herzegovina. Así, antes del referéndum sobre la independencia que celebró el Estado bosnio a principios de 1992, ya andaban por la localidad de Bijeljina los Tigres de Arkan, recién llegados de sus labores de «limpieza» en Vukovar. Los Tigres morían bajo la bandera del nacionalismo serbio, pero tenían sus buenos motivos. Iban a la línea del frente y robaban cuanto cabía en sus camiones mientras que Arkan se iba haciendo con las aduanas, el carburante y el armamento requisado. Y mientras su figura se iba ensombreciendo ante la mirada internacional, en su país natal será catapultado a la categoría de héroe nacional, más aún tras su enlace en terceras nupcias con la cantante de turbo folk , Svetlana Veličković-Ceca. Como anécdota queda su intervención en un talk show de la televisión serbia poco después de su fastuosa boda, bautizada en su momento como el enlace del siglo. En un momento del programa entró una llamada en directo de una espectadora que alababa las joyas que lucía Ceca. «¿Y cómo sabes que mis anillos son de tantos quilates?», le preguntó la diva con sorpresa. «Porque tu marido me los robó en Bijeljina». Estos fueron, según el Tribunal de la Haya, los artífices de la ejecución masiva y la quema de pacientes en el hospital del municipio croata de Vukovar en 1991, y más tarde, de las masacres y saqueos en Bosnia y en Kosovo. Quién le diría a Milošević que, con la finalización de las guerras y los Tigres en paro, Arkan, su sicario, sería un contrincante en el plano político. En 1992 todo parecía diferente.
Читать дальше