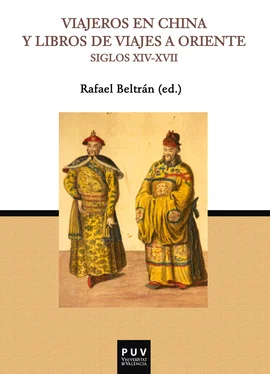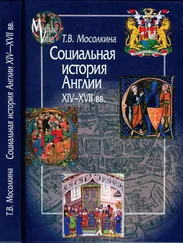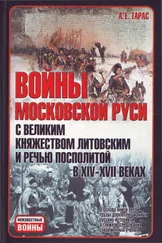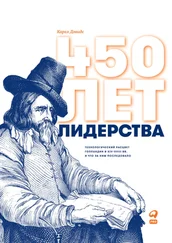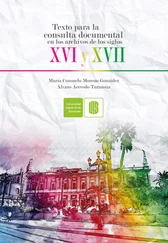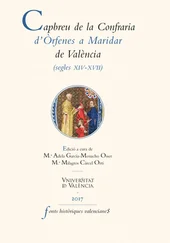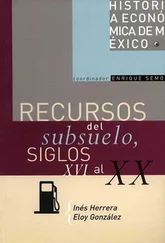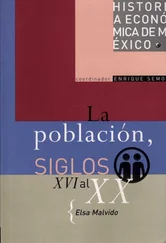1 ...6 7 8 10 11 12 ...26 En resumen, a Rusticello debemos la índole literaria del texto por sus reconocibles huellas como autor experimentado. Ahora bien, ¿qué se debe en el texto a la mano de Rusticello y qué procede de adherencias posteriores que se fueron incorporando a lo largo de la vida textual de la obra? No olvidemos que la transmisión literaria en la época era fundamentalmente oral y que se llevaba a cabo a través de lecturas públicas que necesitaban tanto de muletillas dialógicas («¿Y por qué esto era así?», «¿pero para qué alargarme más hablándoos de esto?») como de resúmenes y repeticiones aclaratorias solo justificables por su condición de texto para ser leído (Carrera Díaz, 2008: 60-61).
De todo lo dicho hasta ahora se sigue como corolario que el libro de Marco Polo tiene una marcada voluntad literaria y, a su vez, apunta hacia un tipo de relato que enfatiza aspectos de clara prosapia historiográfica, a la que pertenecen la mayoría de las referencias geográficas, etnográficas, religiosas y de todo tipo, que constituyen el meollo de la narración.
3. El «relato de viaje» como fuente de experiencia
A pesar de la insistencia repetida a lo largo de la historia de la condición poco fiable de los viajeros, conviene subrayar la idea de que los «relatos de viaje» propiamente dichos, según la distinción que establecimos al comienzo, poco tenían que ver con las novelas de aventuras y menos con las novelas de aventuras fantásticas. Bien es cierto que las mismas fuentes del género, como denunciaba Luciano ya en el siglo II, no estaban exentas de incluir situaciones inverosímiles que se intentaban acreditar como verdaderas y que fueron objeto de sus parodias. Pero la intención de Heródoto, del mismo modo que la de Jenofonte, fue siempre la búsqueda de la verdad de los hechos contados. El «relato de viaje», heredero de esa tradición historiográfica, apuntó siempre en esa dirección y no se debería mezclar con cualquier otro tipo de género literario. Ya lo enfaticé al comienzo: el «relato de viaje» no es un género ficcional sino factual, basado en la doble experiencia del viaje y de su posterior relato. Es, a la letra, lo que sucede con el Libro de las maravillas de Marco Polo.
No en vano, el libro de Marco Polo fue reconocido como un relato auténtico cuyo autor contaba su experiencia de casi veinticinco años por un mundo apenas conocido a finales del siglo XIII: la Asia profunda. La asociación de viajero con la condición de mentiroso ha sido recurrente a lo largo de los siglos. El ya clásico libro de Percy Adams, Travelers and Travel Liars 1660-1800 , es buena muestra de ello. No obstante, el libro de Marco Polo, como señalé, se libró de esta tacha, al menos en la consideración de algunos filósofos que, en la estela de Roger Bacon, interiorizaron que los «relatos de viaje» tenían que ver con la ciencia en sentido amplio.
Conviene recordar cómo el relato del franciscano flamenco Guillermo de Rubruquis (del viaje realizado en 1253, con un objetivo evangelizador, bajo el patrocinio del rey de Francia Luis IX) fue utilizado por Roger Bacon en su Opus maius. A su vez, el del franciscano Pian del Carpine del año 1245 fue recogido en el Speculum Historiale de Vicent de Beauvais. Una obra de carácter filosófico y una enciclopedia, respectivamente, recogen parte de los conocimientos transmitidos por estos «relatos de viaje».
El rendimiento cartográfico de que fue objeto el relato de Marco Polo es muestra de la credibilidad que despertaba entre los lectores cultos. El Atlas ca-talán del judío mallorquín Cresques Abraham de en torno a 1375 corrobora la pronta asunción del libro de Marco Polo como un relato fiable. Como hemos insistido en varias ocasiones no por eso dejaba de asumir el cartógrafo algunas de las leyendas insertadas todavía en el imaginario colectivo. También San Isidoro en sus Etimologías y otros enciclopedistas posteriores se hicieron eco de estas fábulas que eran tomadas como verosímiles por los lectores. Recuerda Rubio Tovar (2005: XXXV-XXXVII) que la obra de Marco Polo ganó en importancia a medida que la geografía fue adquiriendo prestigio como saber autónomo. Sobresalen los testimonios del humanista de finales del XV Domenico di Bandino, que elogia a Plinio, a Brunetto Latini y al viajero veneciano en su Fons memorabilium universi; el de Domenico Silvestri en su De insulis et earum proprietatibus o el que más influyó en la credibilidad posterior del libro de Marco Polo, el de Niccolò dei Conti, cuyo viaje nos ha llegado por la insistencia de Poggio Bracciolini, que recogió una parte de aquél en su Varietate fortunae libri quattor.
Parece que desde el punto de vista geográfico sus aportaciones fueron aprovechables y consta también que algunos filósofos de la época tuvieron en cuenta su relato como materia susceptible de ulteriores conocimientos. No es del todo improbable que Roger Bacon tuviera noticia del viaje de Marco Polo, aunque su muerte se produjera poco antes de la llegada de este a Venecia. Me ha parecido interesante traer a colación una cita en que la figura de Marco Polo se une a la del filósofo Roger Bacon, precursor del empirismo y franciscano de orden como lo fue Guillermo de Rubruquis y lo sería, poco después, Guillermo de Occam:
Bacon se había enterado de los avances de la ciencia en la China a través de los viajes de Marco Polo, quien fue el principal vector medieval de una estructura científica que había evolucionado por caminos diferentes y, como dijimos en su momento, había desarrollado con especial habilidad la invención y la construcción de todo tipo de instrumentos. Marco Polo vivió la transición de la dinastía Song —en la cual se habían descrito los primeros anteojos, la primera imprenta y la fabricación de la pólvora— a la dinastía mongólica Yuan que llegó al poder con la contundente conquista de la China por parte de Kublai Kan, el nieto de Gengis Kan. El aporte de Marco Polo no se ha considerado en su verdadera magnitud, pues la integración de la cultura china —que ya había vivido su Renacimiento en la dinastía Song—, a través de mentes privilegiadas como la de Roger Bacon, preparó las bases del Renacimiento europeo y, en particular, de la ciencia experimental que contaba ya con los recursos matemáticos islámicos, iniciando la construcción de instrumentos de medición y observación inspirándose en los chinos. (Gómez Gutiérrez, 2002: 115)
En suma, las realidades que aparecen descritas en los «relatos de viaje», y concretamente en el de Marco Polo, contienen unas características que las distinguen de otros relatos anteriores y coetáneos. El viajero Marco Polo y antes los franciscanos Pian del Carpine y Guillermo de Rubruck, como después el también franciscano Odorico da Pordenone (en 1318 inició su viaje a Oriente) y, casi un siglo después, el español Ruy González de Clavijo, no se dejaron condicionar por la tradición libresca que pesaba sobre la cultura de la época. Los viajeros medievales, léase Marco Polo, describen lo que ven con una fidelidad que no encontramos en otros escritores medievales. Olschki resume muy bien este este aspecto de los «relatos de viaje» que los singulariza dentro de toda la producción literaria e histórica medieval:
Sus escritos, que forman una nueva categoría de la literatura medieval, no son tanto una fuente de noticias geográficas, etnográficas, históricas y naturalísticas, sino también el síntoma y el documento más homogéneo de una emancipación de los hábitos espirituales comunes y de la tradicional limitación del saber y de la experiencia. (apud Rubio Tovar: 1997: 27)
El Libro de las maravillas de Marco Polo describe en el capítulo 176 (p. 306) el reino de Quilón (Coilu en otras ediciones) que, curiosamente, en algunas versiones como en el manuscrito francés de la Bibliothèque Nationale de París (cap. 157) aparece ilustrado por el miniaturista con un Blema (ser fabuloso sin cabeza y con la boca en el estómago), un Esciápodo (criatura con un solo pie) y un Monóculo. Se habla en este capítulo del mirobálano 5y de la pimienta, del calor insoportable de este reino del sudoeste de la India, del culto idólatra que profesan sus habitantes que, por cierto, son todos negros «y van completamente desnudos exceptuando un hermoso paño con el que cubre las partes pudendas», de la lengua propia que hablan y de la presencia de cristianos y judíos. Pero en ningún momento se habla en este capítulo de seres sin cabeza y con la boca en el estómago, ni de criaturas de un solo pie o con un solo ojo. ¿Cómo puede haber una distancia tan grande entre el texto y sus ilustraciones? La respuesta de Umberto Eco —a quien seguimos en este punto— corrobora lo que venimos diciendo:
Читать дальше