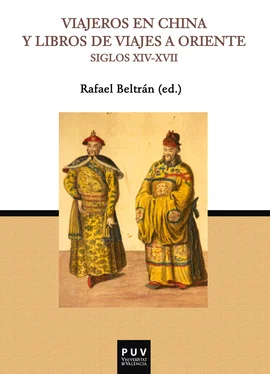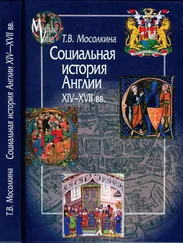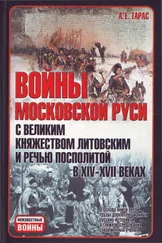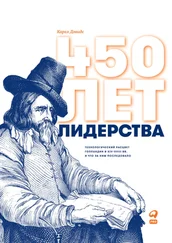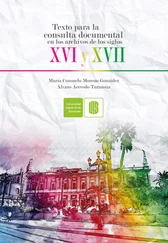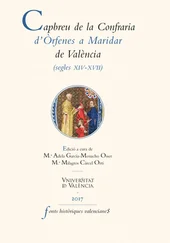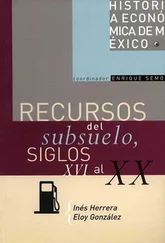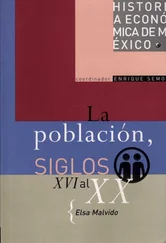Otro rasgo importante es el carácter descriptivo de estos textos, que se impone de manera contundente al carácter narrativo que sigue presente, aun perdiendo su función dominante, como aval que da sentido a la condición del texto como «relato». Como han señalado las profesoras Popeanga (1991: 25) y Carrizo Rueda (1997: 8), la información variada de estos textos se estructura en forma de descripción y se convierte en un elemento modélico dentro del género literario. La función descriptiva absorbe a la función narrativa suspendiendo las situaciones de «riesgo narrativo» (Regales Serna, 1983: 80), que avivan las expectativas del lector conduciéndolo al desenlace como algo natural. Por el contrario, la descripción se «remansa» en la lectura para ofrecernos informaciones, reflexionar sobre ellas y disfrutar del asombro o del placer de cada una de las «escenas». En rigor, el rasgo de la descripción permite distinguir estos textos de «todas aquellas obras que narran un desarrollo de un conflicto vital a lo largo de un viaje» (Carrizo Rueda, 1997: 14).
El carácter testimonial sería otro de los rasgos distintivos del género que actuaría como correlato de la factualidad ya señalada. El narrador aparece en primera persona contando unos hechos por él vividos que se esfuerza en transmitir verazmente. En el capítulo 1 Rusticello da Pisa se esfuerza por subrayar que los acontecimientos narrados han sido vividos (vistos y oídos) directamente por el protagonista:
Es lo que os referirá este libro tal como micer Marco Polo, sabio y noble ciudadano de Venecia, lo relata aquí según él mismo lo vio. Hay algunas cosas que él no vio, pero que sí oyó de boca de personas dignas de toda fe; por eso, lo visto lo presentará como visto, y lo oído como oído, para que en este nuestro libro resplandezca la verdad y no haya sombra de mentira. (p. 91)
Se sirve Rusticello en su prólogo de las convenciones retóricas, procedentes del ámbito jurídico, para subrayar la objetividad de lo narrado al mismo tiempo que la testimonialidad —«según él mismo lo vio»— y, cuando el testimonio no sea directo, en terceras personas «dignas de toda fe». En suma, la vista y el oído como los dos sentidos privilegiados para apuntalar la verdad de lo contado. El testimonio directo proyectado en la primera persona y en los hechos por él mismo vistos y oídos, muestra la íntima relación entre el modo de narrar y la verdad de lo narrado.
Factualidad frente a ficcionalidad, descripción frente a narración y objetividad (testimonialidad) frente a subjetividad, forman tres pilares sobre los que se asienta la índole del género «relato de viaje». Habría también que añadir la intertextualidad y la paratextualidad ya citada como dos características más que ayudan a delimitar el género frente a otros géneros limítrofes, tales como el que he denominado en otras ocasiones «novelas de viaje», en los que la ficcionalidad se convierte en el rasgo dominante.
Esta distinción permite diferenciar obras como la Odisea de Homero, por ejemplo, y El libro de las maravillas de Marco Polo, cuyo origen —el de este último— hay que buscar más bien en el ámbito historiográfico que en el literario propiamente dicho. La Historia de Heródoto (recordemos que el verbo griego «isorien», vinculado con el «videre» latino, suena como «ver», que remite al testigo ocular que narra los hechos) y la Anábasis de Jenofonte serían las fuentes clásicas más conocidas en las que se injertaría el género. De ahí que algunos autores hablen del carácter bifronte de estos textos en los que la indiscutible función poética (su voluntad de estilo es innegable) y la función representativa (historiográfica) actuarían como la cara y la cruz de la moneda del género.
Sigo pensando que la distinción entre «relato de viaje» y «novela de viaje» es pertinente, ya que facilita la discriminación entre obras que, aun compartiendo los mismos recursos textuales (la descripción y, sobre todo, la narración en primera persona), cuentan con una naturaleza genérica diversa. Esta diferencia permite no confundir los «relatos de viaje» con la «épica de viaje» de la época clásica, como la Odisea de Homero, la Argonáutica de Apolonio de Rodas (siglo III a.C.) o la Eneida de Virgilio (siglo I a.C.). Ni con la «novela de viaje», representada en la época clásica por las obras del período helenístico, como las de Yambulo y sus viajes fantásticos por la isla del Sol y la de Antonio Diógenes, las Maravillas de más allá de Tule , cuyas noticias se nos han transmitido gracias a los testimonios del historiador Diodoro y del patriarca Focio, respectivamente.
El máximo exponente de este género «novela de viaje» o, más bien, del sub-género «aventura fantástica», que adelanta en buena medida los escenarios de la futura ciencia ficción (García Gual, 2002: XIX), es Luciano de Samósata (siglo II d.C.), cuyos Relatos verídicos (según la traducción del título griego) o Verdadera historia (a partir del título latino), alcanza la cima del género a la vez que provoca su decadencia. El carácter satírico y su inequívoca intención paródica adelantan el procedimiento del que curiosamente se servirá muchos siglos después Cervantes en el Quijote para acabar con un género, la literatura caballeresca, precisamente escribiendo un libro de caballerías o, más bien, su parodia. El disparatado humor con que se describen las idas y venidas de los protagonistas por espacios remotos lo convierten en precursor de los viajes fantásticos modernos de Julio Verne o de H.G. Wells, aunque sin la inclusión de las innovaciones científicas y los inventos ingeniosos característicos de estos relatos modernos.
En realidad, Luciano estaba denunciando tanto los relatos de aventuras fantásticas como aquellos textos que, bajo la apariencia de historia o de tratados geográficos, se decantaban descaradamente por la incorporación de toda clase de fantasías y extravagancias. La mala fama de las obras de Ctesias de Nido (siglo IV a.C.) fue denunciada ya por Aristóteles y parodiada por Luciano. En cierto sentido, la obra de Ctesias se puede comparar por su difusión y coincidencia en algunos de los lugares descritos con el famoso relato medieval de Mandeville titulado Libro de las maravillas del mundo (siglo XIV). No consta que Ctesias viajara nunca por la India ni que Mandeville lo hiciera por el interior de Asia ni China.
En esta misma tradición podemos situar La vida y hazañas de Alejandro de Macedonia (siglo III d.C.), obra atribuida a Calístenes, en la que los elementos ficticios que se deslizan en numerosas ocasiones hacia lo fantástico, la alejan del supuesto carácter histórico de la biografía.
No es raro que, a lo largo de la historia, se hayan asimilado dentro del mismo marbete conceptual obras de viaje que pertenecen a estirpes genéricas distintas. Esta indefinición ha llevado a algunos estudiosos de los libros de viaje a confundir estas «novelas de viaje» (de aventuras fantásticas) con los «relatos de viaje» propiamente dichos. Cuando Luciano parodia estas novelas de aventuras fantásticas está denunciando un tipo de literatura que no son «relatos de viaje», aunque sus autores se sirvieran de la lejanía de los lugares imaginados para embutir en el texto una sarta de fábulas inverosímiles. El propio Luciano deja claro a los lectores cuál es su objetivo y quiénes conforman el blanco de su sátira al comienzo de los Relatos verídicos:
No sólo les atraerá lo novedoso del argumento, ni lo gracioso de su plan, ni el hecho de que contamos mentiras de todos los colores de modo convincente y verosímil, sino además el que cada historia apunta, no exenta de comicidad, a alguno de los antiguos poetas, historiadores y filósofos, que escribieron muchos relatos prodigiosos y legendarios; los habría citado por su nombre, si no se desprendiera de la lectura […].
Читать дальше