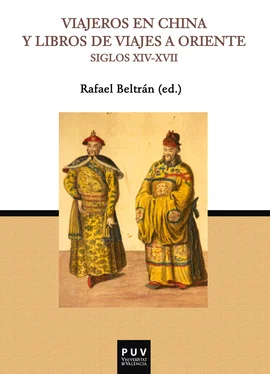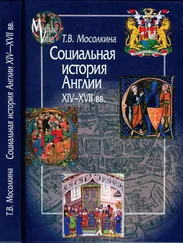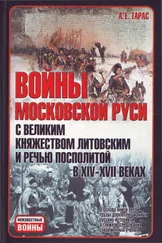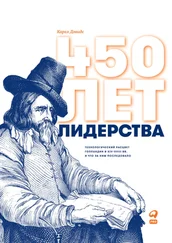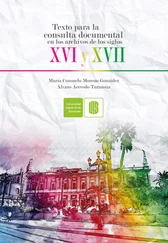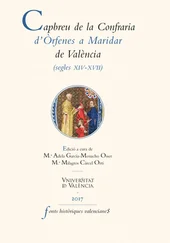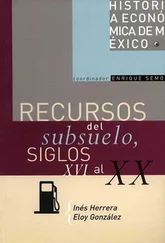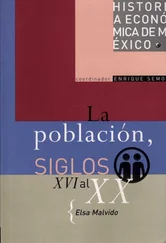Durante unos cuatrocientos años el personaje fabuloso del Preste Juan fue considerado por los europeos como un rey y sacerdote cristiano a la vez, en quien cabía depositar muchas de las esperanzas para combatir a los musulmanes desde las mismas eñtranas de Oriente, empezando por la reconquista de los Santos Lugares de Palestina. La del Preste Juan se forjó como una de las leyendas más extraordinarias de la Edad Media. Umberto Eco, por cierto, aprovecharía su leyenda —a partir de la composición insensata pero bien calculada de las cartas que originaron el mito del Preste Juan— en su magnifíca novela Baudolino (2000), narrando y reflexionando desde la postmodernidad sobre las posibilidades, manipulaciones, delirios y logros efectivos de los resortes de la fabulación, no sólo medieval sino de cualquier tiempo. Utopia y distopía se funden y confunden, en ese sentido, en la propia fábula de la novela del semiótico italiano. Pues bien, en Valencia, en 1610, apareció publicada la Historia eclesiástica, política, natural y moral , obra escrita por el dominico valenciano Luis de Urreta, en la que se describía a largo de sus más de 700 páginas, y con prodigioso detalle, la historia, la geografía, la organización politíca y religiosa de la Etiopía donde se suponía que se sucedían desde tiempo inmemorial los herederos del Preste Juan, fieles a la doctrina de Roma. La obra de Urreta era el resultado de la imaginación desbocada de su autor, disfrazada de historia magnifícamente documentada, de manera académica y erudita, buscando nada menos que conseguir la preeminencia ante Roma en la tarea de cristianizar las nuevas áreas geográficas descubiertas y, en este caso concreto, la evangelización de Etiopía. De Lama examina, con profusión de citas ejemplificadoras, a cual más interesante y sorprendente, algunos de los puntales de un edificio de concepción y construcción tan singular como fue la Historia eclesiástica. De Lama incluye, finalmente, algunos de los inmediatos ataques a las patrañas de la obra, pero también aporta, en valioso contraste, algunos de los fragmentos apologéticos que igualmente surgieron en defensa del asombroso relato de Urrea.
El bloque más extenso del volumen —la sección segunda, que lleva como título genérico «Misioneros y peregrinos: encuentros, impactos, percepciones»— lo componen seis trabajos que incluyen en casi todos los casos el examen de textos —a partir de fuentes primarias, en ocasiones de archivo, o bien inéditas, o bien desconocidas o muy poco conocidas— que hablan de viajes relacionados con misiones y peregrinaciones. Textos referidos, en el caso de las misiones, casi todos a China (o China y Filipinas). 2
Dolors Folch, en «A trancas y barrancas: la expedición franciscana a China de 1579», parte de los antecedentes en 1575, cuando los primeros misioneros, Martín de Rada y Miguel de Loarca, consiguieron entrar en China, dejando sendas relaciones explicativas de su viaje y estancia, y proporcionando de este modo la primera información extensa que conocemos sobre China. Esta expedición animó a otros frailes de distintas órdenes, sobre todo franciscanos, a emprender la misma aventura. La que resume Folch —con persuasiva y potente retórica narrativa— cuenta con todos los ingredientes épicos de las mejores crónicas de Indias, desde el mismo momento en que relata cómo los misioneros ponen proa a Zhangzhou, cuyo puerto, Haicheng, era el único a la sazón autorizado para el comercio marítimo exterior. En un barco pequeño zarparon del norte de Manila cuatro frailes, tres soldados y un chino que sabía algo de castellano, más cuatro indios filipinos remeros. La mar estaba tan brava («ésta estaba tan picada que pensamos ser comidos de ella») que tuvieron que retroceder a tierra varias veces. Dos de los frailes, Alfaro y Tordesillas, y uno de los soldados, Dueñas, plasmarían las experiencias de ese viaje y de su estancia en China con todo tipo de pormenores, a los que Folch va dotando de sentido. Las descripciones y anotaciones de los tres se van complementando. Las coincidencias son muchas, empezando por la constatación de la alta densidad de población: «era tanta la gente que a esta sazón nos seguía que apenas podíamos andar»; «es tan innumerable como las arenas del mar» (Alfaro); «era tanta la gente que les hacían pedazos las puertas y ventanas [de los mesones en los que se alojaban los misioneros]» (Tordesillas).
Los frailes van verificando positivamente los logros de la agricultura intensiva, con el «buen gobierno» o almacenamiento de lo recolectado en graneros comunitarios (con servicio acumulado con cautela para abastecer también a los más pobres); las construcciones, sobre todo las de las famosas murallas interurbanas, potenciadas por la dinastía Ming; también las de los muros que rodean y se alzan en el interior de las ciudades; y las de algunos puentes que parecen megalíticos, como los de Fujian, construidos casi todos ellos durante la dinastía Song, entre los siglos XI y XIII (y conservados muchos hasta hoy). Marco Polo, viajero durante la dinastía Yuan, no pudo ver tantas murallas, más modernas, ni tantos edificios, aunque sí que describió el mismo bullicio comercial que los franciscanos recrean nuevamente, anotando que algunas de las calles de Cantón, Zhaoquing o Zhangzhou incluso superaban con creces la actividad de cualquiera en Flandes. Folch explica que mucho de lo que simplificadamente malinterpretamos nosotros como artesanía (en telas, cerámica, etc.) era producción de pequeñas industrias o factorías en cadena, estrictamente reglamentada. Además, los frailes retratan de manera excepcionalmente detallada el funcionamiento de la justicia, de la administración y del sistema educativo y militar. La justicia es por lo general juzgada más que benévolamente, destacando la honestidad de los jueces, por el hecho de estar bien pagados como funcionarios y no necesitar recurrir a sobornos. Los frailes viajeros explican la aplicación de la ley, con códigos estrictos, que incluyen muertes inclementes. Y se recrean en los hábitos en torno a la comida y la bebida, que examinan más a fondo los artículos de Béguelin-Argimón y Castro Hernández en este mismo volumen. Pese a esas descripciones tan ricas y muchas veces encomiásticas, el balance final de los frailes es de signo negativo, a la hora de plantear expectativas para una colonización de Asia, es decir, una imposición militar y religiosa por parte de Occidente. El denominado —como veremos en el trabajo de Han— «choque cultural» se impone. Las citas finales que aporta Folch son sobradamente reveladoras.
Casi en continuidad cronológica con el anterior artículo, Anna Busquets, en «Los viajes de un misionero cosmopolita: Fernández de Navarrete en México, Filipinas y China», nos presenta la obra de uno de los más destacados religiosos que viajaron a Filipinas y China en el siglo XVII. El dominico vallisoletano Domingo Fernández de Navarrete (1618-1686), autor de los Tratados históricos, políticos, éticos y religiosos de la monarquía de China (1676), deseoso de sumarse a las misiones de Oriente y contribuir así a la evangelización de los nuevos territorios, se presentó voluntario para unirse al grupo misionero de otro dominico. Navarrete hace revivir, con su relato, los avatares de navegación (peligros, carencia de vituallas, rezos, supersticiones, diversiones como la improvisada corrída de «toros» en cubierta —que se diría un verdadero paso de Lope de Rueda en la nave). El viaje se hizo a través de México, donde tuvieron que esperar casi dos años, rumbo a Manila. Los sufrimientos, a partir del momento de desembarco en una isla cuatro días lejana de Manila, tuvieron que ser incontables. Pero una vez instalados en la misión, Navarrete incluirá los pormenores de su regla diaria como misionero, especialmente en Mindoro. Más adelante, al cabo de dos anos, anotará su intento frustrado de regreso a España, esta vez por la vía de la India, para evitar el penoso trayecto del Pacífico y Atlántico. Tendrá que permanecer en China, en Macao, lo que permitirá que guardemos como legado su pormenorizada descripción de China. Sin entrar en la perspectiva y retórica de esa descripción, perfectamente analizada por Busquets, la conclusión de la investigadora es meridiana: «Fernández de Navarrete quedó completamente cautivado por China y en su mirada de la otredad cultural se filtra el alto grado de civilización que otorga a la sociedad china. Para el dominico es totalmente erróneo e injustificado considerar que los chinos, y ni tan siquiera los manchúes, pudieran ser considerados bárbaros, sino todo lo contrario».
Читать дальше