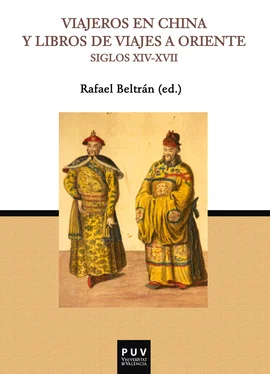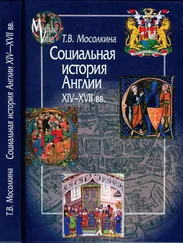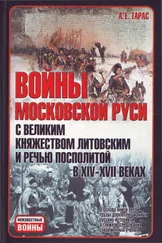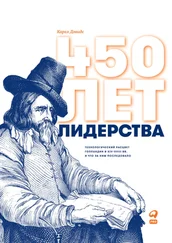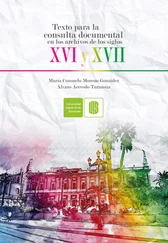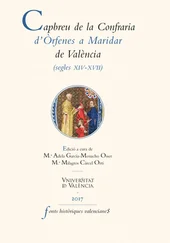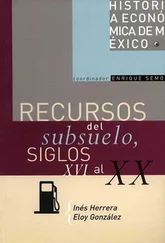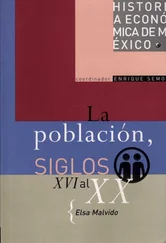Los dos artículos siguientes, de Béguelin-Argimón y Castro Hernández, abordan de manera complementaria temas de alimentación, absolutamente vitales a la hora de entender no sólo las culturas gastronómicas del país de origen y el de llegada, sino sus economías, los gestos y actitudes sociológicos de tratamiento y cortesía en torno a esa gastronomía, y los enfoques de estos fenómenos desde la alteridad. Victoria Béguelin-Argimón parte de un corpus bien representativo de relaciones de viajes a China y de tratados sobre este territorio redactados en español en el último cuarto del siglo XVI: las relaciones del agustino Martín de Rada (1575) y del encomendero Miguel de Loarca (1575); la relación del alférez Francisco de Dueñas (1580); tres relaciones del jesuita Alonso Sánchez (1583, 1585 y 1588); y la relación del también jesuita Alessandro Valignano (1584). A partir de ese amplio corpus ofrece, en la primera parte de su artículo, «Alimentación y retórica de la alteridad en los relatos de viajeros españoles a China en el siglo XVI», un análisis —si bien sistemático, nada frío, sino muy agudo y sensible— de la información que brindan estos textos acerca de la alimentación y de las prácticas alimenticias de los naturales, examinando tanto los aspectos que despiertan el interés de los españoles como la imagen que transmiten sobre el mundo recorrido en relación con este tema. En la segunda parte, se presentan algunos de los recursos retóricos empleados por los redactores para fabricar una determinada imagen de la alteridad, mediante la verbalización de la alimentación —distinta y diversa— de los naturales, así como de los rituales y valores ligados a esta.
En cuanto a Pablo Castro Hernández, «Comidas, especias y prácticas alimentarias en los viajes medievales a Oriente (ss. XIII-XV)», analiza la percepción que trasladan al papel los viajeros occidentales en torno a las comidas, especias y prácticas alimentarias presentes en las culturas orientales durante estas tres centurias bajomedievales. En primer lugar, examina la historia de la alimentación desde una perspectiva historiográfica y cultural. Posteriormente, estudia la presencia de las comidas, bebidas y especias en la narrativa de los viajes medievales, revisando las percepciones, discursos e imaginarios que articulan los viajeros para describir la otredad oriental. De manera que analiza el tema alimentario en una doble vertiente: la riqueza material en cuanto a costumbres y prácticas de alimentación de los pueblos asiáticos y, por otra parte, las sensaciones, gustos y experiencias de los viajeros con las comidas extranjeras. Su artículo complementa perfectamente, como hemos comentado, el anterior de este mismo volumen, de Béguelin-Argimón, dotando de continuidad y ampliando el tema de las percepciones y sensaciones de los viajeros, es decir, la «sinestopía» o ponderación de los sentidos que ya proponía Alburquerque-García en el primer artículo del libro.
Fang Han, en «El viajero Matteo Ricci y el choque cultural con la China del siglo XVI», explora e interpreta desde una perspectiva novedosa algunas facetas de la bien estudiada vida del misionero, matemático y cartógrafo italiano. El 10 de septiembre de 1582 Matteo Ricci llegó a Macao y aquí empezarían sus veintisiete años de vida en China. La biografña y obra del jesuita son conocidas y seguirán siendo sin duda escrutadas, pero Han aporta, como principal novedad a interpretaciones anteriores sobre la visión del mundo chino que refleja el misionero, el concepto de «choque cultural» («cultural shock»), desarrollado en los años 50 y 60 del pasado siglo por el antropólogo Kalervo Oberg y aplicado posteriormente en numerosos trabajos, en especial sociológicos. El impacto cultural o «choque cultural» consiste en el conjunto de reacciones emocionales que se producen como consecuencia del estrés y de la ansiedad que provoca en cualquier emigrante el contacto con una nueva cultura, unido a las sensaciones de impotencia y pérdida de símbolos, normas sociales y referentes familiares de la cultura de origen. Esa nueva perspectiva permitiría, en opinión de Han, entender algunas de las posturas de filia y fobia en principio contradictorias en un humanista casi «cartesiano» como Ricci. Los saltos bruscos en su línea cronológica continua de adaptación al nuevo mundo chino —verdaderos «choques culturales»— provocarían, a juicio de Han, esa posible falta de coherencia a la hora de asumir plenamente el papel de «comunicador intercultural» que sin duda tuvo y que hoy se le reconoce en todo el mundo.
El artículo de Julia Roumier, «Relatos de viajes y de peregrinaciones (siglos XV y XVI): cuestionar la borrosa frontera genérica a partir del tema de la religión y de la fe», se articula sobre la premisa inicial de que en nuestra cultura los conceptos de fe y creencia se suelen entender como contrarios de los de razón y desconfianza; de igual modo, jugando con esa misma ecuación, solemos contraponer relatos de viajes y relatos de peregrinaciones, dos géneros de textos que supuestamente serían, en el primer caso productos de la curiosidad profana, y en el segundo productos de la fe y la práctica religiosa. ¿Cómo estas nociones antitéticas se pueden conciliar y combinar, si es que lo hacen, según el proyecto propio de cada autor, a la hora de describir el mundo descubierto? Para apuntar a esta diversidad de tratamiento del tema religioso, Roumier propone una lectura comparada entre relatos redactados en castellano en un amplio siglo XV —es decir, en el mismo periodo en el que se abren los textos a la curiosidad, con una mayor presencia de lo profano—, sumándoles las dos peregrinaciones que inician la vuelta a este tipo de texto en los albores del XVI. Esto le permite considerar la porosidad genérica en cuanto al tema de lo religioso y los distintos usos que hacen de este tema los autores. ¿Cómo se habla o se escribe con fe y sobre fe en el viaje y se crea esta difícil alianza con la curiosidad profana para mejor abarcar la experiencia de lo extranjero? En los relatos de viajes, por laicos o profanos que sean los viajeros, las referencias religiosas sin duda servirán, como poco, para organizar el reparto geográfico —o incluso simbólico— del mundo, o también para llamar a la lucha contra los infieles. Pero, por otro lado, confirmaremos que también los relatos de peregrinaciones experimentan una apertura a la curiosidad profana, a través de los innegables intercambios con poblaciones infieles, que son escrutadas desde la distancia, pero también respetadas.
El último apartado, «Mapas, tesoros, mitos e imaginarios actuales», consta de cuatro artículos. María Mercedes Rodríguez Temperley, en «Una desconocida traducción castellana del Itinerarium Sacrae Scripturae de Heinrich Bünting (Ms. BNE 17806): apuntes para su estudio y edición», nos presenta y avanza —anuncio de la edición crítica que prepara de este importante texto por ella identificado— el contenido y orígenes del inédito ms. 17806 de la BNE, el titulado Descriptíon y destrución de la ciudad y templo de Jerusalem. Los viajes y caminos que hizieron los Santos Patriarcas, Profetas, Reyes y otros mencionados en la Sagrada Escritura… La autora descubre que este manuscrito (localizado sin datos de autor, fecha ni otros que permitieran ningún tipo de filiación) es en realidad un eslabón dentro de una larga cadena de traducciones que conduce finalmente a la importante obra del teólogo luterano Heinrich Bünting (1545-1606), Itinerarium Sacrae Scripturae , escrita y publicada originalmente en alemán (1581) y luego traducida, entre otras lenguas europeas, al latín. Guía de viajes «de escritorio», o geografia sacra , la obra fue compuesta por Bünting en el marco del denominado «Humanismo bíblico», que buscaba un retorno a las fuentes de la Antigüedad y de la Biblia en aras de una mejor comprensión de los acontecimientos, nombres y lugares, cuando se efectuaba la lectura profunda y contrastada de los textos sagrados. Las más de 60 ediciones en distintas lenguas, entre 1581 y 1757, delatan la relevancia del texto de Bünting. Rodríguez Temperley presenta aquí como primicia algunos importantes resultados en el curso del trabajo de edición y anotación que está llevando a cabo. Sin pretender siquiera resumir sus importantísimas aportaciones, me limito a subrayar que la traducción podría ser un texto expurgado (la supresión de menciones a Lutero son más que explícitas) de una fuente no latina del texto, sino inglesa, teniendo en cuenta las razones contundentes que, tras los cotejos pertinentes, esgrime la investigadora y editora. Pero no es sólo eso. Estaríamos ante la única versión —que se conozca— del Itinerarium Sacrae Scripturae en cualquier lengua romance y ante una obra especialmente representativa, por sus características —por la adopción de criterios muy originales a la hora de versionar el texto fuente— para los estudiosos de la historia de las traducciones.
Читать дальше