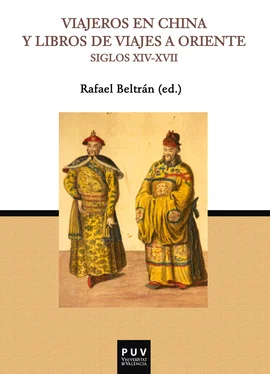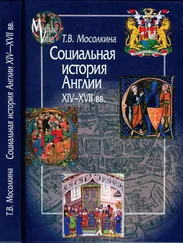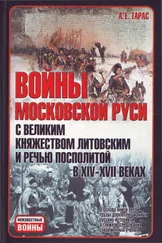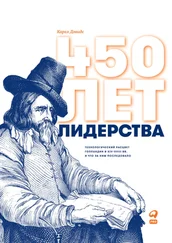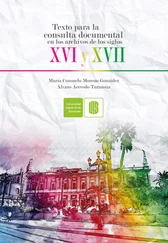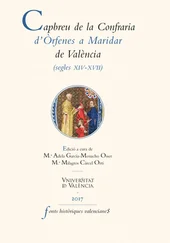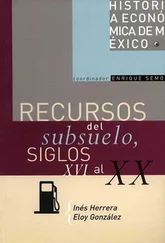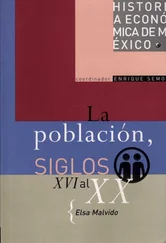Sandra Pérez Ródenas, en «Las hormigas guardianas de tesoros que encontraron los viajeros de Oriente: desde Heródoto hasta el siglo XIV», parte de la premisa, común a la Edad Media, de que misioneros, conquistadores y otros viajeros que recorrieron el mundo, se vieron impelidos a mencionar —aunque evidentemente no los vieran— aquellos prodigios que se supone que habían de encontrar, puesto que los citaban autoridades de prestigio, en lugares ignotos hasta entonces. La sed de aventuras del hombre medieval lo llevó a idealizar estos remotos lares y, así, se empezó a fraguar el mito de Oriente como espacio inmenso, exótico y repleto tanto de tesoros como de peligros, encarnados a veces en monstruos o seres fantásticos. De entre las múltiples historias plagadas de elementos sobrenaturales recurrentes en la literatura de viajes, Pérez Ródenas se centra en las leyendas sobre las hormigas guardianas del oro. La autora detalla el recorrido que ha seguido este mito a lo largo de la historia, gracias al testimonio de autores antiguos como Heródoto, Estrabón, Pausanias o Heliodoro, hasta llegar a la Edad Media, donde destacan las menciones del anónimo Libro del conosçimiento y del difundido Libro de las maravillas del mundo de Mandeville. De esta manera, a través de citas puntuales, rotundas y expresivas, rigurosamente aportadas y luego traducidas de sus lenguas clásicas originales, seremos testigos de la importancia de las leyendas clásicas en la literatura medieval de viajes. Leyendas que no sólo servían para enmarcar la narración en un espacio mítico, sino que también tenían una utilidad didáctica, pues permitían al lector reconocer e identificar el extraordinario pasado mitológico del que otrora habían hablado los autores antiguos; confirmar y ratificar, en suma, la validez de esas autoridades.
Sofía Carrizo Rueda, en «Mitos orientales e instituciones medievales en el imaginario de las expediciones al Río de la Plata (siglo XVI)», parte del hecho de que las temáticas relacionadas con «los horizontes oníricos» de la Edad Media conducen a una irreductible plurivocidad. Por ejemplo, no se trató solo del Océano Índico, sino también de sus cruces con la Biblia, con documentos de geógrafos musulmanes y con varias mitologías. A lo largo de dieciocho siglos estos «horizontes» fueron objeto de aserción, dudas y discursos ambiguos para diferir la aceptación y rechazos. Cuando fueron relocalizados y adaptados en América, las nuevas sociedades los incorporaron a una nueva plurivocidad que provenía de causas varias. Pero, fundamentalmente, provenía de distintos «objetos del deseo», como la búsqueda de paraísos en la tierra, la adquisición de riquezas y la utopía de una sociedad genuinamente cristiana. Los choques con la realidad resultaron frecuentemente muy duros. Así ocurrió con la expedición al Río de la Plata, que fundó por primera vez la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, dos imaginarios nuevos y distintos de los precedentes, el del «caudillo» y el del «desengaño», comenzaron a surgir y a afianzarse hasta el día de hoy. En el trabajo de Carrizo Rueda se da cuenta de este proceso y de la influencia que tuvieron en la implantación de esos imaginarios determinadas instituciones de la España medieval.
Finalmente, Karolina Zygmunt, en «Viajes a Oriente, ayer y hoy: la Embajada a Tamorlán en el imaginario viajero actual», analiza la pervivencia del viaje de la Embajada a Tamorlán en el imaginario de los viajeros-escritores contempo-ráneos y aplica sus comentarios al uso de lo medieval en la narrativa de viajes reciente. Para ello se centra en dos textos de Miquel Silvestre, La emoción del nó-mada (2013) y Nómada en Samarcanda (2016), y en el relato de viajes de Patricia Almarcegui, Una viajera por Asia Central (2016). El análisis de las menciones a Embajada a Tamorlán en estas obras permite ver cómo, pese a manejar el mismo texto como fuente, los intereses y la visión del viaje que manifiestan ambos autores, así como la manera de acercarse al original medieval y el sentido que le otorgan tanto al texto como al mundo tan distante, se muestran como manifiestamente distintos.
Hemos de agradecer efusivamente a las colaboradoras y colaboradores de este libro sus inestimables aportaciones. Agradecer, cómo no, al profesor José Luis Canet, director de la Colección Parnaseo de la Universitat de València, no sólo la acogida del libro en su Colección, sino las horas dedicadas a su revisión profunda. Y agradecer el apoyo a la iniciativa del libro a la profesora Marta Haro, investigadora principal del Proyecto de Investigación Parnaseo (Servidor Web de Literatura Española) , FFI2017-82588-P (AEI/FEDER, UE), concedido por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España, bajo cuyos auspicios se publica. Ambos animaron la elaboración de este monográfico, desde sus inicios, y facilitaron al máximo el itinerario viajero que ha conducido hasta su publicación.
1.- Me refiero, en concreto, a la Journée d'Étude «L'écriture du voyage en péninsule Ibérique (XIIe-XVe siècles)» , Burdeos, MSHA. Univ. Bordaux Montaigne, Pessac / Instituto Cervantes, 16-17 febrero 2015, organizada por Julia Roumier; Jornada de Estudios «Relatos de viajes a Oriente en el mundo hispánico (siglos XV-XVI)» , Lausana, Université de Lausanne, 7-8 marzo 2016, organizada por Victoria Béguelin-Argimón; Jornada de Estudios «Libros de viajes a oriente (siglos XIV-XVII): relatos de viajeros en la Ruta de la Seda» , Valencia, Univ. de Valencia, 27 de abril de 2018, organizada por Rafael Beltrán y Victoria Béguelin-Argimón. Esta última Jornada , en la que presentaron ponencias —esbozos de sus artículos de ahora— L. Alburquerque-García, V Béguelin-Argimón, A. Busquets, F. Han, S. Pérez Ródenas y J. Rubio Tovar, contò con el apoyo institucional y económico del Màster y Programa de Doctorado de Estudios Hispánicos Avanzados del Departamento de Filologia Espanola; de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació; y del Instituto Confucio (que estuvo representado por su director, Vicent Andreu), todos ellos órganos o centros de la Universitat de València.
2.- En este sentido, hay que destacar el material accesible a través de la página web del Proyecto de Investigación «La China en Espana. Elaboración de un corpus digitalizado de documentos espafioles sobre China de 1555 a 1900», proyecto dirigido por la profesora Dolors Folch, en el que ha participado activamente Anna Busquets. Ese importante corpus es utilizado por las tres primeras autoras de esta sección.
I LENGUAS, COMERCIO, DESCUBRIMIENTOS Y UTOPÍAS
El empirismo avant la lettre en Il Milione de Marco Polo 1
Luis Alburquerque-García
Instituto de Lengua, Literatura y Antropología. CSIC
1. «Relato de viaje» versus libro de viaje
En trabajos previos he dedicado mi atención a distinguir entre «relato de viaje» y libros de viaje o literatura de viaje en general. Los «relatos de viaje» se asientan en algunos principios que creo pueden ayudarnos a delimitar la naturaleza del género. Distingo fundamentalmente su carácter factual, rasgo a mi entender radical, que va a condicionar la estructura del texto y de su paratextualidad (prólogos, epílogos, íncipits, ilustraciones, mapas, cartularios, dibujos, etc.).
La factualidad afecta a la instancia del narrador, que se hace presente en todo momento como proyección del autor mismo: Marco Polo habla unas veces en primera y otras en tercera persona (sombra alargada, quizá, de la figura vicaria de Rusticello da Pisa), aunque a partir del capítulo 19, referido a la provincia de Armenia, predomina la primera persona que refuerza su mirada como protagonista de los hechos narrados. 2
Читать дальше