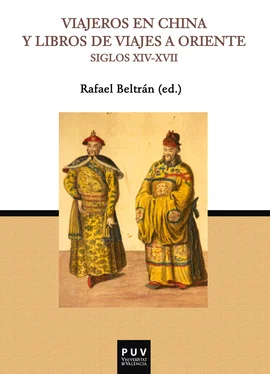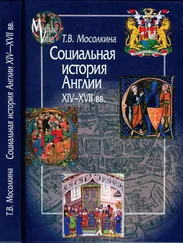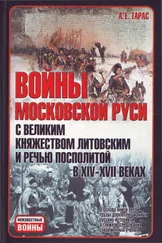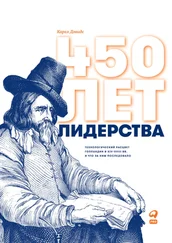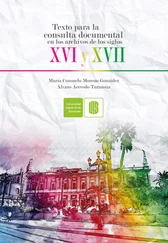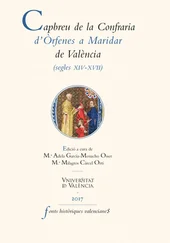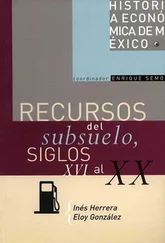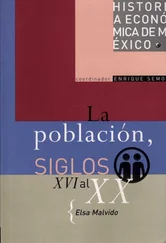1 ...7 8 9 11 12 13 ...26 Porque él, como sus lectores, en tiempos de Polo y también más adelante, confiando en una cadena ininterrumpida de doctísimas enciclopedias relativas a las maravillas del mundo, sabía que debían existir. El mercader Marco Polo era un simple descarado que se permitía no contar las cosas como debían ser, sino (y son palabras suyas o de Rusticello) «describir las provincias y países donde estuvo». Testigo ocular. Parece oficio fácil, pero en aquellos tiempos no lo era en absoluto. (2000: 80)
En efecto, en los mapamundi de la época de Polo podemos encontrar (es el caso del mapa de Heresford, del último cuarto del siglo XIII), como señala Rubio Tovar (2005: XXXIX), que en la lejana Asia aparecen los esciápodos, los pigmeos y los gigantes; en las islas, hombres de largas orejas, antropófagos y hombres con los pies al revés, y en Etiopía, sátiros y faunos, hombres con la cabeza en el pecho, etc.
Sírvanos el ya citado Libro de las maravillas de Mandeville, escrito en torno a 1357, como contraejemplo del relato de Marco Polo. Nadie duda de que John de Mandeville o quien se escondiera tras este nombre ficticio, hablaba de los seres que deben existir frente a los que debían existir de Marco Polo.
Un ejemplo significativo de este realismo de la prosa poliana tiene que ver con la descripción de los unicornios de la isla de Java. Eco lo considera un hecho crucial del relato:
La página más significativa es la relativa a los unicornios, que se le aparecen en Java. Ahora bien, que los unicornios existan un hombre del medievo no lo pone en duda. […] Que el unicornio existía lo había dicho el Fisiólogo, que había dado origen, en Europa, a la leyenda de que para capturarlo había que exponer en el bosque a una virgen inmaculada y, como decía, treinta años antes que Marco Polo, Brunetto Latini, «cuando el unicornio ve a la doncella, su naturaleza es tal que en cuanto la ve, se acerca a ella y depone toda su fiereza…».
¿Podía Marco Polo no buscar unicornios? Los busca y los encuentra. Quiero decir que no puede dejar de mirar las cosas con los ojos de la cultura. Pero una vez que ha mirado y ha visto, basándose en la cultura pasada, se pone a reflexionar como enviado especial, es decir, como quien no solo aporta informaciones nuevas, sino que, además, critica y renueva los lugares comunes del falso exotismo. Porque los unicornios que él ve son en realidad rinocerontes, un poco distintos de esos corzos graciosos y blancos, con cuerno en espiral, que aparecen en el blasón de la corona inglesa. (2000: 81-82)
Recordemos la descripción del unicornio que nos ofrece Marco Polo en el capítulo 162:
El pelo lo tienen como los búfalos, las patas como las del elefante; en el centro de la frente tienen un cuerno grande y negro. Os diré que no hieren con ese cuerno, sino con la lengua, que está cuajada de grandes espinas. Su cabeza es parecida a la del jabalí, aunque la llevan siempre inclinada hacia el suelo. Les gusta estar en el fango. Es un animal muy feo, y desde luego, no es que se deje tomar en brazos por una doncella, como decimos nosotros, sino todo lo contrario. (p. 282)
Y no es el único ejemplo que ilustra esta visión «realista» de Marco Polo. En el capítulo 59 nos topamos con la desmitificación de la leyenda sobre la salamandra:
La salamandra no es, como se dice, un animal que vive en el fuego, porque en el fuego no puede vivir ningún animal. Yo os diré cómo se hace la salamandra. Un compañero mío llamado Zuficar, turco, estuvo en aquella región tres años sirviendo al Gran Khan, y dirigía la producción de estas salamandras; fue él quien me lo contó a mí, ya que él las había visto muchas veces, como yo también las vi ya hechas. La salamandra se extrae de la mina, se prensa y se obtienen unos hilos como de lana; luego se deja secar y se machaca en unos grandes morteros de cobre; después se lava para que se desprenda la tierra que lleva pegada, y quedan unos filamentos como si fueran de lana. Luego se hilan y dan lugar a un paño como de manteles. Al terminar de elaborarlos, estos manteles son de color oscuro, pero al ponerlos en el fuego se vuelven blancos como la nieve. Cada vez que se ensucian, se ponen en el fuego y vuelven a blanquear. Estas son las salamandras, y el resto son fábulas. Y añadiré que en Roma hay una de estas salamandras que el Gran Khan mandó como gran regalo para que se colocase en su interior el sudario de Nuestro Señor. (p. 154)
La frase de la cita que he subrayado («estas son las salamandras, y el resto son fábulas») hace explícito el compromiso de Polo con esa realidad que se impone a la cosmovisión heredada con el contrapeso de la experiencia: el «amianto », el mineral al que se refiere el texto, no procedía como se pensaba erróneamente de la piel de la salamandra, sino de una manufactura que nada tenía que ver con la leyenda atribuida a este animal, que se pensaba inmune al fuego.
Aunque pueda parecer excesivo considerar a Marco Polo, según palabras de Eco, como un posible «antropólogo moderno», no sería temerario presentarlo como precursor de un cierto «realismo» que doblega, en no pocas ocasiones, la tradición libresca. Estamos ante un «relato de viaje» o, así al menos podemos percibirlo hoy, cuyo acercamiento a la realidad habrá de cristalizar más adelante en la época moderna de la mano de la filosofía empirista.
Recordemos de nuevo que Giovanni Battista Ramusio (1485-1557) incluyó una versión ampliada del relato de Marco Polo en su volumen Delle navigationi e viaggi , una extensa y documentada recopilación de viajes desde la época antigua hasta su tiempo, publicada póstumamente en 1559. No deja de ser curioso que junto con el de Marco Polo aparezcan, entre otros muchos relatos, algunas crónicas del descubrimiento, los viajes de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, la relación de Pigafetta, algunos escritos de Colón, etc. El vínculo estrecho entre el relato de Marco Polo y las crónicas de indias —a las que yo considero los «relatos de viaje» del Siglo de Oro por antonomasia— se revela con claridad en esta compilación de Ramusio, la primera gran antología de la historia de los «relatos de viaje», que compagina escritos clásicos con contemporáneos. Conviene no olvidar, además, que Colón leyó en un ejemplar de su propiedad, el libro de Marco Polo, que atesoraba en su biblioteca junto con otros como la Cosmografía de Tolomeo, la Historia natural de Plinio, la Ymago mundi de Pierre d’Ailly o la Descripción de Asia de Pío II. En el ejemplar colombino aparecen más de trescientas notas o comentarios, algunos del propio almirante, otros, de su hijo o del monje de la cartuja de Sevilla Gaspar de Gorricio.
El libro de Marco Polo entronca por línea directa con las crónicas del descubrimiento aunque, de hecho, no gozó de gran difusión en la península hasta el siglo XVI. Ni el Libro del conoscimiento (cuyo autor parte de Sevilla en 1304) ni el autor de la Embajada a Tamorlán conocieron directamente la obra de Polo. A pesar de existir una primera traducción al aragonés encargada por Juan Fernández de Heredia (†1396), en 1503 se imprimió en Sevilla un volumen que contenía, entre otras, una traducción de Rodríguez Fernández de Santaella (1444-1509). Como señala Rubio Tovar (2005: XL), la fortuna del libro durante la época de los grandes descubrimientos pasó por Sevilla, donde se había creado la sede de la Casa de Contratación de las Indias en 1503. Se volvió a imprimir en 1518 y consta que ya en 1526 la alta cotización alcanzada por el libro se correspondía con el interés que suscitaba.
Estamos en el umbral de los «relatos de viaje» vinculados con el descubrimiento de América y con la imponente figura de Pedro Mártir de Anglería. Su labor de sistematización, ordenación y aprovechamiento de los materiales aportados por los testimonios de los viajeros a América y sus relatos, es solo comparable a la influencia ejercida unos siglos antes por Roger Bacon como catalizador de parte del material suministrado por los viajeros del siglo XIII.
Читать дальше