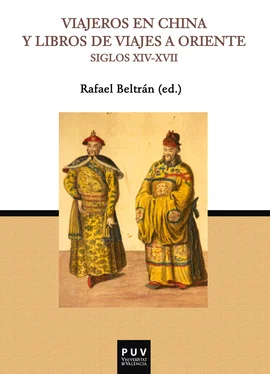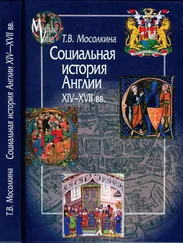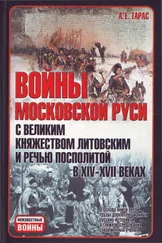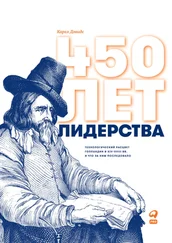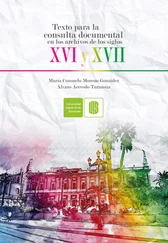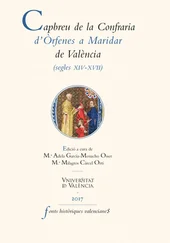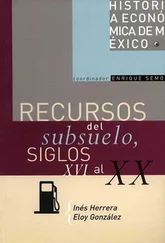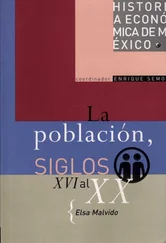Eco, Umberto (2000), «Il Milione: describir lo desconocido», en su De los espejos y otros ensayos , Barcelona, Lumen, pp. 67-82.
GARCÍA GUAL, Carlos (2002), «Introducción general», en Luciano de Samosata. Obras. I , ed. Carlos García Gual, Madrid, Gredos, pp. XI-XVII.
GÓMEZ ESPELOSÍN, F. Javier (2000), El descubrimiento del mundo. Geografía y viajeros en la antigua Grecia , Madrid, Akal.
GÓMEZ GUTIÉRREZ, Alberto (2002), Del macroscopio al microscopio. Historia de la medicina científica , Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana y Academia Nacional de Medicina.
LARNER, John (2001), Marco Polo y el descubrimiento del mundo , Barcelona-Buenos Aires-México, Paidós.
LÓPEZ ESTRADA, Francisco (1984), «Procedimientos narrativos en la Embajada a Tamorlán», El Crotalón. Anuario de Filología Española , 1, pp. 129-146.
MÁRTIR DE ANGLERÍA, Pedro (1964), Décadas del nuevo mundo [1530], México, Porrúa [trad. de Agustín Miralles Carlo, con estudio y apéndices de Edmundo O´Gorman].
OLSCHKI, Leonardo (1937), Storia letteraria delle scoperte geografiche , Florencia, Olschki.
PASCUAL, Carlos, ed. (2017), Viaje de Egeria. El primer relato de una viajera hispana , Madrid, La línea del horizonte, 2017 [ed., prólogo, trad. y notas de Carlos Pascual].
POLO, Marco (2008), Libro de las maravillas del mundo , Madrid, Cátedra [ed. Manuel Carrera Díaz].
POPEANGA, Eugenia (1991), «Lectura e investigación de los libros de viaje medievales», en Los libros de viajes en el mundo románico (anejo I de la Revista de Filología Románica) , ed. Eugenia Popeanga, Madrid, Universidad Complutense, pp. 9-26.
REGALES SERNA, Antonio (1983), «Para una crítica de la categoría literatura de viajes», Castilla , 5, pp. 63-85.
RUBIO TOVAR, Joaquín (1986), Libros españoles de viajes medievales , Madrid, Taurus.
— (2005), «Introducción», en Viajes medievales, I. Libro de Marco Polo. Libro de las maravillas de Juan de Mandavila. Libro del conocimiento , ed. Joaquín Rubio Tovar, Biblioteca Castro, Fundación José Antonio de Castro, pp. VI-LXI.
SCHRADER, Carlos (2000), «Introducción general», en Heródoto. Historia. Libros III , ed. Carlos Schrader, Madrid, Gredos, 2000, pp. IX-XVIII.
TURNER, Jack (2018), Las especias. Historia de una tentación [ed. original, 2004], Madrid, Acantilado.
1.- Este articulo es resultado del proyecto de investigación Cartocronografía de los relatos de viaje españoles contemporáneos (siglos XIX y XX) , (referencia: FFI2017-86040-P), subvencionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.
2.- Las citas del libro de Marco Polo proceden de la edición de Manuel Carrera Diaz (2008) consignada al final de la bibliografía.
3.- Del griego ‘choros’ (trozo de tierra ocupado por una persona o una cosa). Se refiere a la descripción de un país, de una región o de una provincia. Presta atención a las condiciones físicas del terreno y al paisaje y al estudio de los topónimos.
4.- Narra el viaje realizado en 1403 por fray Alonso Paez de Santamaria, Gómez de Salazar y Ruy González de Clavijo, a quien probablemente se debe la redacción del texto. Se trata de la embajada encomendada por el rey Enrique III (1390-1406) al emperador mongol Tamerlán el Grande, con el fin de unir fuerzas para mantener alejada la amenaza turca. Clavijo invirtió tres años en el viaje. Desde su vuelta hasta su muerte en 1412, escribió una relación completa de la embajada donde narra los hechos y describe, con sumo detalle, todo lo relacionado con la misión encomendada.
5.- Árbol originario de la India, de la familia de las combretáceas, que produce unos frutos del tamano de una ciruela pequena y que se usaban en medicina y tintorería (Carrera Díaz, 2008: 306).
6.- El neologismo «sinestopía» procede de la fusion de las palabras «sinestesia» (del gr. 'sin junto' y 'aesthesis', 'sensación') y «topos» (del gr. 'lugar').
7.- Una posible vía de estudio de la «sinestopía» está vinculada al estudio de la historia de las especias. En este sentido, el libro de Turner (2018; ed. orig., 2004) sobre la historia de las especias cobra todavía más interés.
8.- Para ver la relación entre los «relatos de viaje» y las «crónicas de indias» se puede consultar Alburquerque (2008 y 2011b).
Los viajeros medievales y las lenguas
Joaquín Rubio Tovar
Universidad de Alcalá
1. El interés por las lenguas
El interés por la variedad de las lenguas, por sus semejanzas y diferencias, aparece en textos medievales de diferente naturaleza. El tema de la primera lengua que hablaron los hombres, su corrupción, la confusión posterior, las dificultades para la comunicación y la luz de Pentecostés (y el tema inagotable de la traducción), están presentes no solo en la teología, sino en romans , en crónicas, en tratados gramaticales y filosóficos (Rubio Tovar, 2014). Decía Georges Mounin que el episodio de Babel era una de las imaginaciones poéticas más grandiosas sobre el drama de la comunicación entre los hombres (1967: 160). La reflexión sobre la confusio linguarum fue continua a lo largo de la Edad Media. Los viajeros constataron la existencia de lenguas y de escrituras, y algunas de sus observaciones pasaron después a tratados científicos y a obras literarias.
La variedad mencionada no se constata solamente en países asiáticos. La ausencia de fronteras lingüísticas nítidas en las manifestaciones escritas medievales europeas es un hecho bien conocido. Sabemos que hubo zonas en las que había lenguas en contacto y se hablaban mezcladas: sur de Italia y Sicilia, la frontera entre el mundo germano y el mundo eslavo, las lenguas que se cruzaron en Inglaterra. En varias zonas de España convivieron y se mezclaron varias y no solamente en el sur. La hermandad del gallego-portugués y el castellano (sin necesidad de acudir a los dialectos ‘puente’ como el leonés) permitía a ambas literaturas compartir sus obras. En el Oriente peninsular la mayor distancia entre el catalán y el castellano venía a ser salvada por la vigencia del aragonés, donde ni los catalanismos ni los castellanismos resultaban extraños (Catalán, 1975). Eran zonas en las que debieron de abundar traductores e intérpretes.
No creo que deba trasladarse el fenómeno, sin más, a las lenguas de Oriente, hasta que tengamos un conocimiento exhaustivo de qué lenguas se hablaban y en qué regiones, pero el testimonio de los viajeros se refiere a lenguas en contacto, a alfabetos diferentes y a distintas escrituras. La riqueza y complejidad de aquel universo debió de ser extraordinaria.
Dos de los primeros libros o crónicas de viaje a Extremo Oriente son la Ystoria Mongalorum quos nos Tartaros apellamus (Historia de los Mongoles que nosotros llamamos Tártaros) de Giovanni da Pian del Carpine (Plan Carpino) y el Itinerarium ad partes orientales de Guillermo de Rubruc o Rubruquis. Maria Carreras y Raffaele Pinto (1996) han destacado una aclaración muy precisa que aparece en el texto de Plan Carpino. 1Los términos «mongoles» y «tártaros» no significan lo mismo, precisaba el viajero. «Mongoles» se refiere al nombre que los conquistadores de Asia se daban a sí mismos. El segundo, «tártaros», es el nombre con el que se les nombraba en Occidente. Para los pueblos asiáticos, lo mismo que para cristianos y musulmanes, los tártaros representaban al conjunto de las tribus mongolas, quizá porque los tártaros habían tenido un papel muy activo en las relaciones entre diversos pueblos asiáticos. Para Carpino parece que la palabra «tártaros» es poco precisa y debería corregirse. La formulación del título revela una mentalidad que destaca «la contraposición de perspectivas culturales, implícita en la distinción de los nombres. Nuestra cultura, la que usa el término tártaros, no es la cultura, sino una cultura, y el conocimiento del mundo que en ella está almacenado, a través de los nombres que ha impuesto a las cosas, no es el único posible» (Carreras y Pinto, 1996: 141). El viaje supuso para Plan Carpino una experiencia personal de la realidad, el conocimiento directo de aquellos pueblos, frente a las ideas preconcebidas.
Читать дальше