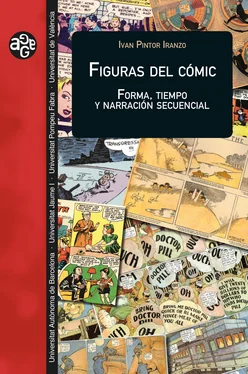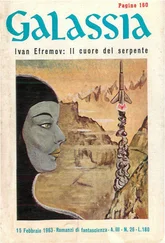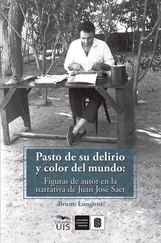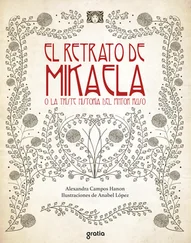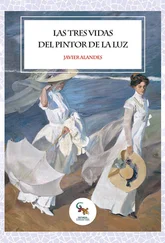1 ...8 9 10 12 13 14 ...25 Desde este punto de vista, y tomando como referencia la labor que David Bordwell ha desarrollado para establecer los grandes modos históricos de narración cinematográfica, cabe discernir tres grandes modos históricos de narración en la historieta: el clasicismo estadounidense, el clasicismo francobelga y el manga. Cada uno de esos modos ofrece un conjunto de opciones sintagmáticas formales y narrativas a los autores que desarrollaron su labor dentro de ellos o que todavía la toman como referencia de su trabajo fuera del contexto histórico preciso en el que dichos modos cundieron. La tendencia al establecimiento de una norma, previa incluso a la definición de esos tres grandes modos históricos, es algo que se aprecia en tan temprana fecha como los primeros años del siglo XX, cuando, por ejemplo, Forton, en Les pieds nickelés (1905), consigue que los protagonistas —Croquignol, Filochard y Ribouldingue— no solo resulten anárquicos por lo que puedan hacer o decir, sino porque sus movimientos, su lenguaje de argot, sus gestos y su presencia en la viñeta vulneran una serie de usos más o menos institucionalizados a los que se puede ligar, por ejemplo, el meloso carácter de Bécassine (1905), de Caumery (Maurice Languereau) y Pinchon (Émile-Joseph Porphyre), o el tipo de aventuras publicadas en revistas francesas coetáneas, como La Semaine de Suzette , que ya en los primeros cinco años del siglo había establecido un conjunto mínimo de normas estables.
No obstante, es posible tener la percepción de que esa serie francesa vulnera una serie de convenciones precisamente porque respeta otras y no realiza una propuesta vanguardista desde su origen como la que sustenta Little Nemo in Slumberland (1905-1914), de Winsor McCay, Krazy Kat o Wee Willie Winkie’s World (1906-1907), de Lyonel Feininger, en la historieta estadounidense de principios de siglo. Es obvio que toda apreciación que excede lo formal para ahondar en formas de narrar más o menos institucionalizadas en la época desborda el territorio de la forma y entra, de lleno, en el de la norma. Por esa razón es necesario introducir la noción de forma dominante. Esta categoría se identifica con el modo de narrar más extendido y, por circunstancias históricas, supone una consolidación más o menos sincrónica de la ontogénesis de los lenguajes expresivos de la historieta y el cine.
Tanto en el ámbito europeo como en el norteamericano, la estabilización de las normas que integran esa forma dominante guardó una estrecha relación con la solidificación del sistema de narración del clasicismo hollywoodiense, cuyo objeto principal es la transparencia. Conviene aclarar, en todo caso, que existió un leve decalaje entre la consolidación de las normas en Europa y en los Estados Unidos, donde el lenguaje de transparencia orientado a suplir la discontinuidad intrínseca del medio cristalizó con cierta anterioridad, sobre todo a partir de obras como A. Mutt (1910), de Bud Fisher —esta serie, que Duchamp homenajeó en su célebre urinario, constituye, con su temática de un padre aficionado a las apuestas, el más remoto y exitoso antecedente de Los Simpson de Matt Groening—, The Katzenjammer Kids (1897), de Rudolph Dirks, Happy Holligan (1899) y Alphonse and Gaston (1900), ambas de Frederick Burr Opper, la folletinesca Hairbreadth Harry (1906), de Charles W. Kahles, o, sobre todo, las series de Outcault y de George McManus, cuya mítica Bringing Up Father (1913) 12se convirtió, también, en puntal de referencia para esa moderna historieta europea surgida a partir de la figura de Alain Saint Ogan, padre estético de Hergé.
La formulación de una forma dominante, sobre la cual se desarrollan normas diferentes, ha sido y es una cuestión polémica a lo largo de la historia del arte. En primer lugar, no se debe olvidar que, como cualquier lenguaje, es algo artificial y que, por lo que respecta a las artes plásticas, las aportaciones de algunos teóricos desembocaron en el siglo XIX, cuando el uso que los arquitectos y decoradores hacían de las formas de estilos anteriores fomentó la idea de que los estilos se reducían a un compendio de características morfológicas fácilmente reproducibles. Frente a esa posición, la tendencia más esencialista sostenía en esa misma época que estilos no-clásicos, como el gótico o el barroco, constituían sistemas completos y, en último extremo, filosofías propias que invocaban un espíritu de los tiempos ( Weltanschauung ). La crítica a ambos extremos desarrollada por la iconografía y por la ciencia de la cultura desarrollada por Aby Warburg a caballo entre el siglo XIX y el XX trata de restituir la complejidad del objeto de estudio, y se hace particularmente apropiada al acercarse a un medio narrativo y basado en la asociación y el montaje de imágenes como la historieta.
En efecto, tanto en la historieta como en el cine, no es posible optar por polaridades radicales que oscurezcan la aproximación al objeto, desde los rasgos formales hasta su contenido narrativo. Una auténtica morfología debe sustentarse sobre dos pilares: por una parte, una historia de las formas y, por otra, el desarrollo de una escala, es decir, un espectro de configuraciones que reconozca grados y los asocie con otros valores. Un ejemplo puede resultar ilustrativo: el estudio de la evolución del uso de la línea en las diferentes etapas por las que atravesó el Flash Gordon (1934-1944) de Alex Raymond carecería de sentido si se redujese a un análisis exclusivamente formal y aislado de cualquier otra implicación. El teórico Daniele Barbieri, sin embargo, lo convierte en una aproximación interesante al valorar toda una constelación de aspectos que afectan a la naturaleza de esa línea y que implican tanto las normas históricas coetáneas como la forma dominante en la que se integra su configuración (Barbieri, 1993: 41-51).
Barbieri delimita una escala comparativa de los rasgos del trazo pero no se limita únicamente a plasmar la evolución del autor y las implicaciones narrativas que el uso de la línea comporta, sino que contextualiza la serie con respecto a tres factores de referencia: la influencia de la ilustración en los años treinta, el inicio de la edad dorada de los cómics de aventuras en esa misma época y la falta de una tradición asentada tanto con respecto a estos como respecto a la ciencia ficción fantástica que se estaba forjando en aquel momento —a excepción, tal vez, del dibujo pobre del Buck Rogers (1929) de Philip F. Nowlan y Dick Calkins, serie rebautizada en algunos países de lengua española como Rogelio el conquistador . El sistema de narración clásico, en sus inicios y en tanto que norma de referencia, exige ser tenido en cuenta como patrón de inteligibilidad del estudio de la línea, y llega a determinar incluso su evolución posterior en lo que, desde una perspectiva tradicional, se denominarían estilos anticlásicos. De tal modo, en el análisis de la línea no solo confluyen aspectos estrictamente formales, sino que estos son el inicio de un trayecto de estudio que implica la tradición, la historia y el contexto, y aventura una honda interconexión con el resto de elementos considerados.
Es posible tratar de construir un esquema de aspectos formales que serán considerados, siempre a la luz de una norma que adquirirá un desarrollo ulterior. El primer factor que hay que considerar es la viñeta, dentro de la cual cabrá distinguir un apartado dedicado a las características del dibujo —la línea, su modulación, el relleno, los materiales y las técnicas—, el uso del color, la trama de convenciones iconográficas e incluso, en términos generales, las limitaciones y los condicionamientos impuestos por los medios de reproducción industrial. En segundo lugar, se trata de concebir la viñeta misma como fenómeno de figuración, determinada por el marco, los usos estereoscópicos de la profundidad, el recorte temporal, la intersección de fuera de campos, la incorporación del texto y las rítmicas internas que eso auspicia. En tercer lugar, es la plancha el lugar donde todas esas características figurativas de la viñeta se proyectan hacia la descomposición del movimiento, el uso del blanco intericónico, la puesta en página y el montaje o articulación. Y finalmente, a partir de la comprensión del álbum como fenómeno espacial, espacio narrativo y «santuario» gráfico, la imagen de la viñeta se integra en un doble fenómeno de constelación y sustracción liberadora.
Читать дальше