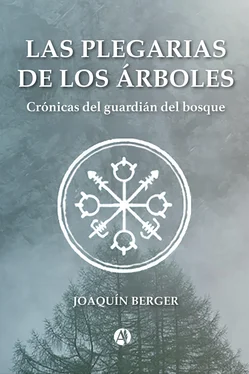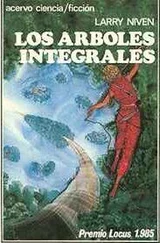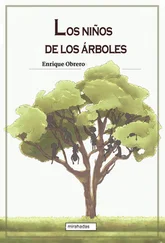Las pieles de los dos ya se conocían. Muchas veces se había perdido él en un juego lívido entre sus pechos. Muchas veces ella había hincado las uñas en las carnes de su espalda.
—Hoy no, mujer cintura de miel –repuso Sedian con tajante cortesía.
Zura, sorprendida, intentó encontrar con la mirada los ojos del guerrero, y descifrar el porqué de su inhabitual desinterés. Pero este parecía estar perdido en las aguas del lago.
—¿Qué ocurre? –inquirió sin temor a mostrarse vulnerable–. ¿Ya no soy la protagonista de tus fantasías?
Sedian se volteó, envolvió a la mujer en un firme abrazo y, acariciando sus cabellos, le dijo:
—Casi puedo oír a los espíritus del bosque burlarse de mí al verme rechazar a tan perfecta mujer. Pero hoy no me siento digno de ti. Una extraña sensación de ansiedad trunca mi calma y mi deseo.
Ella sonrió con ternura y lo besó en la mejilla.
—Entonces no me toques ni me hagas el amor. Pero te pido, sujétame y hazme sentir amada.
El hombre y la mujer permanecieron fundidos en un abrazo hasta que el sol comenzó a descender detrás de las aguas.
Creyéndolo prudente, y antes que la noche terminase de adueñarse del paisaje, se marcharon hacia la Ciudad Gris, capital y corazón del reino de Eirian.
Todavía no había terminado de oscurecer para cuando llegaron. Aquella pequeña y antigua urbe, edificada sobre las costas del río Kenom, no era imponente ni embelesaba la vista de los viajeros, pero a pesar de no destacarse por su sofisticación –que no podía ni compararse a la de los elaborados núcleos urbanos del oeste– la Ciudad Gris era un lugar de ensueño. Se sentía acogedora, incluso en el más crudo de los inviernos, y parecía estar siempre adornada por una esencia dulce y protectora. Un lugar que se podía jactar de ser inmune al paso del tiempo y hermético a los cataclismos del mundo exterior.
Ni bien se acusó su presencia, un muchacho delgado y muy joven –más joven que Sedian– se les acercó. Era dueño de un caminar errático y un cuerpo desgarbado. No tenía la presencia de un guerrero, pero aun así a su derredor se percibía un aura de maciza autoridad. Sedian lo conocía muy bien, era Owen, el hombre de cristal , su primo hermano.
Cuando estuvo frente a ellos, el muchacho saludó a Zura con una educada reverencia y se expresó.
—Primo –dijo con su voz profunda–, te estábamos esperando.
—Mi rey –replicó Sedian con tono inexpresivo al momento que agachaba levemente la cabeza–. ¿En qué puedo servirle?
—Se hace preciso tratar un tema de suma urgencia –repuso el muchacho–. Por favor, acompáñame. Un concilio se ha formado en el templo y tu participación es requerida.
Mientras el rey Owen avanzaba hacia el punto de reunión, su primo, tal y como la tradición dictaba, caminaba a sus espaldas. No era ningún secreto que muchos ciudadanos de Eirian admiraban esta escena con extrañeza y desencanto. La misma extrañeza y desencanto que habían sentido cuando la corte druida le había entregado a él, y no a Sedian, el legendario anillo del rey –el mismo que Sarbon, años atrás, y vaticinando su destino, había voluntariamente depositado sobre el altar del templo antes de partir a la batalla–. Este rechazo generalizado hacia la decisión tomada por los maestros no tenía nada que ver con Owen en sí mismo, quien no solo era el último eslabón de un linaje milenario, sino que también era considerado un líder justo y ecuánime. Pero Sedian, por su parte, con todo su poder y belleza, era el perfecto arquetipo del orgulloso guerrero nórdico. Además, su padre había sido Sarbon, rey guerrero por antonomasia. Por esto, muchos hubiesen preferido ver la insigne corona sobre sus oscuros cabellos. El actual rey no era ajeno a esta disconformidad, y poco después de su nombramiento, y tomándose el atrevimiento de desafiar la decisión de los druidas, había ofrecido el anillo a su primo. Para su sorpresa, este lo rechazó alegando que él, Owen, debido a su mente expeditiva y nobleza espiritual, era el indicado para gobernar aquellas tierras. Desde entonces, Owen había demostrado ser un digno monarca, ganándose el respeto de su pueblo.
Finalmente, Sedian y Owen llegaron al templo. Allí los estaban esperando todos los druidas del Clan de las Cenizas y varios ciudadanos ilustres, todos sentados alrededor de una hoguera en el centro del templo.
Aquella ancestral edificación, al igual que la ciudad que la precedía, no se distinguía por poseer una arquitectura eximia. Consistía simplemente en once pilares de piedra descansando bajo el cielo nocturno y acogiendo, de forma casi respetuosa, un altar de cuarzo. Aquellas columnas habían sido el núcleo del Clan de las Cenizas desde los albores del mundo. Alguna vez, se decía, habían sido estatuas de los once hijos de Titbiz, árbol gigantesco que había dado nacimiento al bosque de Eloth. Pero, razón de los vientos y los años, ya todos los detalles se habían lavado y solo quedaban pilares de roca desnuda con alguna que otra arista que invitaban a imaginar la silueta de aquellos exquisitos individuos. Pero si bien la belleza artística ya había abandonado el templo, no así su magia. Nunca un mortal lo había pisado sin sentir, cual relámpago invertido, el milenario poder trepando por sus huesos.
El Clan de las Cenizas era una arcaica orden druida a la que prácticamente todos los habitantes de Eirian respondían. Un sistema regido por una economía basada en sabiduría que –según narraban las leyendas y los pergaminos– había sido fundado por los primeros hombres que se atrevieron a abandonar la espesura de los bosques, los hijos de Titbiz, según los escritos. Su nombre nacía de la creencia de que un nuevo orden basado en las leyes naturales escritas por Gálcam debía ser edificado usando como piedra fundacional las cenizas de las eras del caos y la entropía a las que la virtud del druida había puesto fin. Era un clan muy antiguo, y con muchos secretos.
El poder del ente no solo yacía en los recursos de sus druidas, también tenía una fuerte influencia política dentro del reino. Eirian contaba con un rey reconocido por todos, incluso por el mismo clan, pero la verdadera autoridad estaba, y siempre había estado, en las manos de los sacerdotes. Esta concentración de poder nunca había catalizado conflictos. Los guerreros de Eirian confiaban ciegamente en la guía de los druidas y eran, a su manera, también parte del clan.
—Por favor, siéntense y pónganse cómodos –los invitó Baris, el amable y hermoso anciano que aún entonces ostentaba la influyente posición de primer druida y, por supuesto, el anillo ligado a dicho cargo–. Hay una terrible noticia que me veré obligado a comunicarles.
Capítulo 3
La sombra de hechicero
En la cima de una escarpada montaña, una figura alta y poderosa contemplaba el bosque de Eloth con inquebrantable atención. Los vientos andinos lo azotaban y hacían bailar su abundante y eléctrica cabellera. Si bien semejaba a un hombre a primera vista, hacía mucho que la humanidad lo había abandonado.
Presentaba un rostro sin tiempo ni edad, de pletórica firmeza. Sus pómulos eran prominentes y sus ojos completamente vacíos, sin iris ni pupila, permitían al desafortunado espectador contemplar un alma muerta.
Volviendo su ya terrorífica imagen aún más atroz, toda la piel que revestía su delgada constitución evidenciaba la herida del fuego, testificaba con deformaciones el eco de quemaduras infernales, el horror de haber sido quemado vivo.
Este ente maligno no estaba solo. A sus espaldas, un centenar de individuos de similares características lo observaban. Compartían muchos rasgos de su líder, pero sus semblantes eran menos atroces. Contemplaban a su señor a la distancia, sin atreverse a interrumpir su letargo.
Читать дальше