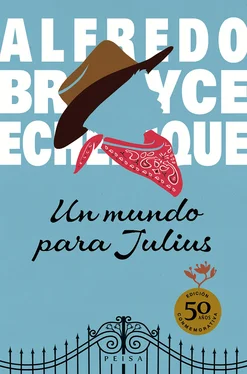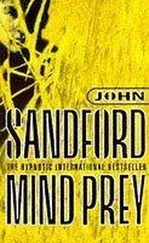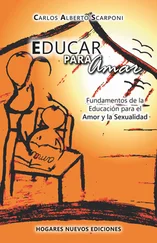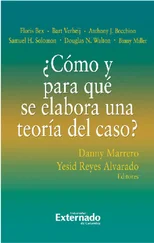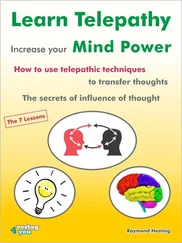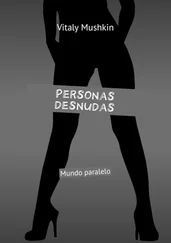A Julius se le viene encima un mundo que no es el suyo, y se le queda mirando. Ve el sexo, ve la muerte, ve las diferencias de la vida y se encierra en su propia ternura para hacer su mundo. La ternura es el sentimiento individual más solidario, porque significa la capacidad de ser sensible al mundo exterior, de interiorizar sus presiones. Uno de los aciertos de la novela descansa en el hecho de no tratar a la sociedad peruana de acuerdo con preconcebidas tesis políticas o ideológicas, sino desde el punto de vista de la configuración de una individualidad precisa, la individualidad de Julius. La intimidad, tomada en serio, es el mejor camino para calibrar la temperatura de la historia. En sus «Confesiones sobre el arte de vivir y escribir novelas», Bryce Echenique afirma: «Yo creo que la única manera de llegar a una objetividad total es a través de una subjetividad muy bien intencionada». Y esto se puede aplicar a los ojos de Julius. Lo mismo ocurre con otras declaraciones, recogidas por Guadalupe Ruiz en una «Entrevista epistolar con Alfredo Bryce Echenique», que se publicó en la revista Olvidos de Granada, en 1986. Se trata de un testimonio de especial interés porque el novelista contesta por escrito y con especial cuidado a las preguntas planteadas. Hablando del goce de la literatura, afirma: «Un anticipo de este goce es dejar que se filtren los sentimientos y no las ideas en los libros. Las ideas cambian, pueden incluso ser abandonadas, los sentimientos, en cambio, a lo sumo, pasan. Creo que esto último lo dijo Borges. En todo caso, lo repito yo, porque siento que es la verdad para mí». Con la mirada de Julius, Bryce Echenique consigue crear una forma de sentir, busca el conocimiento de la historia a través de la propia sentimentalidad, del arañazo íntimo de una determinada concepción del mundo como espectáculo sentimental.
La capacidad de crear personajes se apoya en una buena delimitación de los espacios, de los escenarios en los que el niño se pierde o se asombra, lugares donde los seres de la vida color rosa pueden representar su plenitud o donde los criados esconden en secreto su vida rebajada. El lector de Bryce Echenique percibe con facilidad el paisaje de los barrios pobres, la casa hueca y en decadencia de Frau Proserpina, los desequilibrios entre las habitaciones de los criados y la zona noble, el lujo de los hoteles, la alegría higiénica del club de golf, la inmensidad con eco de la iglesia, el campo de juego en el colegio… No son frecuentes las descripciones minuciosas, pero basta con tres detalles bien seleccionados (unas losetas frías, una hermosa ventana sobre el campo de polo, manchas de humedad en el techo) y con los códigos peculiares de comportamiento que cada espacio impone a los personajes. Espacio y personajes se funden, se definen mutuamente.
Finalmente me gustaría detenerme en el estilo narrativo y el humorismo de Un mundo para Julius. La mirada de Julius se desborda en libertad. Bryce Echenique escoge un tono de oralidad, parece que está contando la novela un hablante concreto, tal vez un personaje, tal vez la voz de un narrador que pudiera identificarse con los ojos del autor o de Julius. El punto de vista es casi siempre el de Julius, las cosas salpicadas suelen ir surgiendo según aparecen en el enredo de sus ojos, pero la vida va más allá de la conciencia inmediata. Todo se va y vuelve hacia él. Por ejemplo, la muerte del padre se define según los datos que un niño puede percibir y se cuenta de esta manera: «Papá murió cuando el último de los hermanos en seguir preguntando, dejó de preguntar cuándo volvía papá de viaje, cuando mamá dejó de llorar y salió un día de noche, cuando se acabaron las visitas que entraban calladitas y pasaban de frente al salón más oscuro del palacio (hasta en eso había pensado el arquitecto), cuando los sirvientes recobraron su mediano tono de voz al hablar, cuando alguien encendió la radio un día, papá murió».
Otras veces la situación se desarrolla a través de las preguntas que Julius se hace en su timidez. Quiere hablar con Juan Lucas de un aumento de sueldo para los albañiles, y el lector se entera de las reacciones a través de lo que el niño va intuyendo, en un desplazamiento rápido por las personas del verbo, un mecanismo muy frecuente en la novela: «Miraba a Susan, pero se la dirigía a Juan Lucas; ¿se estaría enterando de que los obreros habían trabajado hoy como mulas?, ¿le estaría haciendo caso cuando decía que necesitaban un poco más de dinero?, ¿sabría que eran buenos y que lo habían hecho pasar una mañana inolvidable? ¿Escuchas, tío? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no dejas reposar un instante tu cuchara y me miras?». La novela tiene una enriquecedora capacidad de plegarse al punto de vista de los personajes, pasando en una misma frase por dos o tres cabezas, por dos o tres modos de decir o pensar el mundo. El desbordado ritmo de las frases, con sus cambios de punto de vista, vuelve casi innecesarios los diálogos, porque el propio sentido de la narración hace que los personajes se contesten unos a otros. A veces es la propia novela la que toma la palabra para dirigirse directamente a Julius: «los Estados Unidos quedaban mucho más lejos que eso, ¡uf!, muchísimo más, quedaban del aeropuerto, por el cielo oscuro, a ver piensa lo más lejos que puedes pensar, mucho mucho más que eso, lejísimos…».
Y otras veces la narración se dirige directamente al lector. Hablando de los habitantes dorados del club de golf, la voz de la novela dice: «Si, por ejemplo, en ese momento, te hubieras asomado por el cerco que encerraba todo lo que cuento, habrías quedado convencido de que la vida no puede ser más feliz y más hermosa; además, habrías visto muy buenos jugadores de golf». Algunos estudiosos como Wolfgang A. Luchting y Pedro Pérez Rivero han señalado que se da un juego versátil entre los espacios del autor y la narración, una voz de la narración que de pronto interviene en la novela, de pronto tiene las características de la sabiduría omnisciente o de pronto se identifica con el punto de vista de un personaje, con la memoria nublada de un personaje, llena de sentimientos apagados y sueños a media tinta, como el larguísimo párrafo monólogo interior en el que aparecen los recuerdos de Susan sin explicarse del todo. Una Susan que pudo ser distinta vive entre personajes que se van sin aclaración, pero que dejan su sombra en el argumento y sus nombres, y acaban mezclados en el sedimento del mundo que observa y siente Julius. Como ocurre con la memoria, el lector intuye que hay un sedimento oculto que desconoce, pero que tiene su valor imprescindible en el presente.
Para comprender el sentido de esta libertad narrativa, junto a los ojos de Julius, me parece conveniente llamar la atención sobre dos detalles. En primer lugar, algo que está en un texto de Alfredo Bryce Echenique, «Mirando a Cortázar», recogido en Crónicas personales. Recuerda allí el magisterio del escritor argentino y su lección de libertad, de darle libertad a las palabras, de mezclar las cosas en favor de la viveza literaria, aunque para eso haya que perderle el respeto al «sujeto, el verbo y el predicado». Sobre este tema, ha vuelto en otras ocasiones. En 1991, en la Semana de Autor organizada por Cultura Hispánica, confesó lo siguiente: «Una de mis influencias reveladoras fue Cortázar, que me enseñó a escribir como Bryce Echenique, no como Cortázar; me di cuenta de que había un hombre que escribía como le daba la gana, y descubrí por primera vez que yo también podría escribir a mi manera». En segundo lugar, es decisiva en este rumbo la apuesta por la oralidad, por contar las cosas así como se cuentan las cosas hablando. Porque seguramente lo importante no esté en fijar cada vez con atinada justeza el punto de vista del que habla, autor, narrador, personaje, sino en comprender que todos estos puntos de vista son reunidos por la oralidad, por el hecho de que alguien se pone a hablar y cuentas cosas desde el interior de un mundo.
Читать дальше