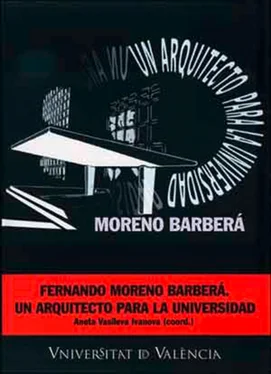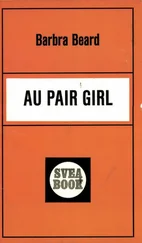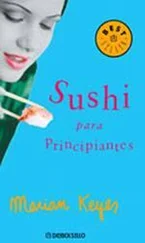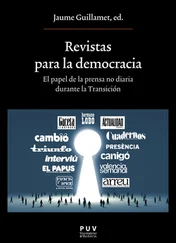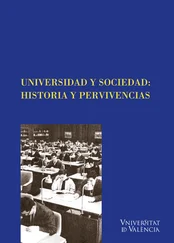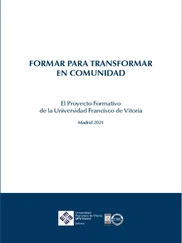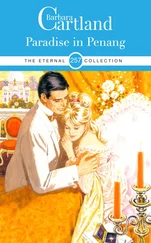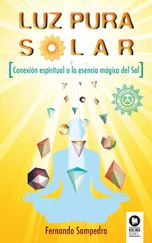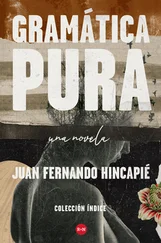PRÓLOGO. UNA ARQUITECTURA PARLANTE: ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS PARA UNA NUEVA UNIVERSIDAD.
Ester Alba PagánUniversitat de València
“A los hombres que cultivan las artes
Dominado por un excesivo amor a mi arte, me he entregado por entero a él. Al abandonarme a esta pasión imperiosa me impuse trabajar para merecer la estima pública mediante esfuerzos útiles a la sociedad.
He desdeñado, lo confieso, limitarme al solo estudio de nuestros antiguos maestros. He tratado de ensanchar, con el estudio de la naturaleza, mis ideas sobre un arte que, tras profundas meditaciones, me parece encontrarse aún en su aurora.
¡Cuán poca atención, en efecto, se ha concedido hasta nuestros días a la poesía de la arquitectura, medio seguro de multiplicar el disfrute de los hombres y de otorgar a los artistas una justa celebridad!
Sí, lo creo así: nuestros edificios, sobre todo públicos, deberían ser, en cierto modo, poemas. Las imágenes que ofrecen a nuestros sentidos deberían provocar en nosotros sentimientos análogos al uso a que están destinados esos edificios. (…)”
Étienne-Louis Boullée (Sambricio, C., “Étienne-Louis Boullée: ensayo sobre el arte”, Revista de ideas estéticas, 1972, 30, 119)
Étienne Boullée, arquitecto francés de la segunda mitad del XVIII, pertenece al grupo de los arquitectos que conformaron la llamada “arquitectura de la revolución”, a través de la que tomó forma la utopía constructiva de finales del setecientos que deseaba recuperar la antigüedad con mirada metamorfoseada y contemplar la belleza ideal de la naturaleza como hasta ese momento no se había hecho. Muchos de los logros de la llamada arquitectura de la ilustración se pusieron en valor, ya en el siglo XX, por la arquitectura racionalista europea y la arquitectura del movimiento moderno, aunque, debamos matizar el concepto universal del racionalismo respecto al funcionalismo propio de lo contemporáneo. No obstante, como ya indicó Sambricio, Boullée era un racionalista en el doble sentido, como arquitecto y como teórico, por su oposición al concepto vitruviano de que “la arquitectura es el arte de construir” y por su deseo de “concebir primero para después construir”, es decir, pensar la arquitectura, dibujarla, y, en definitiva, definirla. Sus esquemas no son los de los racionalistas de principios de siglo, Lodoli o Laugier ligados a lo constructivo, sino los de un racionalismo más ligado al concepto ideal rousseauniano, enciclopedista, y ligado a la naturaleza. El anhelo por las formas simples, la búsqueda de la esencia geométrica de las formas, va estrechamente ligado al desarrollo del valor simbólico como elemento arquitectónico y a la introducción de las luces y sombras como características de su arquitectura. Forma y luz han ido, desde el primer momento, unidas en la arquitectura de Boullée. Pero al rechazar la introducción de elementos de innovación en la naturaleza olvida que su pretensión es lograr una arquitectura que pueda entenderse como parlante. Toda una revolución en el concepto de la arquitectura que, aun imperceptible por el paso del tiempo, cambio para siempre la manera de entender el valor simbólico de la arquitectura: de sus estructuras, de sus espacios interiores, de su evocadora luminosidad, pero sobre todo de su diálogo mayéutico con quienes lo habitan y lo disfrutan, ligando en lo simbólico arquitectura soñada y arquitectura vivida 1 .
Pero, este libro no trata de Boullée, ni de sus contemporáneos Ledoux o Lequeu, ni de los arquitectos, que en el ochocientos, continuaron pensando en las distintas posibilidades de la arquitectura. Este libro trata de un arquitecto peculiar, Fernando Moreno Barberá, como pensador de espacios universitarios y, hasta en cierto sentido, de una nueva ciudad, una nueva utopía que con un salto de casi más de siglo y medio comenzaba a tomar cuerpo al compás del cambio y la transformación que la sociedad demandaba y ansiaba, ligado a la arquitectura racionalista moderna. Pero en ello, hay y se producen inquietantes y emotivos paralelismos.
El tiempo como una línea continua, sin paradas, sin laberintos, sin retrocesos, sin huellas desdibujadas, sin callejones sin salidas, es una de esas verdades que la mente necesita crear para ordenar contenidos, entender procesos y pensar la historia y el arte. No obstante, nuestra Historia está llena de idas y venidas, de truncamientos e ideas y conceptos reencontrados. En ocasiones nuestra mirada no coincide exactamente con lo que el artista pensó o imaginó, es nuestra labor desentrañar las causas, motivos e ideas de su tiempo, pero también reconstruir el juego de miradas en el laberinto de espejos que conforma la Historia y más la que trata de los procesos creativos: tanto la mirada límpida sobre el espejo de un pasado concreto, como sobre los reflejos que el prisma caleidoscópico de la creación y del pensamiento artístico ofrece.
Pero en este devenir, transitado por nuestros autores, propongamos una fecha: 1964. En ese año se producen dos acontecimientos que se desvelan emblemáticos: se funda el Equipo Crónica y Saura pintaba su Retrato imaginario de Felipe II 2 . Ese mismo, año Fernando Moreno Barberá firmaba los planos de su proyecto para una Facultad de Filosofía y Letras en el nuevo campus universitario, en el llamado paseo Valencia al Mar. Estas son reminiscencias imaginadas de un deseo de cambio que reclamaba a gritos la apertura de una nueva etapa. No sólo se trataba de un cambio ideológico sino de algo más profundo, más arraigado: el anhelo de transformar el arte, la sociedad, la cultura, la imagen y el pensamiento y por ende, la arquitectura que en parte iba a cobijar ese cambio: la arquitectura de la universidad que en lo simbólico, quizá no en lo pretendido, acogía el pensamiento de esa necesidad de transformación.
También por esos años, como alguna vez ha declarado Vázquez Montalbán, un grupo de jóvenes artistas tomaba la decisión adoptar el nombre de Equipo Realidad, toda una declaración de principios subversivos ante la verdad unilateral marcada desde el régimen franquista. Este deseo de cambio no tendrá el carácter ilustrado y pensativo de los enciclopedistas, ni le bonheur filosófico de Rousseau, su necesidad de cambio era inexorable y pasional. Quizá por ello el arte que era su expresión, no se muta utópico, ni sus arquitecturas dibujadas o tan sólo imaginadas, sino que cobran cuerpo y se convierten simbólicamente en arquitecturas modernas, de un racionalismo parejo a lo que iban a cobijar: el pensamiento, el conocimiento que el concepto de universitas lleva consigo.
En todo este tiempo de separación el arte había mutado, se había transformado, las vanguardias históricas habían quedado atrás y nuevos horizontes artísticos eran explorados con el ansia del sediento. En la arquitectura española, desde los años cincuenta, se va introduciendo, de manera paulatina, ecos del Movimiento Moderno, acogidos por la oficialidad y uno de cuyos máximos representantes sería Luis Gutiérrez Soto. En ese contexto es en el que emerge con fuerza la figura, ahora reivindicada, de Fernando Moreno Barberá, con la mirada crítica sobre el debate precedente, ya superado en Europa, de Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Frank Lloyd Wright o Josep Lluis Sert. Los paradigmas del monumentalismo de Paul Bonatz y el concepto de variación de Paul Schmitthenner, desarrollados en la Alemania prebélica, tuvieron un gran impacto en la arquitectura de la Facultad de Derecho, actual Facultat de Filosofia i Ciències de la Educació (1958) y en la Facultad de Filosofía y Letras, actual Facultat de Geografia i Història (1960-1969/70) construidas por Moreno Barberá en el actual campus universitario de Blasco Ibáñez de la Universitat de València.
Читать дальше